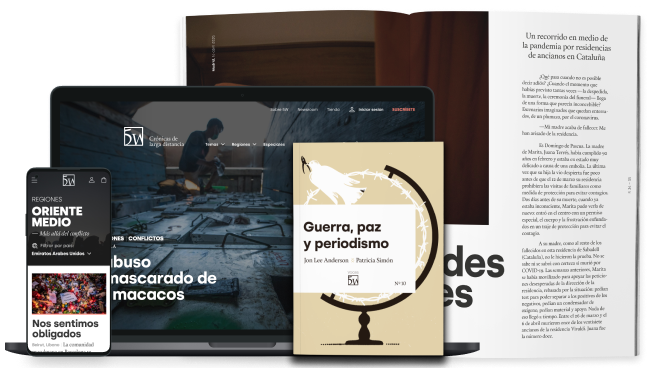No está del todo claro que los lacrimatorios guardaran lágrimas. Se dice que estos pequeños recipientes, usualmente de vidrio o cerámica, servían en la antigüedad para guardar las lágrimas derramadas durante el luto por un ser querido. No obstante, entre los arqueólogos persiste el debate. Algunos sostienen que no se destinaban literalmente a conservar lágrimas, sino que eran frascos de perfumes o ungüentos colocados en las tumbas como parte del rito funerario. Sea cual fuere su verdadero uso, la idea sigue siendo conmovedora: intentar atrapar el dolor, quizá para evidenciar el sufrimiento, pero también para contenerlo y encerrarlo en una forma que permita sobrellevarlo.
El poeta y dramaturgo Jacques Prévert decía que reconoció “la felicidad por el ruido que hizo al marcharse” y tiene algo de injusticia que podamos detectar mejor su falta, su ausencia, que su contrario, esos momentos de plenitud que a menudo distinguimos mejor una vez ya han pasado. Una vez ya no podemos recuperarlos. En uno de mis momentos favoritos de la película Cosas que nunca te dije, de Isabel Coixet, la protagonista, Ann, le dice a Don, voluntario en el Teléfono de la Esperanza: “Cuando somos felices no nos damos cuenta, eso es también injusto. Deberíamos vivir la felicidad intensamente y tendríamos que poderla guardar para que en los momentos en que nos haga falta pudiéramos coger un poco, del mismo modo que guardamos cereales en la despensa o recambios de papel higiénico por si se acaba”.
A estas alturas, probablemente nos quedemos sin averiguar si efectivamente existieron o no lacrimatorios. Tampoco yo he dado con vasijas cuya forma permita contener la felicidad, aunque cada vez que se acerca el 23 de abril recuerdo que existe algo que se le asemeja. Lo más parecido a un recambio de felicidad es un libro amado, el milagro de unas páginas que nos regalan la posibilidad de vivir una y otra vez esa historia que nos hizo tan dichosos. Están ahí, al alcance de nuestra mano, en la estantería, en los cajones, en la mesita de noche, dentro del bolso, en la guantera del coche. Podemos volver a leer los últimos cuatro versos de ‘Poema tardío a mi padre’, de Sharon Olds, o Catedral, de Raymond Carver, o cualquiera de las Prosas apátridas de Julio Ramón Ribeyro, en especial la que dice que “mueren también los lugares donde fuimos felices”. Son muchos los que creen que es mejor no regresar a esas historias que tan felices nos hicieron, pero no puedo estar más en desacuerdo. Releer no es solo encontrarse con el que fuimos, sino también abrir la despensa en busca de un recambio necesario para recordar que existen libros que son, en realidad, lugares. Lugares que nunca mueren. Que nos aguardan pacientemente para que siempre podamos volver.