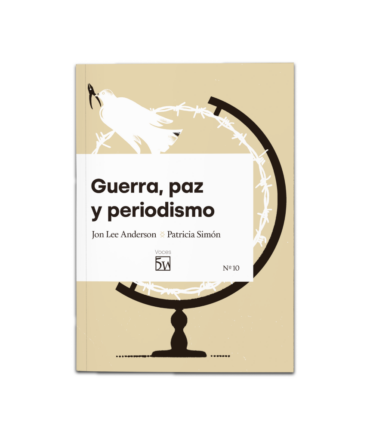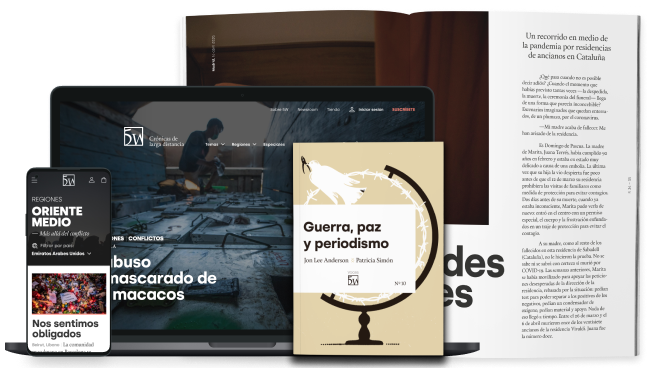Hay que reconocer que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no le teme a la claridad. El pasado mes de marzo, en el Parlamento Europeo, declaró que el tiempo de las ilusiones había llegado a su fin. “Después de la Guerra Fría, algunos creyeron que Rusia podría integrarse en la arquitectura económica y de seguridad europea. Otros esperaban que pudiéramos depender indefinidamente de Estados Unidos. Esta autocomplacencia ha debilitado nuestra vigilancia”, dijo. “Pensamos que podíamos beneficiarnos de un dividendo de paz, pero en realidad creamos un déficit de seguridad. El tiempo de las ilusiones ha terminado”.
A raíz, principalmente, del recrudecimiento de la guerra en Ucrania y del peligro real que suponen para Europa las políticas expansionistas de Putin y el Gobierno ruso, hemos visto emerger una nueva hegemonía cultural donde sectores referentes de la intelectualidad, la academia, los medios de comunicación y los foros políticos insisten en decir que debemos prepararnos para la guerra. Al igual que hizo Margaret Thatcher en el plano económico, nos dicen que, también en el debate de la paz y la seguridad, “there is no alternative”: no hay alternativa a prepararse para la guerra.
El mismo liderazgo europeo que no ha sabido adoptar ni una sola sanción contra el Gobierno de Netanyahu, que comete un genocidio televisado, ha sabido forjar acuerdos sin precedentes en materia militar. La pérdida de las ilusiones a la que apuntaba von der Leyen va a suponer un costo importante: el gasto previsto en ReArm Europe (el plan que contempla cerca de 800.000 millones de euros para reforzar las capacidades militares de la UE) duplica los montos dedicados a prevenir la emergencia climática dentro del presupuesto europeo y multiplica por diez el gasto dedicado a la cooperación internacional para el desarrollo. La Comisión ha ofrecido a los Estados que se salten el pacto fiscal para poder adquirir armamento. No solo eso: se ha establecido un paquete de 150.000 millones de euros en créditos a los Estados para dedicar al gasto militar que la Comisión podrá otorgar sin siquiera control parlamentario. El mismo partido que condenó a la Grecia de Syriza y Yanis Varoufakis a una “cura médica dolorosa pero necesaria” sin permitirle saltarse el límite de déficit ahora incentiva hacerlo para poder armarnos.
A pesar de las advertencias cargadas de razones, de nada ha servido recordar que en 2023 la UE destinó 279.000 millones de euros a gastos militares, cifra que está cerca de triplicar los fondos rusos destinados a tal fin (109.000 millones).
¿Mejora nuestra seguridad el gasto militar?
A pesar de la fortaleza del mensaje de que no hay alternativa al gasto militar, lo cierto es que, si de verdad queremos hablar de seguridad, deberíamos empezar por asumir que su aumento no resuelve los conflictos, sino que los amplifica. Así lo ha declarado en más de una ocasión el propio secretario general de Naciones Unidas cuando insiste en que la prevención de la violencia y la guerra no exige más gasto militar, sino actuar sobre las causas profundas de los conflictos: desigualdad, exclusión, violaciones sistemáticas de derechos humanos, degradación ambiental, deterioro democrático y ausencia de oportunidades.
Lo que hemos aprendido —a costa de millones de vidas— es que cuando estas causas estructurales no se atienden, el terreno queda abonado para que nuevos conflictos surjan o para que los ya existentes se enquisten en ciclos interminables de violencia. La nueva Agenda para la Paz de la ONU no deja lugar a dudas: las respuestas puramente militares generan efectos contraproducentes, mientras que la construcción de paz exige estrategias integrales que fortalezcan la resiliencia social, promuevan la justicia y den respuestas políticas a las demandas legítimas de los pueblos. No hay “seguridad” posible si no se atienden las raíces de la inseguridad.
Actualmente gran parte de los conflictos son de carácter intraestatal, donde grupos y comunidades se enfrentan a sus Estados a menudo a raíz de las graves violaciones de derechos humanos que sufren algunas comunidades a manos de esos mismos Estados (el caso de Palestina, un Estado bajo ocupación cuya seguridad depende del Estado ocupante, es un buen ejemplo). Frente a esta realidad, lo cierto es que armar más a quien viola derechos humanos solo agravará la represión y no ofrecerá soluciones a largo plazo.
Por el contrario, invertir en cohesión social, participación política y justicia global es mucho más eficaz para prevenir la violencia que cualquier arsenal. Reconocer que la seguridad no puede ser monopolio de ejércitos y alianzas militares, sino un bien común que se construye desde abajo, con comunidades y actores locales como protagonistas.
No hay mejor ejemplo para este argumento que la llamada “guerra contra el terrorismo” emprendida a principios de siglo. No solo fracasó en sus propios objetivos declarados, sino que expandió la inestabilidad a regiones enteras, multiplicó las organizaciones violentas y dejó tras de sí Estados debilitados, muerte, destrucción, poblaciones desplazadas y sociedades traumatizadas. El remedio se convirtió en enfermedad: el fuego con el que se pretendía apagar la amenaza no hizo más que propagar las brasas.
Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) demostró que uno de los factores principales que empujaba a los jóvenes africanos a militar en grupos violentos y/o terroristas era justamente la llamada “política antiterrorista”. Es decir, que una experiencia traumática y potencialmente injusta de ver a un familiar detenido o a batallones del ejército actuando en sus comunidades es, de hecho, uno de los principales motivos que lleva a las personas a engrosar las filas de los grupos terroristas. Esta es la dura verdad.
¿Hay alternativas?
Europa podría —y debería— ofrecer otro horizonte. La Unión Europea nació como un paradigma de seguridad compartida basado en la diplomacia, el derecho internacional, la justicia global y la solidaridad, tras siglos de guerras y conflictos devastadores. Europa podría situar en el centro la voz de quienes han sufrido en primera persona las consecuencias de la guerra, desde Palestina a Siria, desde el Sahel hasta Ucrania, y trabajar para que nunca más se repita el error de pensar que un conflicto puede gestionarse solo con armas.
Además, existen países con un relevante historial en la construcción de políticas de paz. Incluso en nuestro entorno más inmediato, casos como Kenia, Noruega, Suiza o Suecia las han aplicado —y siguen haciéndolo, a pesar de su mal hacer en otras áreas— con resultados contrastados. También a nivel regional, Gales, los estados de Hesse y Renania del Norte-Westfalia o la región de Emilia Romaña en Italia tienen una experiencia acumulada que debe ser más conocida si queremos defender que para conseguir la seguridad lo mejor es apostar por políticas de paz en lugar de construir ejércitos más fuertes.
Podemos aceptar que estas políticas no son suficientes para disuadir a una potencia extranjera que desea cometer una invasión. Pero son enormemente más pragmáticas, realistas y contrastadas que la idea ingenua, probadamente falsa y peligrosa, de que aumentar el gasto militar genera más seguridad compartida.
Recuperar las ilusiones
A pesar de un contexto internacional adverso, la paz es posible. A diario, millones de personas en todo el mundo —gente de la academia, de la cultura, organizaciones sociales, representantes políticos o medios de comunicación— trabajan por afianzarla de forma duradera. No es tarea fácil. Por eso, cualquier iniciativa en este sentido merece un digno reconocimiento. El último libro de la colección Voces 5W, Guerra, paz y periodismo, con la colaboración de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, es una buena muestra de ello. Un diálogo entre dos periodistas, Patricia Simón y Jon Lee Andreson, cuya trayectoria ha honrado los valores fundamentales de la profesión. Un encuentro que arroja luz sobre los grandes dilemas de nuestro tiempo a los que debemos mirar buscando los caminos en la construcción de la paz. Porque, como decimos en el epílogo del libro, “(…) en medio de esas imágenes terribles de un mundo perverso, surgen escenas para la construcción de paz. Narrar esas opciones de paz, enfocarlas, hablar con sus protagonistas, tomarlas como inspiración es deber de toda persona o institución pública que quiera dejar el conflicto atrás y avanzar hacia la paz. No será fácil, quién dijo que la vida lo fuera, pero no hay otra opción: la paz no es una elección, es un deber ético, es una actitud vital”. Y recuperar las ilusiones también.