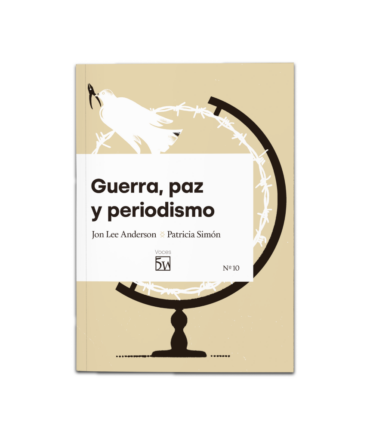
A medianoche, la nieve lo absorbe todo. Absorbe el ruido, los pasos, hasta las distancias: las casas destruidas, las calles vacías, el río y sus orillas se convierten en un solo espacio, una llanura sin contornos. Vera Ivanovna dice que su memoria se ha detenido ahí, en ese punto exacto, y que a partir de ahora el tiempo no transcurre en un pasado y un futuro ordenados. Solo está la oscuridad, los diez grados bajo cero y la sensación de que cada gesto puede tener consecuencias imprevisibles.
Hace tres días que Vera Ivanovna está sola en su casa de Kupiansk, en el este de Ucrania. El agua y la electricidad llegan de forma interrumpida. La estructura cruje cuando se produce un ataque tan cercano como para hacer temblar los muros. Su hija y sus nietos se han marchado; su casa fue destruida por misiles. Pero Vera permanece en la suya. En la guerra, las personas mayores suelen confiar hasta el último momento en que las cosas se calmarán y sus casas se salvarán de los ataques. Tampoco pueden hacer otra cosa. Quienes se quedan hasta el final lo hacen, casi siempre, por una mezcla de hábitos y testarudez. Llega un momento en que cada día se parece al anterior. “¿Ir adónde? Siempre he vivido aquí”, dicen todos. “Si tengo que morir, al menos que sea en mi casa”.
Cuando Vera comprende que ya no queda otra opción, intenta contactar con los grupos de voluntarios que desde el inicio de la guerra, en febrero de 2022, se acercan a los pueblos más cercanos al frente para evacuar a quienes quedan allí. Pero cuando los llama, le responden que ya no es posible ir hasta donde está ella: es demasiado peligroso. Casi todas las evacuaciones, a estas alturas, las hacen los soldados. Vera llama entonces a un número de emergencia; le responden las tropas más cercanas, que le dicen que espere a la noche, que recibirá instrucciones. Ni una palabra más.

La primera noche, Vera Ivanovna espera en vano. La segunda, lo oye por primera vez: es un ruido que se produce a intervalos regulares, cada media hora. No es un bombardeo, tampoco silencio. Es el zumbido de los drones, un zumbido que se cuela en las habitaciones y recuerda que el propio aire puede contener una amenaza. Sale de casa. El primer movimiento es automático, un reflejo: la mano al bolsillo para coger la linterna. El segundo, también automático, es detenerse.
—Apaga la linterna —dice una voz que llega desde arriba—. La luz te pone en peligro.
Sobre su cabeza hay un dron que no alcanza a ver, pero que se anuncia con un parpadeo rojo. En la nieve, frente a ella, hay un objeto que, por un momento, confunde con esos perros que arrastran restos de comida y de animales por las calles vacías. Luego comprende que eso que tiene delante ha venido a buscarla. Es un dron terrestre: un robot, una caja sobre unas ruedas de oruga. La voz que llega desde arriba le pide que se identifique con nombre y apellido, que vaya a buscar sus cosas, se suba al dron terrestre y siga las órdenes. Vera escucha, responde, mira al suelo y sigue las órdenes. Luego se sube a esa caja con ruedas, y viaja durante una hora y media en la oscuridad del frente norte hasta la localidad de Hrushivka, donde —una vez a salvo— puede dar las gracias al hombre y al robot.

Kupiansk es una ciudad en el noreste de Ucrania situada a unos 40 kilómetros de la frontera rusa, lo suficientemente cerca como para que allí la guerra forme parte de lo cotidiano, y lo suficientemente estratégica como para ser codiciada por su valor logístico. Antes de la invasión rusa a gran escala era una ciudad de provincias con algo menos de 30.000 habitantes. Su importancia no radica en su tamaño sino en su función: alberga un nudo ferroviario y de carreteras que salen en dirección a Izum y al Donbás, es decir, hacia los ejes del frente. Por eso, quien controle Kupiansk controla la posibilidad de enviar tropas, municiones y combustible a la línea de combate. Durante los primeros días después de la invasión, Kupiansk fue ocupada por las fuerzas rusas y en pocas horas pasó de enclave civil a retaguardia de convoyes y depósitos militares. Sus habitantes sufrieron la ocupación en forma de puestos de control, preguntas, interrogatorios, desapariciones. En otoño de 2022, durante la gran contraofensiva ucraniana, Kupiansk volvió a quedar en manos de las fuerzas de Kiev, pero desde entonces está expuesto a bombardeos, a una presión constante, a la sensación de estar siempre a punto de convertirse en un corredor para Rusia.
Cuando Vera dice que la Kupiansk de la que huyó es una ciudad “cerrada” no se refiere a ninguna prohibición, sino a la forma que ha adoptado la guerra. Dominar el cielo ya no significa solo controlar los misiles, sino tener la presencia permanente de ojos pequeños e incansables: drones que vigilan, que miden, que esperan. Y que transforman las ciudades en un espacio donde todo es visible. Aquí, moverse significa delatarse. Cada paso genera una huella, cada vehículo dibuja una línea que se puede leer desde arriba. El propio concepto de calle cambia: algunas permanecen transitables durante pocas horas, otras se convierten en zonas prohibidas por los drones; hay corredores que se abren y se cierran. Los movimientos más básicos —salir a buscar agua, atravesar un cruce, esperar un paso— se convierten en gestos que te dejan al descubierto, porque el cielo está habitado. Y cuando el cielo está habitado, la tierra deja de pertenecer a quien la pisa.
Esto hace de Kupiansk un laboratorio cruel: la ciudad obliga a llevar a la práctica lo que en otros lugares es todavía teoría. Si cada movimiento es una invitación a atacar, entonces salvar a alguien ya no es solo “ir a buscarlo”: es esperar el momento adecuado, encontrar la grieta de vigilancia, reducir la presencia humana. Por eso aquí se prueban robots terrestres y vehículos sin tripulación: no como herramienta de futuro, sino como única forma de presente posible. Las máquinas hacen lo que las personas ya no pueden hacer sin sufrir daños. En invierno esta lógica es más evidente, porque el propio terreno se convierte en un obstáculo. El barro se endurece como cemento, la nieve desdibuja cada contorno y al mismo tiempo los delata. El frío cambia los sonidos: el zumbido de los drones parece más cercano, el aire está tan quieto que cada ruido revela la dirección de la que viene. Las calles, de por sí peligrosas, se vuelven también frágiles: un bache helado, un puente roto, una placa que cede. Sin embargo, hay que seguir transportando bienes —agua, baterías, alimentos — y personas. Vera fue rescatada porque, en esa llanura helada, una máquina fue capaz de hacer algo que las personas no podían hacer sin poner vidas en riesgo. La travesía nocturna de Vera sobre una caja guiada a distancia representa la evolución de este conflicto bélico: una guerra que no se limita a matar, sino que redibuja las posibilidades.

Pokrovsk, primavera 2025
Cuando este 24 de febrero se cumpla el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala, muchos seguirán nombrando el frente de batalla como si fuera una línea de tinta, una frontera que separa la guerra de la vida. Pero en Ucrania esa línea se ha desmenuzado. Ya no es solamente una posición geográfica: es un campo de visibilidad. Hay lugares en los que la guerra sigue siendo reconocible —barro, hielo, trincheras, cuerpos bajo tierra— y otros en los que la guerra se decide de otra manera, en una pantalla, antes de golpear con precisión. En medio, la vida civil se adapta a reglas nuevas: moverse significa exponerse, y permanecer quieto significa aprender a desaparecer. En Pokrovsk, el año pasado, esta transformación tenía ya una forma precisa.
La cita es a última hora de la tarde en Dobropilia, en una base de la 68ª brigada de cazadores Oleksa Dovbuš. Julii, cuyo nombre de guerra es César, llega con dos compañeros —Vasil y Pavlo— y carga una camioneta con un Vampire: un dron —un hexacóptero— pensado para volar diez kilómetros desde el punto de despegue, transportar hasta veinte kilos de municiones y operar de noche gracias a ópticas térmicas.
Julii tenía 25 años cuando la guerra lo alcanzó. En abril de 2022 trabajaba como peón en Dnipro, se acababa de casar y esperaba un hijo. No llegó a alistarse como voluntario; no fue por falta de patriotismo, sino porque su vida —en aquel momento— todavía tenía un orden. Un día, en la obra, llegaron los reconocimientos médicos: a las nueve de la mañana la convocatoria, y a las cinco de la tarde el anuncio, en casa, de que tenía que prepararse para recibir entrenamiento militar. Después de varios meses en el frente norte, fue seleccionado para un curso sobre drones y enviado al Reino Unido durante ocho semanas. Lo cuenta como si aquello hubiera sido una estancia tardía en la universidad para alguien que, en su día, no había podido estudiar. De vuelta, se convirtió en responsable de la unidad de drones en Pokrovsk, uno de los puntos más duros del frente oriental.
Pavlo, el más anciano del grupo, aprieta un rosario y reza mientras conduce desde la base a la ciudad en medio de la oscuridad y a una velocidad constante. Es su manera de ocupar la espera, mientras afuera la calle pierde su naturaleza y se convierte en un lugar expuesto a los drones enemigos. A la entrada de Pokrovsk se extienden en el asfalto un puente destruido, esqueletos de coches calcinados, restos de drones y otros artefactos. La brigada ha establecido su base en un bloque de edificios prácticamente deshabitados. Los soldados descargan la camioneta en el sótano frío y húmedo: dos sofás, un escritorio, un aparato que expulsa aire caliente de manera intermitente. Julii conecta los cables de tres pantallas mientras Pavlo y Vasil ponen en el suelo un dron, baterías y municiones.
Pokrovsk es ya una ciudad vaciada. Después de la caída de Bakhmut y Avdiivka, la ofensiva rusa empujó hacia allí a un número imponente de fuerzas desde el lado oriental y meridional. El gobernador ordenó una evacuación “inevitable”: de los 60.000 habitantes de antes de la guerra, quedaron menos de 7.000. Los rusos quieren Pokrovsk porque es un nudo vial y ferroviario crucial, una de las últimas grandes ciudades de la región de Donetsk —junto a Sloviansk y Kramatorsk— no controladas por Moscú: útil para los ucranianos para reabastecer a sus tropas avanzadas bajo asedio, útil para los rusos para intentar completar la conquista de una región que, según Putin, ya está anexionada.
En ese sótano, la guerra se reducía a una nueva pregunta. De “¿la calle es transitable?” se pasó a “¿la calle está siendo observada?”. Los primeros vuelos del Vampire sirvieron para llevar alimentos a las primeras líneas del frente: pan, carne enlatada, agua. Hasta pocos meses antes se hacía por tierra, pero se volvió demasiado peligroso: había demasiados ojos, demasiados drones kamikaze listos para autodestruirse con tal de causar víctimas. Las operaciones logísticas ya eran objetivos de ataque.

A finales de 2023, con el Ejército en inferioridad numérica y con escasez de armas y municiones, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció un objetivo en apariencia desproporcionado pero coherente con la nueva forma del conflicto: proporcionar al frente un millón de drones en pocos meses. Desde entonces, una ola de dispositivos de un solo uso y de inhibidores —sistemas para interrumpir los vuelos y cegar las señales— ha saturado el cielo y transformado la guerra.
Julii verifica en la pantalla el estado de las calles —otro vehículo debe alcanzar esta unidad con un segundo dron— cuando llegan las fuerzas rusas. Uno de sus drones golpea el costado de la camioneta. Pavlo y Vasil toman las armas y salen a pie a la oscuridad. Recorren medio kilómetro para dar la orden de evacuar a los soldados y llevarse el equipo. Alrededor, silbidos y disparos de artillería. Son las nuevas reglas de la guerra, que comienzan a convertirse en sistema: para salvar algo, antes hay que comprobar si uno puede permitirse ser visto mientras lo salva.
Vasil tiene 23 años y ha elegido como nombre de guerra “Estudiante”, porque ni siquiera él pudo estudiar todo lo que hubiera querido. Antes de la guerra trabajaba como alicatador; ahora sabe leer en las pantallas coordenadas del frente y orientar un dron. Enseña videos en su teléfono: es otra guerra, la de las imágenes. Los drones pueden grabar hasta el último suspiro de un soldado si el operador es lo suficientemente hábil como para guiarlos al interior de una trinchera. La imagen se convierte en prueba, archivo, trofeo, trauma. Y así, sin avisar, la guerra desplaza su secuencia: primero se mira, luego se toma una decisión, y solo después se dispara. Este sótano de Pokrovsk no es solo una base. Es un lenguaje nuevo, y su gramática pasa por entender que la guerra de los drones no es un episodio técnico dentro de una guerra más grande, sino la estructura que comienza a sostener todo lo demás. El cielo lleno de ojos ya no es una línea del frente: es el frente mismo.

Donbás, 2026
En Pokrovsk, el año pasado, la guerra de los drones todavía tenía la forma de un sótano, tres pantallas, un hexacóptero cargado como una mula, una camioneta blindada. Parecía todavía un capítulo de la guerra, un departamento al lado de otros departamentos. Ahora ese capítulo se ha tragado el libro. En Shajtiorskoie, hoy, la transformación está en el paisaje, en la manera de leer el tiempo, en el léxico que se usa para describir una jornada de guerra.
A principios de 2026 el cielo sobre Shajtiorskoie es bajo, uniforme, sin luz. Aquí el pronóstico meteorológico no sirve para saber si lloverá; sirve para saber si se podrá volar, si el viento se convertirá en aliado o enemigo, si ensuciará las imágenes y afectará a la estabilidad de los pequeños aparatos. La tecnología ha hecho que la guerra dependa de aspectos primitivos: visibilidad, lluvia, temperatura, ráfagas. La meteorología es ahora estrategia, y el cielo, infraestructura. La base de la 59ª brigada en esa zona está escondida detrás de una colina desnuda y un edificio destruido. Dentro se oye el ruido de generadores y monitores. Hay mesas cubiertas de cables, visores, baterías, pantallas. Los operadores hablan poco y se mueven con una calma técnica, que no habla de la ausencia de miedo, sino de un miedo nuevo, casi como parte de un proceso. Delante de ellos se suceden imágenes en directo: campos congelados, casas destripadas, líneas de árboles quemados. En una pantalla, un punto negro se mueve entre los troncos; si es identificado como objetivo, dejará de moverse pocos segundos después. No tiene nada de cinematográfico: no existe el crescendo, no hay una escena principal. Lo que hay son turnos de trabajo, muerte a bajo coste en una guerra que se parece a una rutina administrativa. Vista desde las pantallas, la guerra ya no es la excepción en la que se mata, sino la continuidad con la que se observa. Cada despegue es una tarea y cada impacto, una estadística. La distancia —entre quien mira y quien es golpeado— es la clave del nuevo poder: se puede observar todo, decidir todo y permanecer intacto. La matanza se convierte en un procedimiento “limpio”, y la violencia en un gesto neutro, casi burocrático. Es el lenguaje de esta guerra de drones: un lenguaje sin carne, hecho de coordenadas y píxeles, en el que el cuerpo desaparece y queda la mirada.
Maksym Bogachuk, cuyo nombre de batalla es Cóndor, guía la unidad de drones de la brigada. Tiene poco más de 30 años y habla con mesura. Su jornada está hecha de pantallas, frecuencias, baterías, mapas y de algo despiadado y simple: impedir que los rusos lleguen lo suficientemente cerca como para obligar a la infantería ucraniana a descubrirse. Su guerra es una guerra de imágenes: ver primero, permanecer escondidos, atacar sin exponerse. Y en este conflicto, quien sostiene la mirada sostiene también el tiempo. Cuando comienza a explicar cómo se ha llegado hasta aquí, Maksym usa los porcentajes de una hoja de Excel. En 2022, dice, los drones eran pocos: dos o tres en toda la brigada, útiles para confirmar un movimiento, para mostrar un tramo del frente.
—Si en 2022-2023 el 80% del trabajo lo hacía la infantería, ahora el 80% lo hacen los drones.
No es tan importante la cifra como lo que describe: una guerra que ya no es solamente trincheras y minas, sino todo un ecosistema de frecuencias y perturbaciones, bloqueadores y antenas, señuelos y redes, jaulas metálicas soldadas en los vehículos blindados, siluetas imitadas con cartón y goma. Un terreno que ya no es solo tierra, sino que es también espectro electromagnético. Quien controla el espectro decide quién puede moverse y quién no.
Afuera, a pocos kilómetros, el frente se mueve empujado por pequeños grupos de asalto rusos que intentan infiltrarse y penetrar en las retaguardias, bloquear la logística, obligar a los ucranianos a descubrirse. Cóndor desgrana números, mes por mes: en noviembre 150, en diciembre más de 300. Son los soldados rusos que los drones de su unidad han matado. Dicho así parece un número abstracto, hasta que no se mira con atención la sala: cada número es un video, cada video un impacto, cada impacto un cuerpo que deja de moverse. La guerra, aquí, se convierte en archivo.
El desgaste de cuatro años de guerra ha hecho que cada avance sea demasiado costoso y cada medio demasiado visible. Los drones permiten algo que la guerra, cuando se atasca, reclama por encima de todo: recuperar el movimiento. Cuando el conflicto se reduce a impedir que el otro se mueva, la capacidad de ver es un acto de dominio. FPV significa visión en primera persona. Es un término técnico que describe con precisión el cambio más radical de la guerra. Esa “primera persona” ya no es alguien que se expone, sino una cámara. La muerte se transmite en un feed de video tembloroso, a menudo en blanco y negro, que se interrumpe durante un segundo antes del impacto. En esa interrupción hay una revolución moral: el adversario ya no es una silueta en la neblina, una sombra entre las ruinas. Es una figura que corre, tropieza, se detiene, se esconde. Y quien guía el dron lo ve, lo encuadra, lo sigue; a veces lo pierde por un instante y lo encuentra. La cámara del dron se vuelve una forma radical de testimonio y de poder: mirar hasta que el otro ya no está vivo.
Esta mirada no es humana —en el sentido que le damos cuando hablamos de guerra: vulnerable, atravesada por el miedo y por la posibilidad de equivocarse—. Es una mirada abstracta, dividida en múltiples puntos de observación que nunca coinciden con un rostro. No conoce el cansancio, no se distrae, no se conmueve. Mira sin encontrar, graba sin comprender. El adversario ya no es alguien a quien hacer frente, sino alguien que aparece en la imagen: se clasifica, se valida, se le mete en una secuencia de decisiones en la que no hay lugar para la duda. El odio —que requiere una relación, y la relación requiere un rostro— se vuelve superfluo. Lo único que queda es el procedimiento.
En el Donbás se muere a menudo sin ser visto por otro rostro humano y se mata sin ver de verdad, porque ver de verdad implica proximidad, cuerpo, riesgo.

Esta guerra se parece cada vez menos a un conflicto entre voluntades y cada vez más a una gestión técnica de la vida y de la muerte. Y cuando el cielo se convierte en un inventario, la pregunta ya no es dónde está el adversario, sino si en este instante alguien te está mirando.
Es un cambio que va más allá del frente: cambia también la percepción del propio conflicto. A principios de 2022, el relato de la guerra en Ucrania era terrestre: columnas, ciudades sitiadas, refugios, rostros en las estaciones. Se hablaba de polvo, muros, manos. Hoy, cada vez más imágenes llegan encerradas en una pantalla —una persecución, un punto que se convierte en objetivo y luego en impacto—. La misma mirada que mata es la que documenta. Y la paradoja es que parece que ver más permite saber más, pero cada vez se sabe menos de la parte humana de aquello que se ve: la distancia aumenta mientras la visión se vuelve más íntima. Por eso el sótano de Pokrovsk —con paquetes de pan transportados por aire y calles transformadas en trampas— parece hoy un anticipo de lo que está por venir.
Odesa, Dnipro, 2026
Además de la forma de matar y de conquistar, la guerra de los drones cambia los tiempos: los necesarios para llegar hasta un cuerpo herido, trasladarlo y devolverlo a sus seres queridos. El cuidado y el luto también son reescritos por la mirada de los drones. Un cielo lleno de ojos hace que sea peligroso acercarse a un herido o recuperar un muerto, alarga la distancia entre el momento del impacto y el momento de la restitución. Si hay drones de vigilancia, la evacuación de los heridos ya no depende solamente del valor o de la rapidez. Los protocolos “normales” de una emergencia se rompen: lo que antes requería horas puede alargarse mucho más; y ese tiempo extra entra en el cuerpo como una amputación causada no por la explosión, sino por la duración de la espera.
Los cuerpos quedan aún más expuestos después del impacto. La persona herida no es solamente golpeada: queda retenida. El muerto no es solamente un cadáver: es inalcanzable. El gesto más antiguo —ir a buscar a alguien— se convierte en algo que se puede cobrar otras vidas. Es un coste que los ejércitos no pueden permitirse. No es algo teórico: hay una regla que se repite, en cada sector militar, con la misma frase: ”No se arriesgan cuatro vidas por un herido”.
Roman habla de esa regla desde el punto en que la guerra deja de ser paisaje y se convierte en cronómetro. Primero fue la explosión de una mina, luego un torniquete hemostático, varias bofetadas para permanecer despierto. Luego siete horas, quizás ocho, antes de terminar en una camioneta. Y después, otra vez: un dron que intercepta el vehículo de rescate, una carrera que se interrumpe, la sensación de cruzar dos veces el mismo umbral.
La parte más cruel no es la explosión —que decide todo en un instante—, sino la espera de después: el tiempo que se almacena dentro del cuerpo como otra herida más. La ciudad de Dnipro recibe lo que el frente deja: cuerpos heridos que deben ser reconstruidos. La guerra entra en el hospital como una rutina quirúrgica: injertos, revisiones, prótesis, fisioterapia, dolor fantasma, reeducación del gesto más pequeño —levantarse, sentarse, atravesar una habitación—. La mutilación en esta guerra rara vez es “limpia”. La palabra amputación hace pensar en un corte neto. Los drones disparan balas con fragmentación; la mina arranca los miembros; la artillería disgrega. Pero la guerra de los drones añade un segundo nivel, más sutil: retrasa el socorro, hace más difícil estabilizar con rapidez a la persona herida, obliga a los médicos a elegir con márgenes más estrechos. Una extremidad que quizá se hubiera salvado es hoy imposible de salvar porque el tiempo ha sido secuestrado por el cielo.
Artem recuerda el golpe como se recuerdan las cosas que pasan demasiado rápido como para ser comprendidas: un dron kamikaze, la pérdida inmediata de una parte del cuerpo, la sensación de no existir y luego la disciplina de resistir. Desde ese punto el cuerpo se convierte en proyecto: cicatrices, equilibrio, prótesis que no son objeto sino un aprendizaje cotidiano. Y luego está lo que no se ve: el miedo a la mirada de los otros, el rechazo a dejar mirar ese cuerpo sin piernas, una vulnerabilidad muy humana. Si la guerra de los drones es la guerra de la mirada, en los pasillos de Dnipro la mirada cambia de signo: deja de ser arma y vuelve a ser lo que puede herir de otro modo: ser vistos mientras se aprende de nuevo a estar de pie. La ciudad ha aprendido a sostener esta transición porque no tiene alternativas. Junto a los departamentos de cirugía y reanimación, los centros de rehabilitación crecen como cualquier infraestructura necesaria: fisioterapia, apoyo psicológico, alojamientos para los familiares, laboratorios para las prótesis. Fuera de los hospitales, también el Estado ha debido ampliar el perímetro de la supervivencia: asistencia, dispositivos y programas de rehabilitación para decenas de miles de personas.
Las minas y las esquirlas continuarán produciendo cuerpos amputados también cuando el ruido de los drones, un día, se reduzca.

La guerra de los drones acorta el tiempo entre avistamiento e impacto. Luego alarga todo lo demás —evacuación, estabilización, reconstrucción, identificación, sepultura—. Golpea rápido y se va despacio. Es en los cuerpos, más que en los mapas, donde esta lentitud se convierte en la medida verdadera de los cuatro años de guerra: no por lo que ha sucedido, sino por lo que sigue pasando después de la explosión.
Agentes enmascarados que arrastran a personas mayores fuera de sus casas; menores separados a la fuerza de sus padres; redadas en medio de agresiones y abusos, detenciones sin un criterio claro. Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el polémico ICE, están bajo los focos en Estados Unidos. El asesinato de Renee Nicole Good el pasado 7 de enero a manos de un agente de este cuerpo ha desatado una oleada de protestas, con epicentro en Mineápolis, contra las violentas redadas para detener y deportar a personas migrantes.
El ICE se ha convertido en símbolo del miedo con el que vive gran parte de la población migrante. Creado como parte de la Ley de Seguridad Nacional tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, los agentes de este cuerpo tienen la potestad de detener a personas sospechosas de estar en Estados Unidos sin documentación legal. Sus violentas operaciones materializan en las calles la cruzada de Donald Trump contra la inmigración y su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas.
Las redes sociales difunden estos días numerosas fotografías y vídeos que recogen la violenta actitud de agentes del ICE en sus operaciones en espacios públicos. Pero hay un lugar en el que las detenciones se llevan a cabo de forma tan silenciosa como sistemática. El edificio 26 Federal Plaza, en el distrito neoyorquino de Manhattan, alberga los tribunales de inmigración de la ciudad. Allí, los arrestos se practican cada día en escaleras, pasillos, ascensores… Jóvenes o mayores, personas solas o acompañadas, familias enteras vestidas con sus mejores ropas, sosteniendo carpetas con documentos con los que aspiran a obtener asilo o resolver su situación legal: todos se arriesgan a ser detenidos bajo criterios que son un misterio.
En medio del aumento de las redadas y detenciones, la fotoperiodista neoyorquina Madison Swart decidió documentar lo que ocurría en el interior de ese rascacielos de 41 plantas. “Muchos de mis vecinos y de las personas que viven en Nueva York son inmigrantes. Quería documentar lo que ocurría. Antes los agentes del ICE, de algún modo, intentaban evitar a la prensa y pasar desapercibidos. En el edificio del Federal Plaza tenemos la oportunidad de fotografiarlos —puesto que es un edificio público con ciertas salas destinadas a los tribunales—, así que sentí la responsabilidad de hacerlo”, explica Swart, que siguió lo que ocurría en este rincón de Manhattan entre mayo y octubre del año pasado.
Esta selección de imágenes, comentadas por la propia fotoperiodista, condensan aquello de lo que fue testigo durante ese tiempo: la desesperación, miedo e impotencia de las personas detenidas y sus familiares, la rabia y frustración de quienes luchan por cambiar esta situación, la actitud de los agentes con los arrestados y la prensa, y las protestas de la sociedad civil contra una ola de detenciones que parece no tener fin.

Esta fotografía muestra a dos agentes federales con el rostro cubierto mientras esperan fuera de una de las salas de audiencias. Hay dos equipos de agentes que rotan cada mes. Suelen venir desde diferentes estados. Para documentar lo que ocurre, los fotoperiodistas solemos buscar en los pasillos los lugares en los que se encuentran los agentes. Cuando están fuera de una sala esperamos junto a ellos, a veces durante horas, a que las personas salgan. Muchas veces las detenciones se producen entonces: los agentes tienen una lista de nombres que son sus ‘objetivos’. Si una persona está en esa lista, será detenida pase lo que pase dentro de la sala.

Tomé esta foto mientras varios agentes federales arrestaban a un grupo de representantes demócratas electos que había organizado una protesta en el décimo piso del Federal Plaza. Allí se encuentran las celdas donde el ICE encierra a las personas migrantes detenidas. Pero no dejan acceder a ningún representante político electo para valorar el estado de estas celdas [ha habido numerosas quejas sobre su insalubridad]. Por eso, un numeroso grupo de funcionarios decidió hacer una sentada de protesta y luego intentó entrar, y fueron arrestados. Mientras tanto, fuera del edificio otro grupo de manifestantes bloqueaba el lugar para intentar impedir la entrada de agentes.

En esta imagen vemos una protesta en Los Ángeles, California, contra las políticas migratorias de Trump. Los agentes habían disparado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, pero estos luego se volvían a reagrupar. Fue en junio de 2025, después de que se intensificaran las redadas del ICE en los Ángeles; ello provocó protestas masivas. Había muchos agentes antidisturbios, disparaban con gas pimienta. Detuvieron a muchas personas y hubo numerosos heridos. La gente recibía el impacto de balas de goma, había personas sangrando… Yo llevaba los distintivos de prensa y me identifiqué como periodista ante los agentes, pero también me dispararon.
Las cosas se han calmado un poco en Los Ángeles. Ahora, tras el asesinato de Nicole Good, el epicentro de la movilizaciones es Mineápolis. En Los Ángeles las protestas no son tan intensas como en verano, pero se siguen organizando.

Este es el vestíbulo del 26 Federal Plaza. Detrás de mí estaba el personal de seguridad que inspecciona a quienes entran en el edificio. A la izquierda está el registro del ICE: allí es donde las personas migrantes deben ir para saber en qué piso y sala se celebrará su audiencia. Por las mañanas se ven filas larguísimas de gente esperando para saber en qué sala deben comparecer. Son conscientes de que este lugar se ha convertido en una emboscada, pero pese a todo acuden: si no lo hacen serán perseguidos, los buscarán, irán a sus casas y los encontrarán. Incluso los abogados de inmigración saben que es un escenario en el que solo pueden perder, y ni siquiera pueden aconsejar a sus clientes qué hacer. No pueden decirles “no te presentes”, porque eso les dificultaría obtener la ciudadanía más adelante. Es un sistema construido contra las personas migrantes que intentan obtener la ciudadanía.

Este fue un momento hermoso y desgarrador. Esta familia acababa de salir del ascensor. Se detuvieron, se cogieron de las manos y rezaron juntos antes de entrar a la sala donde se celebraba la audiencia de su caso. No me acerqué demasiado porque no quise interferir. En esa ocasión, la familia salió sin ser detenida. Pero en estos pasillos se ven muchas separaciones familiares. Son desgarradoras.
La imagen de este agente me pareció interesante porque se puede leer la palabra “Nemesis” en sus gafas de sol; a la vez, en el cristal salen periodistas reflejados. Hay una tensión palpable entre la prensa y los agentes a diario.
El hombre de la imagen de la derecha hacía fila junto a un grupo de personas a la espera de que abriera la sala para su audiencia. En un momento de tranquilidad abrazó a su hijo. La emoción se dibujaba en su rostro. Muchas personas migrantes se quedan petrificadas de miedo al entrar en este edificio. Ahora mismo, en Estados Unidos hay mucha gente realmente asustada.

Aquí vemos a un grupo de manifestantes bloqueando la entrada del edificio en una protesta contra el ICE. Esta acción se produjo de forma simultánea a la detención de los representantes electos que muestra una de las fotos anteriores: se organizó una sentada ante la rampa que permite a los agentes del ICE y otros empleados acceder. Los participantes fueron arrestados.
Desde que Trump comenzó su campaña contra las personas migrantes, cada vez más gente se ha unido a las protestas contra el ICE. Empezaron en los Ángeles y otras ciudades se unieron en solidaridad. Por supuesto, el foco ahora mismo, tras el asesinato de Renee Nicole Good, es Mineápolis.

Saqué esta foto mientras detenían a una mujer frente a esta familia. La mujer había estado en la misma audiencia que ellos; estuvieron sentados juntos durante horas. Cuando estaban a punto de irse, agentes del ICE entraron para llevar a cabo el arresto mientras todo el mundo miraba, también estas niñas. Aquí vienen muchísimas familias con niños y niñas.

Un agente de la Oficina de Protección Fronteriza (CBP) espera fuera de una sala de audiencias. En este lugar CBP, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) trabajan juntos, todos bajo el mismo paraguas. A veces es difícil diferenciarlos, porque todos realizan las mismas acciones de control migratorio.

En esta imagen vemos a Franyelis y sus hijos Emmanuel, de 3 años, y Yoneifer, de 8. Los agentes del ICE acababan de detener a su padre, Yonquenide, tras la audiencia de su caso. Con ellos está el padre Fabián Arias, que acude al edificio varias veces a la semana para ofrecer asistencia a las personas migrantes que lo necesiten.
Los periodistas presentimos que iban a separar a alguna familia durante esa audiencia porque había agentes del ICE esperando en el pasillo. Hubo un momento en que el padre salió de la sala con su hijo pequeño en brazos, dormido. Uno de los agentes del ICE se acercó a él y le dijo que lo iban a detener. Le pidió que dejara al pequeño con su esposa porque a él se lo iban a llevar. En los ojos del padre se vio conmoción y miedo. Intentaba averiguar qué hacer con su hijo de 3 años, dormido en sus brazos. Por un momento se quedó en shock. Al final volvió a entrar con el pequeño en la sala donde estaban su mujer, embarazada de varios meses, y su hijo mayor. No lo veíamos, pero se le oía llorar.
Unos diez minutos después los agentes entraron y le dijeron que tenía que irse con ellos. Se lo llevaron rápidamente por el pasillo, y justo detrás salieron su esposa y sus hijos. Ella agarraba al pequeño Emmanuel de la mano, al lado iba su hermano mayor, Yoneifer, vestido con su mejor trajecito. Se podía ver la devastación en su cara. El padre desapareció por la escalera. Se lo llevaron al décimo piso.

Cuatro días después de la detención de Yonquenide, su esposa Franyelis se reunió en la iglesia de Saint Peter con un abogado que ofrece asistencia gratuita a las personas migrantes. Quería saber qué hacer. Les acompañaba el padre Fabián, que hace un trabajo increíble; gracias a su labor con abogados y organizaciones, ha logrado la liberación de algunas personas detenidas. Se suele presentar un par de veces a la semana en el Federal Plaza y brinda apoyo tanto en los pasillos como fuera de ellos.
A Yonquenide lo llevaron a un centro de detención en Luisiana. Estuvo allí retenido durante meses. Te llevan a centros de detención lejos de tu familia y de tus abogados, y les impiden contactarte. Dicen que en estos centros las condiciones son realmente terribles. Te presionan todos los días para que firmes el documento de deportación. Finalmente Yonquenide lo firmó. Fue deportado a Venezuela [país con el que Estados Unidos mantiene un acuerdo de deportación, a pesar de las tensiones bilaterales], aunque él es colombiano.
Esta foto la tomé unos meses después del arresto de Yonquenide. Me reencontré con Franyelis en la iglesia del padre Fabián y luego la acompañé a hacerse una ecografía —ahora está en las últimas semanas de embarazo—. Pasé el día con ella y con los niños. Yonquenide era quien traía dinero a casa, y ahora es Franyelis la que debe encargarse de conseguir el sustento. Va de un refugio a otro. En la foto de la derecha se ve al pequeño Emmanuel mirando por la ventanilla de un autobús en Brooklyn.

Cada semana, un grupo de religiosos liderados por el padre Fabián se congrega ante el edificio del Federal Plaza. A los agentes del ICE no les gustan los manifestantes, pero en este caso no hay apenas interacción porque se reúnen fuera del rascacielos y simplemente dicen algunas palabras y rezan.

En esta fotografía vemos cómo Brad Lander, controller de Nueva York —el encargado de examinar las cuentas y gastos oficiales—, y Marcela Mitaynes, legisladora de la Asamblea del estado, son arrestados por agentes del ICE en la planta 10 del Federal Plaza, tras protestar para exigir acceso a las celdas donde se lleva a las personas migrantes detenidas. Fue la misma operación de la imagen que vemos más arriba. El arresto de estos políticos tuvo mucha repercusión.
Aquí un agente del ICE con el rostro cubierto trataba de impedir que fotografiara la escena del fondo: los agentes habían ordenado a un joven apoyar las manos contra la pared para cachearlo —pese a que para acceder al edificio ya hay que someterse a un registro exhaustivo—. En un momento, el agente incluso levantó las manos para tapar el objetivo de mi cámara. La tensión en el pasillo era palpable: los arrestos se llevan a cabo de forma rápida, en silencio, sin aviso.
La imagen de la derecha está tomada en octubre, es la última detención que documenté en el Federal Plaza. Fue particularmente inquietante: el juez había terminado de hacer varias audiencias online y decretó un receso. Las personas que estaban en la sala aprovecharon para ir al baño o a por agua antes de volver a la sala. Este hombre no tuvo ni siquiera oportunidad de participar en su audiencia: lo detuvieron durante esa pausa.

Tomé esta foto el pasado julio. Este hombre acababa de salir de su audiencia cuando varios agentes lo rodearon antes de que pudiera reaccionar. Publiqué la imagen en mis redes sociales y se volvió viral. Uno de sus hermanos la vio y me contactó, porque hacía días que no sabía nada de su hermano. También me contactaron varios de sus amigos, se enteraron de que lo habían detenido por la imagen. Luego supieron que lo habían trasladado al Centro Correccional de Richwood, en Luisiana.

Aquí vemos cómo un hombre rompe a llorar al entrar en el ascensor del Federal Plaza: el ICE acababa de detener a su mujer al término de su audiencia. Ambos salieron de la sala juntos. Cada uno llevaba bajo el brazo una carpeta con sus papeles. Los agentes se acercaron y los separaron en silencio: creo que ambos estaban en shock, no entendían bien lo que estaba pasando. Entonces los agentes se llevaron a la mujer por el pasillo diciendo que la iban a detener. Ella se dio la vuelta para mirar a su esposo. Dos agentes, con calma, le explicaron a él que la estaban deteniendo y se lo llevaron por otro lado.
Cuando se producen este tipo de detenciones, muchas de las personas entran en shock. Es evidente que no esperan que ocurra algo así. A menudo, cuando separan a una pareja, el que no es arrestado pide a los agentes que también se lo lleven, que lo arresten: simplemente, quieren estar juntos.

El Gobierno responde a las protestas contra las redadas con amplios despliegues de las fuerzas de seguridad. En las manifestaciones de Los Ángeles del pasado junio intervinieron incluso marines y otras unidades tácticas. En esta imagen están armados con fusiles y equipamiento antidisturbios en la entrada de un edificio federal, donde se habían congregado manifestantes con banderas y carteles contra la política migratoria de Trump.
Es muy difícil predecir cómo va a evolucionar la situación. Ahora el epicentro de las protestas está en Mineápolis, pero creo que la situación no va a cambiar. Trump ha prometido que seguirá llevando a cabo deportaciones masivas. El ICE quiere incorporar más agentes demasiado rápido, y muchos de ellos no reciben la formación adecuada. Pero la sociedad está respondiendo: hay grupos de voluntarios y personas comprometidas que vigilan y alertan sobre las actuaciones de los agentes.
El giro que dieron los acontecimientos luego de que en la madrugada del 3 de enero se anunciará la extracción de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores fue de 180 grados. Donald Trump le dio la bendición a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, convertida ya en presidenta de facto de Venezuela, para encabezar un periodo de transición cuyo objetivo no parece ser retomar la democracia sino consolidar una variación del madurismo sin Maduro.
Rodríguez declaró la noche del domingo 4 de enero estar dispuesta a trabajar con Estados Unidos: “Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre Estados Unidos y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia”, dice un texto publicado en su cuenta de Instagram.
Ni los voceros de Estados Unidos ni los de Venezuela han usado la palabra democracia. Eso tiene un sentido. Según el Corolario Trump de la Doctrina Monroe —que propugna la hegemonía estadounidense en todo el continente americano—, la política exterior de Washington está orientada a garantizar sus propios intereses, no los valores de ese país. Por su parte, el modelo político y económico que siempre ha interesado al madurismo es el de China, principal destino de las ventas petroleras de Venezuela.
“En este momento Venezuela vive un proceso de gran incertidumbre. Una presidencia de facto de Delcy Rodríguez podría implicar un cambio de liderazgo a nivel ejecutivo sin el desmantelamiento de las estructuras de poder del madurismo. En pocas palabras, estaríamos ante un cambio de presidencia y no ante un cambio de régimen. De igual manera, es aún poco claro cuáles serían las relaciones entre un posible Gobierno de facto a cargo de Delcy Rodríguez y el Gobierno de Estados Unidos, y en qué situación quedarían los actores democráticos venezolanos. De Maduro, Rodríguez hereda su ilegitimidad”, afirma Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina de Latinoamérica en Washington, WOLA.

¿Cómo llegó Delcy Rodriguez?
A horas de haber ejecutado la acción militar contra el país —en donde fueron empleadas 150 aeronaves para disparar contra instalaciones estratégicas—, de la captura de Maduro y de su traslado hacia territorio de Estados Unidos, Trump reveló que la transición sería encabezada por Rodríguez, vicepresidenta del dictador desde 2017 y ministra de Petróleo desde 2024, y que ese cambio estaría bajo control de Estados Unidos.
Por un momento, mientras Trump respondía preguntas en la rueda de prensa que ofreció en su mansión de Mar-a-Lago el 3 de enero, recordé el célebre error de la edición Miss Universo 2015, cuando Steve Harvey anunció a Miss Colombia como la ganadora, en vez de la candidata de Filipinas.
Pero no, no era así. Trump repitió que se refería a Rodríguez y no a María Corina Machado, aunque por la descripción que hizo de las ganas de ella de trabajar con Estados Unidos parecía referirse a la Premio Nobel de la Paz, quien ha liderado la lucha por la democracia en Venezuela.
La afirmación del mandatario estadounidense confirmó la hipótesis de la continuidad del régimen, aunque con los cambios que también había ofrecido Maduro a Trump para el manejo de los intereses de la industria petrolera estadounidense. El domingo 4 de enero, el secretario de Estado, Marco Rubio, ratificaba que con Rodríguez se puede trabajar.
La propuesta de que Rodriguez asumiera la transición había sido presentada por mediadores cataríes en abril y septiembre pasados, según reveló el diario Miami Herald, el pasado 15 de octubre. Rodríguez fue ascendiendo poco a poco en el régimen desde la llegada a la presidencia de Maduro. Su ideología no se desvía del chavismo, pero Rodríguez sí que se ha dado a conocer por buscar inversiones extranjeras y la estabilización económica del país. En España protagonizó en 2020 el llamado “Delcygate” a raíz de su fugaz paso por Madrid pese a las sanciones de la Unión Europea contra ella por violación de derechos humanos.
El 3 de enero, Rodríguez se convirtió en presidenta interina de Venezuela por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el mismo órgano que determinó que Maduro ejerciera su tercer mandato luego del fraude electoral del 28 de julio de 2024. Con esta designación, se convirtió en la primera mujer presidenta de Venezuela.
La situación, sin embargo, no parece esclarecerse aún. Delcy y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, tienen fama de negociadores, pero en el entorno venezolano no pasan por moderados. Al contrario, ambos tienen una sólida formación intelectual e ideológicamente son de izquierda radical. Una de las palabras preferidas de Delcy era el “hegemón” para referirse a Estados Unidos. Pero sí es cierto que, frente a las violaciones más graves de derechos humanos, los Rodríguez han intentado mediar, posiblemente marcados por su historia personal. En 1979, su padre, un guerrillero marxista fundador de La Liga Socialista, fue torturado hasta morir, luego de ser capturado por la policía y señalado por el secuestro de un ejecutivo de la empresa estadounidense Owens-Illinois. Sin embargo, nunca se han distanciado públicamente de la política represiva que dirigió Maduro con su ministro de Interior, Diosdado Cabello.

¿Y la transición?
Construir un escenario para una transición hacia la democracia nunca ha sido un objetivo del régimen venezolano. Cuando ya era evidente la inviabilidad del Gobierno de Maduro, sus esfuerzos se orientaron a generar una negociación bilateral con los Estados Unidos. Eso dio como resultado, en julio de 2025, el intercambio de prisioneros estadounidenses por 232 migrantes venezolanos que habían sido enviados a El Salvador desde Estados Unidos.
La decisión de Trump de mantener la dictadura sin su líder, Maduro, busca garantizar la estabilidad, porque hay una estructura burocrática y sobre todo una arquitectura autocrática que ha sido levantada con el desmontaje de la democracia. Todo sostenido por las armas de la República. El mandatario estadounidense ha dicho que quiere acceso a los recursos petroleros de Venezuela. (Irónicamente, de eso acusaba la dictadura a Maria Corina Machado). En una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC, Trump ha descartado además que haya elecciones en Venezuela a corto plazo y ha insistido en que Estados Unidos tutelará el país con una frase contundente: “Yo estoy al mando en Venezuela”.
¿Cómo se incentiva, en este escenario, la construcción de un modelo para transitar hacia una democracia?
Hay desconcierto en los factores políticos de la oposición, entre ellos Maria Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia. Ella se halla en paradero desconocido en este momento, luego de viajar a Oslo ante la concesión del Premio Nobel de la Paz, y él está en el exilio, en España.
Sin embargo, González Urrutia emitió un mensaje que puede dar luces sobre una línea, aún endeble, de actuación: la normalización del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas. Además, insistió en el respeto a los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024.
Aunque Machado y González Urrutia son considerados los líderes de la oposición democrática, no tienen aún el control institucional ni elementos armados que puedan presionar para su incorporación en la construcción de un modelo de transición democrática. Sin embargo, su ascendencia puede incidir en la propuesta de una ley de Amnistía. En el país hay más de 800 presos políticos, según reportes de organizaciones de derechos humanos.
“Hay que recordar que no hay transición democrática sin justicia. En un país sumido en una profunda crisis de derechos humanos como Venezuela, urge la construcción de un sistema de justicia transicional en el que las víctimas sean puestas en el centro y puedan acceder a la justicia, verdad y reparación que les ha sido negada todos estos años”, aporta Carolina Jimenez.
Delcy Rodriguez y la cúpula madurista nunca han dado muestras de ceder el poder, pero sí de sobrevivir para mantenerlo. Pensar que una dirigente tan ferviente como Rodríguez sea tutelada por el mismo país que ha criticado siempre con más dureza suena a ciencia ficción. Por si acaso, Trump ya la ha amenazado con correr un destino peor que el de Maduro si no cumple su parte del trato.

No deja de ser una situación extraña, pero en los últimos años se están dando procesos políticos en todo el mundo marcados por contradicciones. El poder en Siria, otro país que se situaba en el campo antimperialista durante el régimen de Bashar al Asad, cambió de manos tras su abrupta caída en diciembre de 2024. Son casos muy diferentes —en Siria hubo una guerra civil de más de 13 años y la oposición armada llegó a Damasco por las armas—, pero el nuevo presidente sirio es Ahmed al Shara, antiguo líder de la rama de Al Qaeda en Siria, que cambió el kaláshnikov por la corbata y que en este último año ha ido ganando, pese a su historial, cada vez más legitimidad y reconocimiento en las capitales occidentales. Toda una paradoja. Trump elogió a Al Shara y dijo de él que era “un tipo duro y atractivo”. No hay a la vista un proceso democrático genuino, pero en las relaciones diplomáticas de Siria, como en las del resto de países, se impone el realismo político.
Es difícil en este momento suponer cuál es el camino de Venezuela, donde, como hemos dicho, las cosas siempre pueden estar peor. En este momento hay un hilo del cual se puede jalar para diseñar una ruta hacia la democracia. Pero es un hilo muy fino.
A vista de satélite, una masacre tiene el aspecto de bultos, sombras oscuras y manchas rojas. Una imagen más digerible que la de hombres tratando de huir y siendo perseguidos y ametrallados a sangre fría. O que la de los cuerpos desmadejados y ensangrentados, en el suelo o en sus camas, de los pacientes del Hospital Saudí, cuyos cadáveres se ven en los vídeos que las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) han difundido, autoincriminándose. O que la imagen de mujeres y niñas violadas…
Quizá la del satélite es la distancia también a la que hay que mirar el horror en Sudán para que las emociones no nublen el juicio al analizar los “crímenes de guerra” y potencialmente de “lesa humanidad”, que Naciones Unidas advierte que se han cometido (y se siguen cometiendo) en Darfur, una región clave del oeste sudanés. Dos años y medio después de empezar la guerra civil en Sudán, las RSF han tomado El Fasher, la última capital de la región que quedaba en poder del Ejército sudanés, al mando de Abdel Fatah al Burhan, que sigue controlando la capital, Jartum, y buena parte del este sudanés. Son los dos bandos en una guerra en la que han muerto al menos 150.000 personas.

El Fasher ha caído como cayeron antes Geneina (donde, entre abril y junio de 2023, las RSF y milicias aliadas mataron a entre 10.000 y 15.000 personas) o Nyala: bajo fuego, saqueos y persecuciones selectivas. Las víctimas, en su mayoría de comunidades masalit, fur y zaghawa (no árabes), fueron atacadas por su origen étnico, según la ONU y organizaciones de derechos humanos que hablan ya de “patrones que evocan los del genocidio de 2003”. En grabaciones verificadas por grupos de derechos humanos, se ve a combatientes de las RSF disparando a prisioneros, rematando supervivientes, arrastrando cuerpos por las calles y grabándose a sí mismos humillando a los muertos, como relatan algunos de los que han escapado, a los que no se les permitió enterrarlos.
Solo en el Hospital Saudí 460 pacientes y sus acompañantes fueron asesinados, según la Organización Mundial de la Salud. “Una atrocidad que desafía la comprensión”, según el máximo responsable del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Desde que tomaron el control de la ciudad, las RSF han matado al menos a 1.500 personas, según la Red de Médicos Sudaneses. Otras organizaciones hablan ya de miles, en la que consideran una de las peores masacres de estos dos años y medio de guerra.
Una guerra en la que se ha derramado tanta sangre, que se puede ver desde el espacio.
Con la captura de El Fasher, las RSF de Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, se hacen con algo más que un símbolo. Entre 2003 y 2005, Darfur fue escenario de uno de los primeros genocidios del siglo XXI. El conflicto comenzó como una lucha por el acceso a la tierra entre pastores africanos y nómadas árabes propietarios de ganado. El entonces presidente, Omar al Bashir, depuesto en 2019 tras más de 30 años en el poder, se apoyó en las milicias árabes Janjaweed para sofocar una rebelión de grupos no árabes que denunciaban la marginación de su región por parte de Jartum. Los Janjaweed arrasaron pueblos, violaron mujeres, envenenaron pozos y asesinaron a unas 300.000 personas. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra Bashir y varios comandantes por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero la justicia nunca llegó. Tampoco acabó el conflicto.
En los años siguientes se firmaron acuerdos de paz que no acabaron con los enfrentamientos. En 2013 el régimen de Al Bashir reorganizó estas milicias en un cuerpo paramilitar formal: las Fuerzas de Acción Rápida (RSF). Esto otorgó a los Janjaweed un nuevo nombre, uniformes y reconocimiento legal, y dio a sus líderes cobertura política para mantener sus intereses económicos y preservar su estructura paramilitar y su impunidad. Muchos de los hombres que ahora comandan las brigadas de las RSF en Darfur se curtieron en aquellas campañas de limpieza étnica. Y las prácticas que han usado en El Fasher en los últimos días —humillación pública de las víctimas, arrasar vecindarios enteros y atacar objetivos guiados por razones étnicas— recuerdan a las usadas en la década de 2000.
Dos décadas después, la historia se repite. Las RSF, herederas directas de aquellos escuadrones de la muerte, actúan ahora con mayor impunidad y mejor armamento. El Fasher es la prueba de que el conflicto de Darfur nunca terminó; solo cambió de uniforme, coinciden los analistas. La memoria del horror.
Oro, armas y mercenarios rusos
La guerra que comenzó en abril de 2023, en su lectura más simple, es una lucha por el poder entre el Ejército regular, dirigido por Burhan, y las RSF de Hemedti, cuando el país trataba de transitar hacia una democracia y topó con los intereses opuestos de dos generales, amigos de conveniencia hasta ese momento. Pero la realidad tiene ramificaciones que llegan hasta el Golfo y Rusia y raíces más profundas, que la conectan con el genocidio cometido en Darfur a principios de la década de 2000. Los actores externos desempeñan un papel fundamental que explica por qué la caída de El Fasher y el control de Darfur son fundamentales en este conflicto, no solo como victoria militar.
Controlar esta zona es esencial desde el punto de vista estratégico y económico. Consolida el control del grupo sobre las minas de oro y las redes comerciales informales que se han convertido en fuentes de financiación de la guerra. Darfur proporciona a las RSF una puerta de entrada estratégica a las fronteras con Chad y Libia, asegurando así el mantenimiento de rutas de contrabando para esos recursos, y especialmente del oro, pero también para recibir armas y combustible. Quien controle Darfur domina el tráfico ilegal y puede mantener el comercio con sus aliados extranjeros.
En los últimos diez años las RSF han construido una red financiera gracias al oro que extraen, trafican y venden en mercados del Golfo. Las exportaciones de oro ya se habían convertido en el sustento económico de Sudán tras la separación e independencia en 2011 de Sudán del Sur, donde se hallan los recursos petrolíferos. Antes de empezar la guerra, el oro aportaba al Gobierno 2.080 millones de euros anuales y representaba más del 60 por ciento de todas sus exportaciones. Ya entonces el Ejército y las RSF competían por los recursos. La lucha por el control de los yacimientos de oro fue uno de los detonantes del conflicto.
Ese mercado negro paga mercenarios y armas, y sirve para comprar apoyos. El metal precioso extraído de esa tierra quemada y ensangrentada de El Fasher que se ve desde el espacio viaja hasta Dubai, donde se refina y revende legalmente. Analistas e investigaciones de distintos medios en los últimos años han vinculado a intermediarios en Emiratos Árabes Unidos (EAU) con el comercio de oro sudanés, aunque Abu Dhabi niega financiar a las milicias. Sin embargo, el control de los canales comerciales y la necesidad de oro en el Golfo convierten a Emiratos en actor clave, aunque no el único. Perder el control de Darfur supondría para las RSF la pérdida no solo de su motor económico y de financiación, sino también de su capacidad de negociación en un eventual proceso de paz.

Tras la caída de El Fasher, los motores diplomáticos se han acelerado en El Cairo, donde en los últimos días se han producido conversaciones para intentar lograr una tregua de tres meses. Las RSF han intentado desligarse de las acusaciones de crímenes arrestando a Abu Lulu, también conocido como brigadier general Al Fateh Abdullah Idrisuna, al que se vincula (en parte gracias a las imágenes que él mismo ha compartido en redes sociales asegurando haber matado al menos a 2.000 personas y haber perdido la cuenta) a ejecuciones de civiles en masa, entre otros crímenes.
“El problema no es solo el enfrentamiento entre el Ejército y las RSF, sino la creciente injerencia externa que sabotea las posibilidades de alcanzar un alto el fuego y una solución política”, señaló durante una visita a Malasia el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que instó a las potencias extranjeras a no interferir.
Informes de inteligencia occidentales señalan vínculos entre contratistas rusos y redes de abastecimiento de armas en Sudán, aunque Moscú niega tener tropas operativas en el país. Rusia negocia desde hace años una base naval en el mar Rojo y mantiene vínculos con empresas mineras en Sudán. El Kremlin habría facilitado suministros y asesoramiento tanto al Ejército como a las RSF, según convenga a sus intereses, a través de redes asociadas a antiguos contratistas militares.
Mientras, el Ejército resiste en el este, con el apoyo de Egipto, que busca la estabilidad y contrarrestar la amenaza que, según Burhan, supondrían los Hermanos Musulmanes si pierde el control del país. Otros, como Arabia Saudí o China, buscan la riqueza agrícola que garantice su seguridad alimentaria y, si bien el último se muestra más neutral, el primero ha respaldado a Burhan.

Sobre el terreno, la geopolítica se ensaña con las vidas de los sudaneses. Más de 10 millones de desplazados internos en dos años y medio de guerra, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, la mitad de ellos de Darfur, donde durante meses las organizaciones humanitarias advirtieron de que el asedio podría desencadenar una catástrofe. Hoy, las carreteras que conducen a los campamentos están bloqueadas; los convoyes de ayuda son saqueados o distribuidos según las divisiones tribales; los hospitales están en ruinas, y se acaba de declarar la hambruna.
El Fasher simboliza el fracaso colectivo, donde convergen las raíces del genocidio, la codicia por el oro, la impunidad internacional y el derrumbe del sueño democrático que nació en 2019.
Campos de personas desplazadas como palimpsestos, como pergaminos de tierra donde leer una guerra que dicen que ya se ha acabado, como heridas que el tiempo nuevo debe curar.
En las afueras de Raqqa, ciudad siria que durante la guerra llegó a ser la capital de facto de Estado Islámico, esos campos acogen, todavía hoy, a gente que ha huido de diferentes partes del país. En cada sector las comunidades vienen de un lugar diferente: Deir ez Zor, también conquistado en su momento por Estado Islámico; la más lejana Alepo, uno de los símbolos de la guerra y del enfrentamiento atroz entre el régimen de Bashar al Asad y los grupos opositores armados; Hama y Homs, lugares donde el levantamiento contra la dictadura se vivió al principio con ilusión y luego fueron arrasados por el régimen.
En este campamento cercano a Raqqa, que acoge a unas mil familias, viven Faraj al Abdulá, de 61 años, y su hijo Talal, de 37. Como casi todo el mundo aquí, son de la provincia de Alepo. Los niños corretean alrededor mientras ellos hablan sobre el pasado y el futuro. A sus espaldas, las tiendas de campaña contienen la ironía de tantas otras en el mundo: por definición, están pensadas para acoger a alguien de forma momentánea, pero con el tiempo se van llenando de señales de residencia a largo plazo.
—Pensamos que este era un sitio seguro. Vinimos a una zona segura —dice Faraj mientras se enciende un cigarrillo—. No nos han dado otra solución que no sea este campo. No pensamos volver, porque no tenemos ni casa en Alepo.
—Además, ahora somos muchos más —dice Talal, su hijo—. Antes éramos 11 y ahora somos más de 50.
Llegaron en agosto de 2017 después de que Estado Islámico los expulsara de Safira, una ciudad de la provincia de Alepo cercana a la capital. En ocho años no han parado de nacer hijos, hijas, nietos y nietas que se han ido instalando en nuevas tiendas.
—Estas dos tiendas son de mis hijos. Una de ellas es de Talal —dice Faraj mirando a su hijo, que confirma la información con un gesto.
Ninguna necesidad parece acuciante en el campo, porque la mayoría se han cronificado y la gente se ha acostumbrado. Entre las tiendas blancas y azules se esconden algunas motocicletas. Una letrina cubierta por una tela delgada. Placas solares. Ropa tendida que da algo de vida a la llanura. Neumáticos. Un andador de bebé destrozado. Basura. Fogatas. Un tractor en medio del campo.
—¿Os ha llegado ayuda humanitaria desde que cayó el régimen de Asad? —les pregunto.
—La, la, la, la, la.
No, no, no, no, no. Repiten ambos en árabe.
—Nada, que va. Ya no hay ayuda de Estados Unidos —completa el hijo.
—Desde que llegó Trump ya no hay ayuda —dice el padre desganado, y se enciende otro cigarrillo—. Queremos que el mundo nos ayude. No solo a este campo. A todo el país. Al pueblo sirio. Hay mucha pobreza. Queremos una solución. Queremos construir nuestra propia casa.


La guerra duele tanto que, cuando se acaba, quienes la han sufrido solo se atreven a quejarse con la boca pequeña. Parece que tengan miedo a que se rompa la paz si piden algo de ayuda. Se aferran a lo más urgente: que no caigan más bombas. Gobiernos y grupos armados de todo el mundo lo saben, y usan la seguridad para mantenerse en el poder, como pasó con la vuelta de los talibanes en Afganistán: el deseo de que la violencia se acabe es tan grande que otras cosas se obvian. Lo mismo pasa aquí.
—Mira los pies de los niños —dice el hijo, Talal; la mayoría están descalzos, los pocos con zapatos los tienen destrozados—. Yo tengo cinco hijas y dos hijos.
—Esperamos que la economía mejore ahora —dice su padre—. Y sobre todo que haya estabilidad en el país.
No quieren seguir aquí, pero la perspectiva de volver tampoco les apasiona. Porque temen ir a peor. Un hombre que se nos acerca da el contexto de por qué es así. Se llama Mohamed Tarif al Jassem y es el líder del campo. Con su turbante blanco de cuadros rojos, propio de los linajes de alto pedigrí, habla lento y derrocha ponderación.
—En estos campos hay problemas de nutrición. No hay servicios médicos, hay pocos depósitos de agua. Los niños no van a la escuela. Las organizaciones humanitarias no vienen mucho por aquí. La situación en Alepo aún es inestable. Las casas están destruidas. Aún hay miedo.
Un territorio diferente
Tras la caída del régimen de Asad, era inevitable que el foco mediático iluminara la capital siria, Damasco. La imagen que se proyectó desde allí y desde las zonas con predominio suní era de victoria y libertad: la bandera rebelde —que pronto se haría oficial— ondeando, las masas en las calles y las mezquitas, el júbilo popular. El nuevo hombre fuerte de Siria, Ahmed al Shara —antiguo líder de la rama de Al Qaeda en Siria—, prometió una nueva Siria donde todas las comunidades fueran respetadas, pero desde el principio las minorías, con matices según su situación histórica y política, vieron con recelos la instauración de un nuevo régimen que presumían iba a discriminarlos.
El foco de la acción humanitaria también se trasladó a Damasco y a zonas antes controladas por la dictadura. El motivo es sencillo: el régimen de Asad restringía al máximo la entrada de ayuda. Así que muchas organizaciones que durante años habían intentado negociar sin éxito trabajar en las zonas gubernamentales se apresuraron ahora a desplegarse allí.
El tercio nororiental de Siria, que limita con Irak y Turquía, quedó al margen de esta atención e incluso de esta discusión pública, porque tiene otra realidad política y otra historia.
“Las necesidades están ahí porque el número de desplazados internos sigue siendo alto. Los servicios básicos aún no están en marcha en esta zona, e incluso los edificios aún deben ser reconstruidos”, dice Fatima Dreai, responsable de las operaciones de Médicos del Mundo en Hasaka y Raqqa, en el noreste de Siria.
En la llamada Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), conocida popularmente como Rojava, el cambio de régimen se tomó con algo más de circunspección. Son zonas controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), unas milicias de mayoría kurda que han seguido teniendo choques con grupos de la antigua oposición armada alineados con Turquía, el gran valedor de Shara y del nuevo régimen sirio.

El mapa de la guerra que estalló en 2011 y se apagó —al menos sobre el papel— en 2024 es complejo. También lo es el mapa de grupos armados y alianzas. Durante los años de expansión de Estado Islámico, las milicias kurdas —apoyadas por Estados Unidos— fueron instrumentales en su combate y posterior derrota. Mosul (en la vecina Irak), Raqqa o Deir ez Zor pasaron de ser toponimia yihadista a ser territorio “liberado”, en jerga del bando vencedor. Tras la expulsión de Estado Islámico, la AANES se extendió no solo a ciudades de mayoría kurda, sino también a muchas árabes. La reconstrucción empezó débilmente y miles de personas desplazadas llegaron desde otros puntos del país.
Hasta finales de 2024, Asad controlaba las zonas gubernamentales, la oposición armada mandaba en otras —con capital de facto en Idlib— y las milicias kurdas, en discordia, administraban las suyas en una especie de Estado sin Estado. La entrada de la oposición armada en Damasco causó incertidumbre en el tercio nororiental de Siria. Incluso después del fin teórico de la guerra, hubo combates que desplazaron a miles de personas, la mayoría kurdas, desde la provincia de Alepo a la AANES.
Para ellas, la guerra no había acabado.
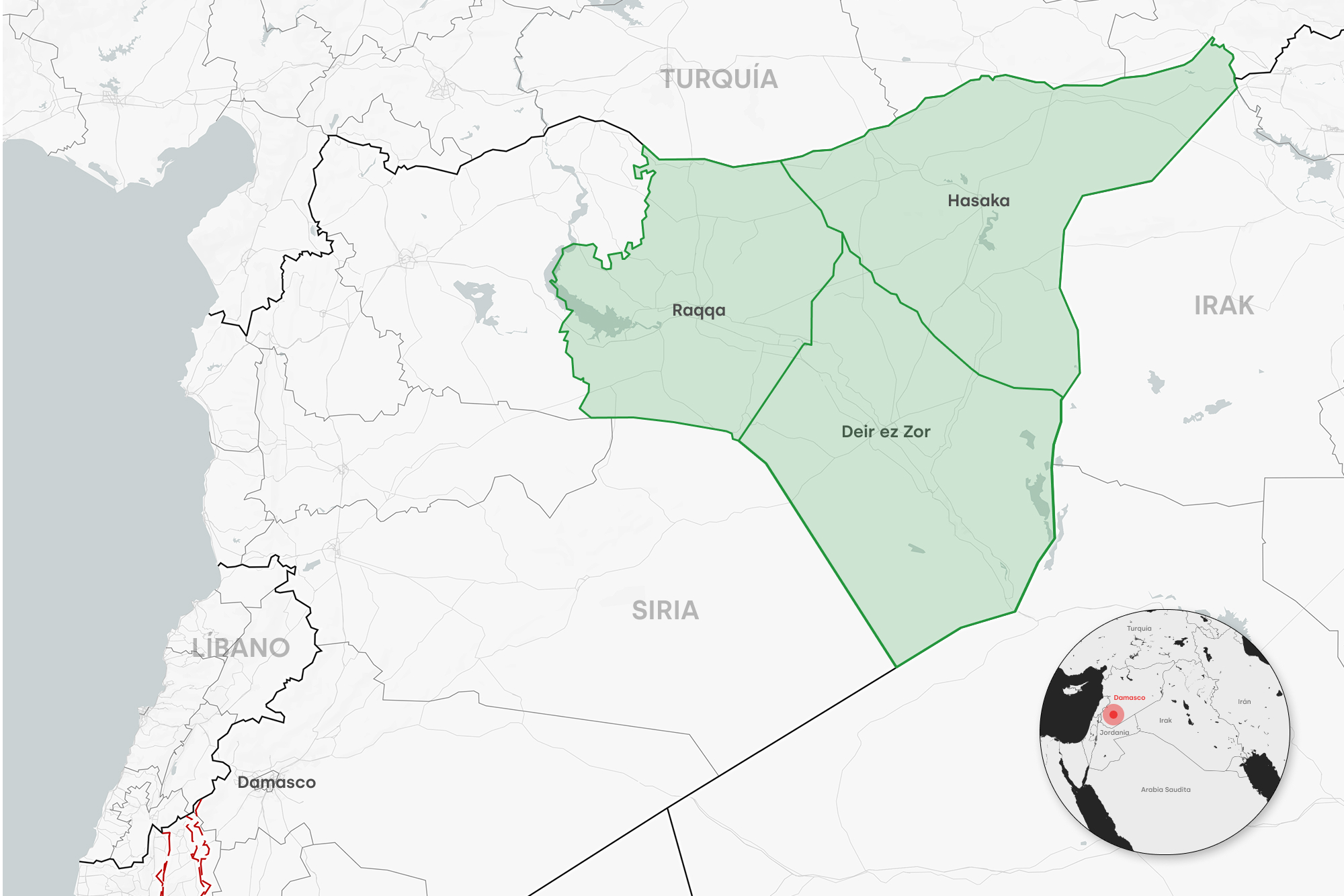
La escuela de la guerra
La guerra no ha acabado para toda la gente que se agolpa en esta escuela de Raqqa. Un clásico de las guerras, de los desplazamientos forzosos: las escuelas se convierten en refugios. En el generoso cemento del patio descansan unos depósitos granates de agua, hay tableros de baloncesto desvencijados, algunos coches aparcados y una pila de pupitres y sillas: han vaciado las aulas para dejar espacio a las personas que buscan refugio. Aquí hay 31 familias que comparten una historia común: proceden de Afrín, un enclave kurdo en la provincia de Alepo, se vieron desplazadas en 2018 a la vecina Shahba, y de ahí las expulsaron de nuevo hace unos meses, tras la caída del régimen.
La guerra siria, las guerras del mundo: el desplazamiento tras el desplazamiento.
En las ventanas del edificio, de tres plantas, se asoman con gesto nostálgico niños, niñas, mujeres y hombres pensando en Afrín. La fachada ocre da un tono más deprimente a la escena.
La líder de esta comunidad desplazada tiene solo 20 años y se llama Nevin Haj Hussein. Llegó a este refugio —como todos los demás— tras huir de los combates que se desataron en la provincia de Alepo justo después de la caída del régimen.
—Estamos sufriendo. El trato que se nos da no es digno. Estamos cansadas y esperamos volver pronto a casa. Recibimos algo de ayuda, pero no la suficiente. Falta ayuda humanitaria —denuncia Nevin, sentada en un pupitre diminuto entre paredes con estampados de flores y mariposas.
Para demostrarlo, Nevin se levanta y nos muestra el resto de la escuela. La vehemencia de la gente que se nos acerca contrasta con la calma que hemos visto en el campo de personas desplazadas en las afueras de Raqqa que llegaron hace ya unos años.
—Queremos volver a Afrín. A nuestra casa, a nuestra tierra —dice ante el aula de octavo Maryam Hannan Jafer, de 44 años, que luce un pañuelo negro con flores—. Nos fuimos sin coger nada, solo llevábamos esta ropa, nos dijeron que en 30 minutos nos teníamos que ir.
Es verdad: hay 31 familias en esta escuela, pero se ven muy pocas maletas. Se fueron con lo puesto.
—Si hicieras un referéndum aquí, todo el mundo votaría por volver a Afrín. Sin excepción —dice Maryam.


Deseosa de compartir más detalles, se suma a la conversación Amina Mohamed Banplus —de 60 años, con blusa de lunares, dicharachera, con los dientes incisivos arrancados—, que amplía la afirmación de su compañera.
—Es nuestra tierra. Es importante nuestra historia, nuestra cultura. Somos kurdas, kurdas, kurdas. El pueblo kurdo debe lograr la libertad.
—Me gustaría que el presidente [Shara] sepa que debe comportarse con justicia —sigue Maryam—. Debe saber que somos kurdas y tenemos derechos.
—Queremos que la gente en Occidente nos dé apoyo para conseguir la libertad y recuperar nuestros derechos. Nos han expulsado y nos han tratado mal, queremos nuestra libertad —dice Amina—. Queremos oler el polvo de nuestra tierra.
La conversación retumba en el pasillo, poblado de cajas de cartón con basura. Las paredes están pintadas de rosa y azul pastel de la mitad hacia abajo. En una de ellas se ve el dibujo de un niño jugando a fútbol.
—¿Qué hicimos? —se pregunta Amina—. El mundo no nos mira. ¿Cuáles son nuestros pecados?
También es verdad: en este nuevo giro de la historia, la comunidad kurda, bisagra en Oriente Medio y tantas veces aliada de Occidente, ve cómo apoyos tradicionales como el de Estados Unidos se tambalean.
—Agradecemos la ayuda de todos los países europeos —interviene Nihad Aleko, de 56 años, junto a Nevin el otro coordinador del refugio, como quien pide ayuda dando las gracias por anticipado—. Viví en Europa durante quince años y volví a Siria en 2011.
Ese fue justo el año en que empezaron las protestas contra el régimen que desembocaron en una guerra civil. Con su bigote kurdo —casi un cliché—, su rosario en mano y unas sandalias preciosas, Nihad no tarda en derramar lágrimas.
—Lloro porque cuando dejamos atrás Shahba vi muertos y asesinatos. Mi yerno está desaparecido, vi cómo lo capturaban, no tenemos noticias de él. Aquí estoy con mi hija y más familiares, somos nueve.
Dice Nihad que él también quiere volver a Afrín. Pero se le ve absorto en la situación política actual, en concreto en el acuerdo entre el Gobierno central y las autoridades del noreste sirio.
—Esperamos coexistir en Siria. Todos. Árabes y kurdos. Esperamos que las cosas que pasaron queden atrás y abramos una nueva página para vivir juntos como buenos vecinos.
Un niño grita en el pasillo. El eco conquista las plantas de la escuela, solo amortiguado por algunas alfombras y maletas. Una niña con chupete amarillo se acerca a las escaleras. Llora, como Nihad, pero nadie le hace caso.
“La educación es mi derecho”, dice una pintada en las paredes de la escuela.
Pactos y miedos
Lo que Nihad tiene en la cabeza preocupa también a toda la población en el noreste sirio. En marzo llegó una de las noticias más importantes de la posguerra: las autoridades en la AANES firmaron un acuerdo con el Gobierno de Shara para ir devolviendo poco a poco la soberanía de su territorio. El acuerdo incluía la reintegración de las fuerzas kurdas en el Ejército central y el retorno de las personas desplazadas, con otros asuntos clave en el aire como las reservas petrolíferas.
Pese a las suspicacias iniciales, la AANES mostró así su voluntad de participar en la nueva Siria, quizá consciente de que el nuevo régimen había llegado para quedarse. El Gobierno de Shara, que durante los últimos meses ha ido ganando reconocimiento occidental, ponía así una piedra fundamental en la construcción de una estructura política que nunca se presentó como federal pero que sí quería intentar (re)unir todas las sensibilidades. El acuerdo sigue vivo, aunque no ha avanzado a la velocidad esperada: hay incertidumbre sobre su aplicación práctica y se han producido algunos combates.
El problema es que el nuevo régimen tiene otras grietas en su edificio más allá del noreste sirio. En marzo hubo centenares de muertos en las provincias occidentales de Latakia y Tartús, feudos tradicionales de la minoría alauí, la del exdictador Asad. El papel de fuerzas suníes radicales —los sectores más afines al Gobierno aseguran que la violencia es más bien achacable a estos grupos descontrolados, y no al Ejército sirio— también fue nefasto en los ataques contra la minoría drusa, una crisis que ha acabado siendo la más importante en esta nueva etapa política. Esta comunidad, que también tiene presencia en otros países de Oriente Medio, cuenta con sus propias facciones armadas. Israel ha atacado varios puntos de Siria —incluso las inmediaciones del Palacio Presidencial— para supuestamente defender a la minoría drusa, aunque a nadie se le escapa que Tel Aviv siempre ha querido desestabilizar al régimen sirio, antes y después de Asad, para que se mantenga débil.

Lo que a nivel sirio se interpreta como un nuevo capítulo de la historia para construir una todavía frágil identidad nacional, en AANES se vive como un nuevo escenario adverso ante el cual hay que reposicionarse. Todo ello coincide con un movimiento histórico en su órbita cercana: el grupo armado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha negociado con Turquía un proceso de desarme. Este proceso reverbera en el Kurdistán iraquí y sirio, donde hay unas dinámicas diferentes pero una cultura social y política paralela.
La comunidad kurda sigue siendo una de las más importantes del mundo sin Estado: unos 40 millones de personas divididas entre Turquía, Irán, Irak y Siria. Su aspiración independentista se ha ido apagando con los últimos eventos geopolíticos, pero su identidad sigue más viva que nunca. Bisagra histórica de los intereses occidentales en la región, sus estructuras políticas igualitarias e incluso su apuesta por proyectos de inspiración socialista siguen marcando la diferencia respecto a sus vecinos.
En la AANES, la gente ha sufrido mucho durante la guerra siria, se ve desamparada, y ahora no sabe adónde va el país. Eso se puede palpar en el día a día. Y también la voluntad de, pese a todo, salir adelante.
Como tantas otras veces en el pasado.
Conciencia de posguerra
En todo este proceso político y social entra en juego algo fundamental: la salud mental, uno de esos componentes de la acción humanitaria que gana cada día más peso. Antes no se entendía su importancia, pero en lugares como el noreste de Siria se revela como esencial. La gente lucha contra la sensación de abandono.
—Tengo que cuidarme a mí misma, porque si estoy irritada, enfadada, se lo contagio a mi familia. Primero tengo que estar en paz conmigo misma.
Samia Mohamed es paciente de un centro médico de la provincia de Hasaka, en la AANES, apoyado por Médicos del Mundo.
—También he aprendido que debo compartir mis experiencias. Porque mi hijo pequeño puede sentirlo todo. Lo percibe todo.
Es difícil hacer eso en la vida cotidiana. Pero mucho más después de trece años de guerra. Samia, de 38 años, ha llegado a esas conclusiones después de las consultas con una psicóloga siria del centro. Las intenta aplicar cada día. Sentada en la consulta, con su trenza larga y su camisa morada cerrada, flecos en el cuello, brazos cruzados, Samia hace gestos con los dedos, como diciendo que le da vueltas a la cabeza.
—Todos nos hemos visto afectados por la guerra. Yo me he visto obligada a desplazarme dos veces. En 2016 un familiar murió. Me afectó mucho. Mi marido dijo entonces que todos perderíamos a alguien en la guerra. Que la vida sigue. La vida siguió. Encontré un trabajo, y eso me dio estabilidad. Sin trabajo no hay estabilidad.
En el centro al que acude Samia en la provincia de Hasaka hay huellas de las manos pintadas en una pared, una televisión con mensajes sanitarios, una consulta de salud mental, un cirujano infantil, un paritorio, un póster del Día de la Mujer, el 8 de marzo, con el lazo rosa contra el cáncer de mama y recomendaciones para evitarlo.
Samia irradia luz. Como otra de las beneficiarias, Afra Def el Barhom, de 43 años, con su pañuelo blanco y su bolso. Tiene muestras de cariño continuas hacia su psicóloga, Amal Issa Sheikho, que está sentada a su lado en la consulta.
—Llevo viviendo aquí dos años en una casa alquilada. Cuando vengo a ver a la psicóloga, mi salud mejora. Me cambia el humor.
Afra encontró el centro por sí misma. Dice que normalmente el coste de esos servicios médicos serían muy altos, pero que aquí son gratuitos y por eso puede acceder a ellos.
—Cuando Afra vino, vi que tenía mucha presión —dice a su lado la psicóloga—. Se ocupa de sus hermanos. Se impuso cuidar de los hijos de sus hermanos también. Pero ella tiene una discapacidad [una malformación de nacimiento en el brazo] y yo le dije que quizá no tendría que hacer eso. Llegó aquí en 2019, después del ataque de grupos armados.
Afra, la paciente, es de Ras al Ain, de donde fueron expulsadas miles de personas.
—Todos somos desplazados en la familia. También cuido a mis padres. Están enfermos y vienen a este centro. Cuando llegué me sentía triste, pero luego vi que la vida iba mejorando, y me convencí de que el futuro será mejor. El apoyo psicológico me ayudó en todo.
Se nota que Afra y otras pacientes quieren de verdad a la psicóloga. Porque hace bien su trabajo. A sus 32 años, Amal Issa Sheikho tiene claro el contexto cultural, social y emocional de su entorno, y también las herramientas a su alcance para mejorar las vidas de esas personas, muchas de las cuales han tenido que cambiar de hogar debido a la violencia.
—Al principio la gente no confiaba en este servicio [psicológico], porque tiende a quitar importancia a la salud mental. Pero poco a poco los resultados llegaron y ahora la gente viene sin que se lo digamos —dice Amal en su consulta después de que salga Afra—. Tenemos varios tipos de pacientes. Los desplazados internos que vienen porque han perdido sus casas, por depresión, por angustia, algunos viven en lugares inhabitables… También hay jóvenes de aquí que tienen incertidumbre sobre su futuro y se sienten bajo presión. Y también gente que sufre la pobreza. Intentamos ayudarlas a todas.
Las palabras de Afra y de otras personas que han pasado por su consulta no mienten: Amal intenta curar las heridas psicológicas, pero no trabaja desde el paternalismo o el victimismo.
—Hacemos sesiones individuales, grupales, derivamos a pacientes, ofrecemos recursos… les damos esperanza, ideas positivas, fortalecemos aspectos que les dan más poder. Toda persona nace con fortalezas dentro de sí; intentamos activar esas fortalezas.
La psicóloga no pone el acento en el impacto directo de la guerra en las mentes, sino en cómo el contexto general de incertidumbre, política y económica, afecta a la mayoría de la población. El estrés es uno de los aspectos más discutidos en su consulta.
—La gente no sabe cuál será su futuro. No sabe si va a tener que enfrentarse a otro desplazamiento. Hay gente que no cobra su salario desde que cayó el régimen.
Toda esa casuística se refleja en lo que explican otros pacientes de Amal. Como el que entra después de Afra en la consulta: Zein al Abideen, de 29 años, que estudia cuarto de Arquitectura. Sus palabras son un ejemplo de ese quiebre del futuro del cual habla Amal, y que tanto afecta a la gente joven.
—Me sentía débil, sufría depresión, pero no lo sabía. No acabé antes la carrera precisamente por esos problemas de salud mental. Con Amal fuimos poco a poco profundizando en mi situación. Al principio no creía que me pudiera ayudar, pero lo hizo. Estaba perdido. Me ha enseñado técnicas de respiración. Me ha recomendado incluso libros.
El libro que le recomendó es The Fantastic Victories of Modern Psychology, de Pierre Daco.
—Amal me conoce bien —dice Zein.
Siria se recoloca
La caída del régimen sirio trajo consigo especulaciones sobre qué pasaría con las millones de personas refugiadas que huyeron del país durante la guerra civil. Aunque la incertidumbre sigue dominando el contexto político sirio, desde entonces algo más de 850.000 personas refugiadas y 1,6 millones de desplazadas dentro del mismo país han vuelto a casa.
Los movimientos internos responden a complejas dinámicas nacionales y regionales. En el noreste de Siria se acumulan heridas del pasado y del presente. Hasta diciembre de 2024 ya había más de 300.000 personas desplazadas en la región, fruto de combates en diferentes partes del país y sobre todo de la expansión y posterior expulsión de Estado Islámico en la zona. Pero la violencia en la provincia de Alepo causó el desplazamiento de hasta 26.000 personas en centros provisionales como la escuela de Raqqa.


—Necesitamos más ayuda de fuera, más apoyo, especialmente para las afecciones cardíacas y la diabetes —dice Jumana Ahmed Abid, que trabaja en un comité de salud de las autoridades kurdo-sirias de la región—. Necesitamos más recursos para tratamientos. Faltan medicinas, necesitamos más ayuda de las organizaciones.
Con su pañuelo blanco y su vestido verde turquesa, Jumana Ahmed Abid, de 56 años, habla desde uno de los centros sanitarios en Hasaka, en la AANES.
—Hemos dado información a las mujeres sobre la lactancia, sobre medicamentos y sobre violencia de género.
Insiste en la función esencial que desempeñan las mujeres, no ya como pacientes o beneficiarias sino como parte activa de esa sociedad civil que lucha para construir la paz.
—Las mujeres defienden sus derechos. Yo trabajo para que mis hijos puedan comer. Soy la muestra de ello.
Jumana Ahmed Abid lamenta que algunas organizaciones hayan dejado de actuar o disminuido su actividad en la región.
—La guerra ha creado muchas enfermedades en el país. Espero que la ayuda llegue a toda Siria, pero también aquí, sobre todo para las personas desplazadas.
Es la lucha contra el olvido: de ella y de miles de personas.
Radio que cura la mente
El dolor que supuran estos miles de personas se cura en hospitales, en comunidades, en familias. Pero también en la radio. En concreto, en este estudio de radio en Raqqa.
Una periodista y una psicóloga. Una luz azul.
—¿Cuáles son las conductas que ayudan a favorecer la salud mental? —pregunta la periodista.
—La comunicación abierta —responde Nour Darwish, psicóloga que colabora con Médicos del Mundo—. Tienes que descansar y la familia debe entender este comportamiento. No debes ser juzgada, porque eso tiene un gran impacto sobre los sentimientos.
El logo de la radio, Al Rashid FM, al fondo del estudio, está iluminado por unos focos. La luz va cambiando de color. Del rojo al azul, del azul al violeta, del violeta al verde.
—Las familias tienen muchas crisis… —dice la periodista—. ¿Cómo reducir su impacto en la salud mental de las personas?
—En la familia tiene que haber paz, tiene que estar unida para rebajar los niveles de ansiedad —responde Nour con seguridad—. No hay que juzgar los sentimientos de nadie. Eso es muy importante. No hay que obsesionarse con los pequeños detalles.
—Pero si las relaciones familiares no son buenas —contraataca la periodista leyendo el guion—, ¿qué consecuencias tiene eso sobre sus miembros?
Nour responde sin mirar los papeles que yacen sobre la mesa del estudio, donde también descansa su bolso. Están grabando un programa que se emitirá unos días más tarde. Y que se difundirá por redes sociales.
El tema de esta semana es la familia. A sus 29 años, Nour participa con asiduidad en este programa de Al Rashid FM que sirve para lanzar mensajes a la comunidad relacionados con la salud, en un sentido amplio, y con la salud mental en particular. Uno de esos programas se llama “Mi salud”, y el otro “La tarde”. Nour participa sobre todo en el consultorio de “La tarde”, donde se discuten a menudo temas relacionados con los derechos de las mujeres.
Después de la grabación, en el mismo estudio, Nour cuenta su motivación para hacer este programa de radio y cómo compagina esta colaboración con su trabajo como psicóloga.
—Hablamos de mujeres, de violencia de género, de discriminación. Las oyentes ya distinguen mi voz. La reconocen.
Con la periodista acuerdan el tema de la semana, elaboran un guión con al menos 15 preguntas abiertas. Las consecuencias a largo plazo de la guerra están presentes.
—La guerra ha generado mucho dolor, mucho miedo —dice Nour—. La gente percibe todo lo relativo a la salud mental como si fuera un estigma. No quiere explicar sus miedos. Pasa también con la violencia de género.

El abanico se amplía. Una docena de psicólogos y psicólogas participan en programas de esta emisora de Raqqa con temas como las vacunas, la lactancia materna o la leishmaniasis. Se decide de qué hablar según la actualidad, las necesidades de la gente o lo que se observa en los centros médicos de la zona.
—Comentamos temas que afectan a la comunidad —dice Nour—. Pero como psicóloga, muchas de mis pacientes son mujeres. Así que casi siempre elijo temas que interpelan más a las mujeres. O que sufren las mujeres. Intentamos darles apoyo.
¿Pero quién escucha estos programas? ¿A quién llegan estos mensajes?
A personas como Hala Hamo, graduada en Economía de 27 años, que descubrió el consultorio de Nour y desde entonces se quedó enganchada.
—Antes sufría ansiedad, no sabía cómo gestionarla. Empecé a escuchar a Nour y me enseñó cosas muy importantes. Todos los temas que toca son importantes, como el estrés, la ansiedad, los problemas de las mujeres.
A Hala le gusta que en el programa no solo se teorice, sino que se expliquen casos reales. Nour intenta transmitir mensajes claros a la audiencia. Y lo consigue. Conecta con la gente.
—Los temas que Nour propone son muy importantes para mis amigas y para mí. Toca nuestros problemas reales como comunidad.
Y lo hace, entre otros motivos, porque recibe sus propuestas. Hala y sus amigas han entrado en contacto con Nour para sugerirle temas. Para decirle qué cosas les preocupan y así ella pueda discutirlas en antena.
—Es como una terapia psicológica —dice Hala.
Esta podría ser la historia de cualquier radio en cualquier lugar remoto del mundo. Pero tiene un matiz importante. Estamos en un país que ha sufrido más de trece años de guerra civil. Y que tiene una frágil posguerra por delante.
—Aún tenía mucha angustia por la muerte de mi padre y de mi hermano. El programa me ayudó mucho.
Murieron en un ataque del régimen de Asad en 2013. No acabó de asimilar algo que es imposible de asimilar. La guerra siguió. Pero encontró un pequeño consuelo en las ondas.
—Encontré este programa y me hizo sentir mejor —dice Hala.

Esta crónica nace de una colaboración con Médicos del Mundo.
Han escrito y hablado sobre los conflictos y sus consecuencias. Defienden con pasión el periodismo y los derechos humanos. Jon Lee Anderson y Patricia Simón protagonizan el número 10 de la colección Voces 5W: Guerra, paz y periodismo.
En este diálogo de larga distancia, Simón y Anderson reflexionan sobre los rostros del poder, la ola reaccionaria que sacude al mundo y las propuestas para construir sociedades más democráticas.
El libro, con ilustraciones de Cinta Fosch, está incluido en nuestra suscripción anual en papel y muy pronto empezará a llegar a los buzones de los socios y socias de 5W. Si no lo eres, suscríbete aquí. También puedes comprarlo por separado en nuestra tienda online o en librerías.
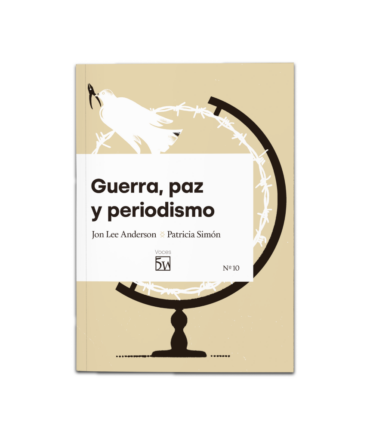
“Ir a una guerra no implica solo una historia, una experiencia o una cobertura. Implica que adquieres una responsabilidad moral”, dice Anderson en la conversación, que da la vuelta al mundo y se sitúa en lugares como Afganistán y Colombia.
“Tenemos que reivindicar el idealismo como una postura ética”, dice Simón, empeñada en denunciar las violaciones de los derechos humanos pero, también, en iluminar las iniciativas de paz y diálogo.
Este libro nace de una colaboración con La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, con la que compartimos, desde nuestros respectivos ámbitos, la defensa de la vida y de valores como la solidaridad y la paz. La obra forma parte de la colección Voces 5W, que conecta múltiples perspectivas a través de la escritura, la fotografía, el pensamiento, la geografía y el periodismo.
Y se trata de una conversación especial, también, porque es la que coincide con nuestro décimo aniversario. Diez años de guerra, paz y periodismo que solo podían coronarse con un libro que llevara ese título casi tolstoiano.
Por eso hemos elegido a dos periodistas que admiramos.
¿Qué decir de Jon Lee Anderson (California, 1957)? El adjetivo “mítico”, tan manoseado, debe ser reservado para las personas que lo merecen, que no son tantas. Anderson es exactamente eso: un mito de la profesión. Tras cincuenta años dedicados a recorrer el mundo y dejarlo por escrito, en esta conversación vuelca sus reflexiones sobre este mundo en permanente ebullición. Autor de libros como Che Guevara, una vida revolucionaria o La caída de Bagdad, Anderson es inspiración y referente para todo el equipo de 5W.
También lo es Patricia Simón (Estepona, 1983), que lleva más de veinte años cubriendo migraciones, movimientos sociales, conflictos y crisis humanitarias en más de una treintena de países. Columnista regular de 5W, Simón es autora de libros como Miedo: Viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio y Narrar el abismo. Especializada en derechos humanos y enfoque feminista, Simón ha destacado desde el inicio de su carrera por un incansable esfuerzo por contar los temas que definen nuestra era huyendo del catastrofismo y con un profundo humanismo.
El formato de diálogo de Voces 5W ya se ha consolidado. En el primer número, Guerras de ayer y de hoy (2016), Ramón Lobo y Mikel Ayestaran charlaban sobre reporterismo y la evolución de los conflictos. El segundo, Contarlo para no olvidar (2017), recogió una conversación entre Maruja Torres y Mónica G. Prieto sobre el mundo árabe, feminismo y periodismo. En el tercero, África adentro (2018), Xavier Aldekoa y Alfonso Armada reflexionaban sobre las maneras de narrar el continente. En el cuarto, Europa soy yo (2019), Anna Bosch y Pablo R. Suanzes charlaban sobre el papel de la Unión Europea. En el quinto, El viejo periodismo (2020), Martín Caparrós y Agus Morales dialogaban sobre el reporteo, la escritura y la literatura. En el sexto, El compromiso de la fotografía (2021), Anna Surinyach y Juan Carlos Tomasi compartían su experiencia en crisis nutricionales, desastres naturales y conflictos: una obra que puede leerse en paralelo a la que presentamos hoy. En el séptimo, En el fondo la forma (2022), Leila Guerriero y Ander Izagirre discuten sobre el oficio de escribir. Dedicamos el octavo a las migraciones y los derechos humanos de la mano de Ebbaba Hameida y Nicolás Castellano, autores de Historias contadas al oído. En el número 9, volvimos a poner el foco en la fotografía con Leer las imágenes, de Santi Palacios y Laia Abril.
Y este número 10, que no te puedes perder.
No acabamos de saber si se ha acabado el colonialismo o si reverdece bajo otros nombres. Pero su huella permanece, y la irradiación de su sufrimiento alcanza todos y cada uno de los continentes y océanos de este hermoso mundo.
También en las islas Mauricio, al oeste de Madagascar —frente a las costas de Mozambique—, un país que se percibe como la exacta idea del paraíso televisivo, de playas de aguas turquesas, con puestas de sol de color naranja caramelo. Un lugar para perderse y soñar con nenúfares blancos que al llegar la noche transmutan en rojo sangre.
Allí viven muchos chaguianos. Se llaman así porque proceden de Chagos, un archipiélago de islitas varadas en el vasto océano Índico que pertenecía a las islas Mauricio, colonizadas por portugueses, holandeses, franceses y británicos.
Y allí vivieron durante más de medio siglo, porque fueron expulsados de su archipiélago a finales de la década de 1960. Sucedió por un intercambio de favores geopolíticos, algo parecido al juego de cromos pero en versión siniestra. El Gobierno británico de Harold Wilson le “cedió” al Gobierno estadounidense de Lyndon B. Johnson la isla Diego García, perteneciente a dicho archipiélago de Chagos, para construir una base militar, a cambio de aceptar su negativa y no sumarse como aliado en la guerra de Vietnam.
Para ello, los británicos optaron por expulsar a los habitantes de todas las islas del archipiélago, y no solo los de Diego García.
Sucedió en aquellos años de sueños de libertad, cuando tantos países colonizados alcanzaron su independencia. El Gobierno británico llevó a cabo su “donación” ejecutando una intrincada maniobra: con una mano concedió la independencia a Mauricio y con la otra desmembró a Chagos de su condición mauriciana; así la erigió, de golpe, en una nueva colonia. La bautizó con el nombre de ‘Territorio Británico del Océano Índico’, y la malévola pirueta geopolítica tenía una razón de peso: en virtud de la “concesión”, los norteamericanos exigieron a los ingleses que lo “vaciaran” de personas.
Tarzanes y Viernes
Dicho y hecho. “La isla se cierra”, comunicaron a las más de 1.500 personas para las que Chagos era su hogar, su casa, la tierra donde está enterrada su gente, la mayoría descendientes de esclavos traídos —también por la fuerza— desde el continente africano para trabajar en las plantaciones de azúcar y cocoteros.
Les obligaron a marcharse solo con una maleta y dejar atrás su casa, sus recuerdos, sus antepasados, sus plantas, sus flores y sus perros.
La extraña contorsión territorial no debió resultar fácil. Recordemos que en una de sus primeras sesiones, en diciembre de 1946, la Asamblea General de la ONU resolvió que la deportación era un crimen contra la humanidad.
Pero cuando el poder quiere ser omnipresente abre inéditos caminos de perversión. En este caso, un ejército de tecnócratas y asesores británicos y estadounidenses trabajaron duro para forzar la “cesión” y, a su vez, erigirse en garantes de los sueños de justicia y libertad. “Debemos evitar que se nos acuse de estar ‘traficando con territorio colonial’”, advertía un documento interno del Gobierno británico que encontró el experto en derecho internacional Philippe Sands, contratado por un grupo de chagosianos para litigar contra Gran Bretaña y Estados Unidos.
En su maniobra, los británicos mintieron a la ONU diciendo que en el archipiélago de Chagos no había personas viviendo de modo “permanente”. Y para demostrarlo es probable que en algún despacho de Londres se brindara por una excelente idea: la metrópolis crearía un documento en el que, de un solo golpe burocrático, “transformaría” a los habitantes de esas islas en “trabajadores contratados” por el Gobierno británico.
Así se forzó la ficción de que allí no vivía nadie. De ese modo, se armó el relato de que a las suntuosas aves del archipiélago apenas “les acompañan unos cuantos Tarzanes o Viernes [en alusión a uno de los protagonistas de la novela Robinson Crusoe, del escritor Daniel Dafoe], cuyos orígenes son oscuros”, leyeron asombrados Sands y su equipo legal en un cable diplomático británico fechado en 1966.
Años antes, a finales de la década de 1990, con ayuda de otros abogados, la población chaguiana casi consigue volver a sus casas gracias a diversas presiones y denuncias ante la ONU.
Pero la cartografía geopolítica es brutalmente tenaz. En marzo de 2003 se inició la guerra de Irak, liderada por Estados Unidos y el Reino Unido. De golpe, la isla de Diego García se transformó en un espacio de importancia vital, al convertirse en la base militar desde donde despegaron los primeros bombarderos B1, B2 y B52 que iniciaron el conflicto. Todo el trabajo, todas las ilusiones, todas las reuniones, debates y juicios se transformaron en una ilusión legal, y los chaguianos se quedaron sin poder volver a su tierra.
En el libro La última colonia, Sands da cuenta de todo el proceso judicial por aquella flagrante expulsión. Hay un capítulo en el que detalla que, en una visita “conmemorativa” en la que se permitió a un puñado de chagosianos visitar sus islas por unas horas, vieron que en Diego García el cementerio de perros de los soldados estadounidenses era hermoso, limpio y estaba muy cuidado, mientras que el cementerio de sus antepasados estaba lleno de maleza y sucio. Fue una imagen que les dejó sin aliento. Algunos tiraron la toalla y se rindieron. Pero la mayoría no lo hicieron. Tras un nuevo litigio, en 2019 la Asamblea General de Naciones Unidas votó de manera abrumadoramente mayoritaria a favor de la devolución del archipiélago de Chagos a Mauricio. Según esa sentencia, los chagosianos podían regresar a sus islas. Pero el Gobierno británico se negó a acatar la recomendación de la ONU. Tras nuevas presiones, a finales de 2022 el Reino Unido anunció su disposición a negociar, y el pasado otoño finalmente cedió a las demandas de los habitantes de Chagos.
Hay una frase que Sands repite una y otra vez en conversaciones, entrevistas y conferencias: “Las ideas importan, las palabras importan, la escritura importa”.
“Y el hombre no se halla completo, ni se revela a sí mismo,
ni ve lo invisible, sino en su íntima relación con la naturaleza”. (José Martí)
Toda la hondura del tiempo, en el canto de un mirlo.
El paradigma del ser humano de hoy es el de un hombre alejado del mundo que se piensa dueño y conocedor de él.
Corrompen, destruyen la vida, y a lo que queda lo llaman “realidad”. Y luego proclaman el realismo. “¡Hay que ser realista!”.
(el topógrafo)
“…y él no veía los ángeles yendo y viniendo, sino que se dedicaba a buscar el viejo hoyo de un poste en medio del paraíso”. (H.D.Thoreau)
Para escuchar el canto del pájaro, antes hay que oírlo.
El ser humano vive ajeno a sí mismo, no funda ni abre espacio en su andar. No deviene porque no está; apenas pasa, sin saberlo.
Repetirlo hasta asumirlo plenamente: “El realismo es una corrupción de la realidad”. (Wallace Stevens)
Todo en la naturaleza vive en sí, como tú mismo, nada es objeto de visión. Ella vive en un adentro que el ser humano hace tiempo dejó de percibir. En ese adentro calla y canta el pájaro, habla y calla el árbol.
El árbol es el hermano natural del hombre.
La naturaleza nos mira, nos toca, nos habla, en su vigilia atenta al ser. De noche, en el sueño, escucha nuestro rumor callado.
“Los árboles nos hablan una lengua que entendemos”. (José Martí)
Bajo tus pies desnudos, constelaciones de hierba.
La corteza del árbol siente y señala en sí cada roce, cambio de aire y luz, sonido, canto, agua; también la mirada del ser que comprende.
En lo invisible de la naturaleza, ver es también ser visto.
“Nosotros no tenemos nunca, ni siquiera un solo día, el espacio puro ante nosotros, al que las flores se abren infinitamente”. (R.M. Rilke)
El bosque solo ve —percibe con toda intensidad— lo invisible del ser humano que en él se adentra.
Nuestro espacio, el lugar de cada ser, oculta en lo más hondo de sí la esencia del tiempo.
“El camino más claro hacía el universo pasa por un bosque virgen”. (John Muir)
El asombro que nos produce la contemplación del universo en la noche no debería ser mayor que el que sentimos ante un árbol en el fulgor de su presencia.
Deja que todo te envuelva —porque todo te envuelve.
El árbol está, no espera, en su ahora late el tiempo entero; en su nada, la esperanza.
Al atardecer, la naturaleza percibe las voces amigas.
Matices de la luz en el tronco de un árbol.
“Bienvenidos a nuestro mundo,
al mundo real,
el mundo de los fuertes
que se comen a los débiles.
Bienvenidos al mundo
en que la persona piensa solo en sí misma
y se olvida de los que sufren en silencio.
El mundo oculto. Sí.
Este es nuestro mundo.
Yo! Salam aleikum, brother,
vayamos en un viaje al otro mundo,
al mundo de la pobreza,
donde hay personas a las que vemos
como si no existieran.
Vayamos adonde los humanos
viven la crueldad de la vida.
Mientras tú duermes en una cama blanda
con una almohada suave bajo la cabeza,
hay una persona que pasa frío en la calle.
Su cama, un cartón; y su almohada,
una mochila con sus pocas pertenencias.
El pobre espera que salga el sol
pa que se vaya el dolor”.
(…)
Este es el arranque del rap Mientras tú, de Beny 5, que en realidad se llama Moha Benyamna. Moha vivió en un centro para menores en Cataluña hasta que cumplió la mayoría de edad. A través del programa Acull (“Acoge”), de la asociación Punt de Referència, conoció a Lali Escolà, que lo acogió en su casa durante nueve meses. Ahora Moha tiene 25 años y vive en Barcelona, aunque trabaja en la vecina Granollers.
El primer día que lo entrevisté, antes de irse a toda velocidad con el patinete eléctrico que usa para trabajar como repartidor, reprodujo en su móvil, con una sonrisa, este rap reivindicativo. Así que, como respuesta, no voy a escribir un reportaje sobre él, sino que voy a recoger el guante y le voy a dedicar otro poema narrativo, pero en la forma tradicional del romance.

Que empiece el combate:
Te pregunto por tu casa,
si descansaba entre pinos;
no es la mejor manera
de empezar a hablar contigo.
Tu madre vendió la casa
para pagarte el camino.
Adolescente, te fuiste
de Marruecos, clandestino,
obligado, ilusionado,
como tantos otros chicos.
Fue en dos mil diecinueve,
un enero no tan frío.
Con un cristal te cortaste
la mano, quedaste herido,
y recorriste la ruta
con un vendaje bien fino.
Desierto y hacia el norte,
—el desafío marino—
España, el sur de Europa;
no sabías tu destino.
Llegaste a Barcelona
y te sentías perdido
en un centro de menores
donde buscaste abrigo.
Siempre hablabas con mamá
y tus primeros amigos.
Hacías vídeos con bromas
desde el humor sin sentido;
nacía una estrella
de la risa sin testigos:
YouTube, cámara oculta,
placer para el algoritmo.
Te quedaste en la calle,
corrieron en tu auxilio
Lali y una asociación;
calor, piso compartido
te ofrecieron enseguida.
Empezaba tu destino.
Aprovechaste el momento,
no te quedaste dormido.
Lali tiene siete hermanos
y vivió con cuatro hijos,
pero ahora vivirá
con Moha y otros chicos;
Lali es muy solidaria,
a muchos tiene acogidos.
Este es el primer lugar
decente, no compartido,
me dices: que es difícil
vivir con cuarenta tíos.
Macarrones (mmm) con queso,
—te sientes un renacido—
también crema de verduras,
del Barça algún partido,
Lali y sus clases de yoga,
Moha, perfecto inquilino.
Ya quieres a la yaya, que
juega al dominó con tino.
“Estudia”, te dice Lali,
aunque eso no va contigo.
Té con menta. Macarrones.
Te ves series de corrido:
Berlín, La casa de papel,
Daddy Yankee al oído
—y Morad y Karol G—.
Se acabó el tiempo, amigo.

Te vas de casa de Lali:
adiós, tiempo compartido.
Aún no tienes papeles
y trabajas clandestino.
Ganas algo de dinero;
a la familia se ha ido.
Todo el mundo conoce
a Mohamed y su temido
patinete de reparto.
La cuenta te han vendido,
te quitan treinta por ciento
mejor que ser campesino
o estar en la construcción,
aunque parezca mezquino.
Te para la policía,
cantas tu rap repentino.
No robas pero te roban:
eres víctima del timo.
Moha, eres un currela,
vuelas si cae un pedido
de la mañana a la noche.
Sigues. Le sacas partido.
Con tu novia en Barcelona,
vida y piso compartido.
Tras muchos años lo logras,
ya tienes el NIE genuino,
echas de menos a Lali,
Lali acoge a otros chicos.
En Marruecos tu abuela
muere, estás confundido.
Con el patinete a cuestas
a Granollers te has ido,
adolescente youtuber,
pillín, que no engreído:
ya nadie te llama mena,
tu futuro es atrevido.
Siempre hablas con mamá,
hablas con raro sigilo,
tienes una nueva casa
pero no están tus amigos.
No te acuerdas de la ruta
del dolor o sus motivos,
solo recuerdas el miedo:
porque fuiste un prohibido.
El pasaporte de Musa
Desde hace dos décadas, la asociación Punt de Referència pone en contacto a familias o personas que tienen espacio en casa, como Lali, con jóvenes que necesitan acogida, como Moha. El ámbito de actuación es Barcelona y su zona metropolitana. El proyecto Acull propone un pacto inicial de convivencia de nueve meses entre ambas partes. Un tiempo que permite al joven centrarse en sus estudios, tener un espacio donde desarrollar su autonomía y, sobre todo, trazar un nuevo horizonte.
“El proyecto nació para acompañar a jóvenes que salían del sistema de protección de menores, porque no tenían una red de apoyo que los acompañara en este momento de emancipación”, dice Bàrbara Bort, responsable del proyecto Acull.
La idea es sencilla, pero su aplicación está llena de detalles complejos que solo alguien que conoce por dentro el proceso, como Bàrbara, puede describir. Los emparejamientos los hace Punt de Referència: se tienen en cuenta las preferencias de los jóvenes, pero las partes implicadas en ningún caso pueden escoger un perfil (edad, género, orígen…). Las asignaciones las hace Punt de Referència teniendo en cuenta los intereses y necesidades de todo el mundo. Se hace una formación a las familias o personas que acogen: deben acompañar al joven en el tránsito a la emancipación, a través de un vínculo afectivo, pero sin ir más allá, aunque a veces sea difícil. La familia recibe una dotación de 300 euros mensuales para cubrir los gastos de manutención, pero no debe haber transacciones económicas entre ambas partes, porque eso podría generar una relación de dependencia, que pondría en riesgo el vínculo entre joven y familia de acogida. Esta iniciativa tapa alguno de los agujeros generados por el sistema.
Pero no todo son buenas noticias.
“Hemos notado, sobre todo a raíz de la pandemia, que ha habido un bajón en la demanda de familias para acoger, algo que no hemos notado tanto en otros programas de voluntariado”, dice Bort. “Es verdad que este programa requiere más compromiso, pero atribuimos ese bajón a la incertidumbre social, económica y política, y a la discusión pública sobre personas migrantes”.
En concreto, la imagen de estos jóvenes que proyectan algunos medios de comunicación, dice Bort, en particular los que usan de forma mayoritaria el deshumanizador acrónimo de “menas”, está llena de “demagogia” y ha tenido un impacto negativo en este proyecto.
Cada vez es más difícil encontrar a Lalis.
O a Joanas.
***
A sus 76 años, acoger a un adolescente en su casa significa para Joana Vives Salvadó abrir la mente. “A medida que nos vamos haciendo grandes, solemos cerrarnos”, reconoce. Aunque parece una aseveración genérica, enseguida la matiza con su habitual prudencia: “Lo digo por mí, ¿eh?”. La agenda de Joana es intensa, y ahora tendrá que ver si baja un poco el ritmo o si lo intenta mantener.
—Mi marido murió en 2009 —dice sentada en la mesa de su comedor, en el barrio del Eixample de Barcelona—. Al poco tiempo mi hijo se fue de Erasmus a París. Al cabo de dos meses ya fui a verlo.
Su hijo volvió a Barcelona y se independizó en 2014.
—Estoy segura de que tardó más por el reparo a dejarme sola. Lo sé. Hasta que al final le dije: tienes que hacer tu vida. Y cuando se fue… entonces sí que fue como un segundo duelo. A ver, evidentemente el golpe emocional es incomparable, lo digo más en el sentido de sentirse acompañada… porque fue el momento en que ya no había nadie más en casa. Fue otro duelo. No sé si se lo he dicho alguna vez. No sé si lo puedes publicar.
Si están leyendo esto es porque Joana ha aceptado que se publique. Dice que su hijo la visita con asiduidad. Que se siente incluso “egoísta” por pensar eso. No se lamenta; solo expresa, con una lógica aplastante, la realidad de un momento que debía llegar tarde o temprano.
—Tienes la sensación de que realmente estás sola cuando cierras la puerta, porque no hay nadie más.
Nadie gira ya la llave de la puerta sin que lo espere. Hasta finales de marzo de 2024. El momento en que Musa entra en su vida.
***

Musa Jadama ya conoce uno de los aspectos esenciales de la vida cotidiana en su nuevo país. No importa lo temprano que se levante: cada mañana corre el riesgo de llegar tarde a su destino por culpa de los trenes de cercanías de Renfe. Está haciendo un curso de soldadura en Vilafranca del Penedès, a las afueras de Barcelona, que espera que le sirva para entrar en el mercado laboral. Pero su vida pronto va a cambiar. Y ese cambio, obviamente, no pasa por una mejora en la puntualidad de la Renfe.
Pasa por Joana.
Está concentrado, casi obsesionado con el presente: atrás quedan su Gambia natal, el viaje por tierra y mar hasta las islas Canarias, el traslado a la península, el paso frustrante por varios centros para menores; ahora se está mudando, porque va a ser acogido en un piso de Barcelona por una mujer a la cual aún no conoce —y eso es lo único que importa.
A sus 19 años, después de meses oyendo mena mena mena no acompañado los titulares de prensa Vox gritando avalancha delincuentes por qué no se van a su país, vivir en casa de Joana se presenta como una forma de empezar a sentirse adulto y acompañado.
***
“Benvingut a casa, Musa!”
Joana recibió a Musa en su piso con este mensaje escrito en una cartulina. Se abrió entonces el periodo de tanteo. Cómo respiras. De qué pie cojeas. Cuáles son tus manías.

—Yo me levanto temprano —le dijo Musa a Joana poco después de empezar a convivir con ella.
—¡Yo no!
Un mes después del inicio de la aventura, Musa seguía levantándose temprano, pero ya no se pegaba madrugones, porque dejó de ir a Vilafranca del Penedès para acudir a un curso de electricista en la misma Barcelona. Ya iba conociendo mejor la ciudad, por la cual podía moverse, además, sin necesidad de usar la Renfe.
—Yo te enseñaré catalán… —le dijo Joana.
—Y yo te enseñaré mandinga.
Una de las primeras cosas que Musa entendió rápido es que para Joana es muy importante el catalán. Su supervivencia como lengua, su importancia cultural —y también que él la hable. Empezaron —Joana es filóloga— con clases más o menos formales, pero pronto las pasaron, como dice Musa, “al día a día”. Joana le habló en catalán desde el primer día, y Musa le respondió al principio en castellano y luego siempre que pudo en catalán. Así no solo adquiría Musa herramientas para desenvolverse mejor en su día a día, sino que se creaba una conexión.
—Me ha dado tranquilidad conocerlo, ponerle cara… —dice Joana, que se fijó desde el principio en la sonrisa franca de Musa, aunque en eso no es nada original, porque todo el mundo se fija en su sonrisa franca—. Valoro mucho que casi sin conocernos, sin forzarlo, empezara a contarme ya cómo había llegado, en patera…
***
Durante casi dos décadas he cubierto como periodista movimientos de población. He pecado, como tantos otros, de subrayar demasiado el dolor en la guerra, el trauma en la huida y la acción trepidante en las rutas. Pero he constatado en todos estos años que, demasiado a menudo, el presente es el principal motivo de sufrimiento de la gente que se mueve.
(Las personas refugiadas de Afganistán varadas en la isla griega de Lesbos durante años están más angustiadas por su estatus legal —el asilo que no llega— que por el dolor que experimentaron cruzando Asia Central y Turquía).
Lo mismo le pasa a Musa. Cuenta de forma abierta cómo salió de Gambia sin que su madre lo supiera, cómo se subió a un cayuco, cómo llegó a las islas Canarias y después a Cataluña. Pero esta vez no nos vamos a detener aquí, sino en lo que castiga su tranquilidad cada día: su situación irregular, la burocracia. El laberinto —ahora sí hay que usar el cliché— kafkiano que empezó con la acogida en un centro para menores, más de un año antes de entrar en casa de Joana.
—En el centro muy mal —dice Musa, que se expresa con alegría y claridad cuando habla de otras cosas, pero que frunce el ceño y se aturulla cuando recuerda aquella fase—. No puedo decir que todos los trabajadores [del centro] son malos, pero algunos son muy malos.
Musa asegura que algunos chicos del centro no lo trataron bien, y tampoco uno de los educadores, al que tacha de racista. Aunque la convivencia en estos centros es mejor de lo que su proyección pública sugiere, arrastran problemas graves: la tendencia a habilitar macrocentros en lugar de espacios más reducidos donde atender mejor a los jóvenes, los debates tóxicos alrededor de los centros, un personal con condiciones laborales desiguales —la mayoría de centros está en manos de entidades subcontratadas por las administraciones públicas, tan diversas como los mismos adolescentes—… Se pone el acento, precisamente, sobre el origen diverso de los jóvenes, pero hay algo más decisivo que comparten y que explica las dificultades para gestionar este momento: son adolescentes angustiados, porque saben que en cualquier momento pueden ser expulsados del sistema.
—Cuando no estaba estudiando, estaba en la cama. No quería tener problemas. Me decían: vamos a jugar a fútbol. Y decía que no.
Un día, de regreso de su curso de fontanería, llovía a cántaros y Musa llamó al centro para que vinieran a recogerlo en coche (tienen vehículos preparados para momentos de emergencia). Dice que no lo recogieron y después tuvo un enfrentamiento con aquel educador.
—Pues que sepas que desde el centro me hablaron muy bien de ti —lo interrumpe Bàrbara Bort, de Punt de Referència, que ha estado acompañando a Musa en todo este proceso.
Estamos en el comedor de la casa de Joana, unas semanas después del inicio de la acogida. Mientras charlamos de otras cosas, Musa está relajado, se le ve feliz en su nuevo espacio cotidiano, pero se lo llevan los demonios cuando recuerda aquella época.
—Hablaste con otra educadora que me trataba muy bien —responde Musa.
Bàrbara asiente.
—Un día, mientras dormía en el centro, me dijeron que tenía una cita con la Fiscalía [de menores] —retoma el relato Musa—. Les dije que por qué no me habían avisado antes. “No voy”.
Se había puesto en marcha un procedimiento de determinación de la edad, algo temido por jóvenes como Musa. Estas pruebas, en concreto las que miden el grado de maduración ósea o dental, han sido tachadas de imprecisas por organizaciones de derechos humanos. Pero hay algo más duro en el caso de Musa: él tenía pasaporte, y en él decía que le faltaba medio año para cumplir la mayoría de edad. No era demasiado, pero sí suficiente como para empezar a planear su futuro. Si se demostraba su mayoría de edad, pasaría automáticamente a estar en situación irregular. Algo que incluso ha llevado a algunos chicos a suicidarse.
—Dije que quería un abogado. Me dieron el número de una mujer y me dijeron que era mi abogada [de oficio].
Punt de Referència dio apoyo a Musa en este proceso. La abogada de oficio al principio no parecía estar informada de que llevaría el caso de Musa, pero acabaron aclarando que sí. Fue justo una semana antes de la cita judicial: sin el apoyo de Bàrbara, Musa lo habría tenido más difícil. Se dieron cuenta entonces de que el nombre que constaba en el expediente era el mismo, el de Musa, pero no el apellido. ¿Pero es él?, preguntaron antes del día. Sí, es él, les respondieron.
El día D, cuando Musa y Bàrbara estaban en la estación de Sants preparados para ir a la Ciutat de la Justícia, recibieron una llamada del centro: no vayáis, se han equivocado de nombre. Bàrbara llamó a un abogado de confianza, experto en extranjería, y quedaron en que irían igualmente y que él les echaría una mano. Una vez allí, se vieron con este abogado y con el de oficio —del mismo bufete de la abogada, que finalmente le había pasado el caso—, y se dieron cuenta de que no había un error: había dos personas.
—El otro nombre existía, pero nadie sabía dónde estaba el joven —dice Bàrbara—. ¡Y era un chaval ciego de un ojo! Lo habían expulsado de un centro y nadie lo acompañaba. No se presentó a juicio.
Ambos eran de Gambia y se llamaban Musa, pero el parecido era imposible, sobre todo a causa de ese ojo. Ello no evitó la confusión, una dolorosa muestra de racismo institucional.
—Cuando vas a mirar dónde está el origen del error… es que físicamente no tienen ninguna semejanza, es evidente que no son la misma persona. Daba la sensación de que miraban el expediente tres minutos antes de entrar.
Musa y su abogado se pusieron manos a la obra para denunciar la situación. Pero se decretó su mayoría de edad, y tuvo que salir del centro. Entonces entraron en juego el programa de Punt de Referència y la familia de acogida, Joana, que lanzaron un flotador salvavidas a Musa en el momento que más lo necesitaba.
Después podrá caminar solo.

***
Ha pasado medio año desde que Musa llegó a la casa de Joana. O visto al revés: le quedan tres meses para marcharse. El programa es de nueve meses, aunque es prorrogable. El tiempo pasa volando, dice el cliché.
—¿Estará ya? —pregunta Joana.
—Sí.
Hablan en la cocina. Musa prepara su plato estrella, el mafe, un guiso versátil que hoy tendrá arroz y cordero. Joana le pregunta y le repregunta: quiere que Musa le conteste directamente en catalán. No aspira a convertirse en su tutora, o en una figura matriarcal, o en alguien que guíe su rumbo. Ni lo pretende ni se espera eso de ella, porque supondría una mala interpretación del proceso de acogida —por parte de ambos. Pero sí le gustaría sembrar una semilla.
La lengua.
—Agaf…
—Vuelve a intentarlo —le pide Joana.
—No puedo.
—Sí que puedes, esfuérzate.
—Me esfuerzo pero no puedo.
—Agafo… (Cojo…).
—Agafo —repite Musa.
—Es que, si no, dices “no puedo” y te quedas tan ancho. Sí que puedes.
—Mica en mica… (poco a poco).
—S’omple la pica! —sonríe Joana cuando oye el inicio del refrán que llama a la paciencia para llenar el pilón poco a poco—. Esa sí que la aprendiste… Nadie nace enseñado.
—Me cuesta mucho.
—Pero si te frenas y dices “no puedo”… ¿Verdad que has podido decir esto? Tú ya entiendes el catalán. Poco a poco irás entendiendo más palabras… Lo que interesa es que la gente te entienda. Y que tú los entiendas.
—Yo entiendo, pero hablar bien me cuesta mucho.
—Esta es mi batalla, chato, ya sabes que me haría mucha ilusión que acabaras entendiéndolo y hablándolo, porque será la única manera de que cuando muera te acuerdes de mí. ¡Joana, que es una pesadilla y que no me deja vivir!
—Nunca diré eso, ya lo sabes… pero son muchas lenguas.
—¿Tú sabes que cuantas más lenguas se saben, más fácil es aprender otra?
—Bueno…
—Tu cerebro se va abriendo, aún es joven; el mío ya no, se va cerrando.
—Sí, es verdad.
—Vaya sermones, chato.

***
Después de nueve meses de mafe y macarrones, de hacer la limpieza los fines de semana, de alguna excursión, de insomnio y descanso, de clases de catalán que no son clases de catalán, de TikTok y ver la serie Resurrección en el móvil (Musa), de enterarse de quién es Murad (Joana), Musa se ha ido.
Joana ha recuperado el juego de llaves del invitado. Está satisfecha: todo ha ido sobre ruedas. Pero también está cansada.
—La convivencia ha sido intensa. Pero no debido a un choque de culturas, sino porque él es adolescente y yo podría ser su abuela —dice Joana en la mesa de su comedor, escenario de tantas y tantas conversaciones con Musa.
—Es una experiencia que hay que tener —dice Joana sobre la acogida—. Pero tienes que estar bien informada antes de hacerla. Te preparan, pero a mí me ha costado más de lo que creía.
Dice Joana que su caso no es el mismo que el de parejas o familias con algún miembro adolescente en el que la persona acogida se pueda reflejar.
—Me costó al principio porque llevaba muchos años viviendo sola —dice Joana—. Me ha costado, también, no ser demasiado protectora…
No siempre sucede, pero Joana sigue en contacto con Musa. Se van contando cómo avanza todo. Ahora Musa vuela hacia una nueva vida. Y Joana se prepara para retomar su intensa agenda —clases de catalán como voluntaria, compromisos familiares, encuentros con amigas, presentaciones de libros—, aunque con otra perspectiva.
—No es por ponerme medallas, pero creo que al final lo he conseguido.
Musa se ha ido a Mataró, a unos treinta kilómetros de Barcelona. Allí convive con otros chicos en un piso de acogida, la solución temporal que ha encontrado.
—He aprendido mucho, he disfrutado mucho, Joana me ha enseñado mucho —dice Musa en el sofá del piso de Mataró, pulcro y casi carente de decoración—. Estoy buscando un equipo de fútbol para jugar aquí.
Es el mes de febrero, pero Musa ya va en camiseta de manga corta. Su habitual risa franca tiene otro matiz: una alegría despreocupada.
—Estaba muy preocupado por los papeles. Ahora ya no.
Ha conseguido regularizar su situación, y ya está buscando curro.
Al día siguiente va a una entrevista de trabajo con una empresa de mudanzas. Lo contratan.
Pero hay cosas que no cambian: tendrá que levantarse temprano, porque trabaja en Barcelona y eso significa, desgraciadamente, que deberá viajar en la Renfe.
Contra el acrónimo “menas”
Los fríos acrónimos para designar comunidades. Menas: menores extranjeros no acompañados. Menores: un término legal, despojado de la ternura de la adolescencia. No acompañados: la negación para definir. Acrónimos deshumanizadores que se calientan, que se convierten en un arma arrojadiza: en el caso de España, para que la extrema derecha agite el racismo y la islamofobia, hasta que la palabra, el acrónimo, ya ni siquiera se refiera a lo que en un principio se refería, porque todo el mundo sabe que esto va mucho más allá de los “menores”.
Según el Ministerio del Interior, a finales de 2024 había 17.452 jóvenes de 16 a 23 años tutelados o extutelados. Más de 10.000 son de Marruecos, como Moha; más de 2.000 son de Gambia, como Musa. Otras nacionalidades importantes: Argelia, Senegal, Mali, Guinea, Pakistán. Una realidad diversa que va más allá del estereotipo racista que se ha fabricado, que responde a chaval marroquí que se dedica a robar (los datos oficiales desmienten que exista una relación directa entre el aumento de niños y adolescentes migrantes y el índice de delincuencia).
Adolescentes víctimas del racismo y de la demagogia política.
Una de las vergüenzas de nuestro tiempo es que el poder instrumentalice a personas en una situación vulnerable para sacar rédito político. O para tapar sus vergüenzas. Pasó en 2015 con la mal llamada crisis de los refugiados, cuando un millón de personas, la mayoría de Siria y Afganistán, llegaron a Europa de forma irregular. Se puso en marcha entonces el llamado sistema de cuotas, en virtud del cual los Estados miembros de la UE debían acoger de forma obligatoria a un número concreto de personas refugiadas, y enseguida empezaron las disputas para acoger a unos miles más o menos. Se usaron esas cifras como arma política contra los vecinos e incluso como una forma de reivindicar los intereses propios. La crisis de la que se hablaba en los medios en 2015 no era la de las personas que atravesaban Europa, sino de la propia Europa, incapaz de gestionar la situación.
Algo parecido sucedió este año en España, aunque a una escala más ridícula. El hacinamiento de casi 6.000 jóvenes llegados a las islas Canarias —de los cuales, por cierto, tan solo unos 800 estaban regularizados— hizo que el Gobierno activara un mecanismo para repartirlos en diferentes comunidades autónomas. Si en el caso de la UE se recurrió a las cuotas —como si las personas refugiadas fueran un producto lácteo—, en España se tuvo que diseñar una fórmula a partir de criterios como la población, renta per cápita, tasa de paro, el esfuerzo previo… Casi un algoritmo para repartir a unos miles de adolescentes. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular se negaron a aceptar su distribución. Junts pactó con el Gobierno un reparto que se reduciría a 20 o 30 jóvenes en Cataluña. Peones de una partida de ajedrez en la que el mensaje para la población general, para satisfacción de la ultraderecha, era claro: son un problema, no los queremos.
Y entonces no se vuelve a hablar de ellos y ellas y hasta la próxima trifulca política.
¿Pero qué pensarán ellos y ellas?
¿Qué pasará por sus cabezas?
Kayla sin filtros
Kayla no se llama Kayla: escoge este seudónimo escrito así, con i griega. Tiene 20 años y es de Guinea. Llegó a la provincia de Lleida con su familia.
Este es el torbellino que hay en su cabeza:
“Yo llegué aquí a España cuando tenía… ¿Sabes que no tengo 20 años? En mi NIE dice que tengo 20 años, pero tengo 18. Eso me jodió la vida, porque a la hora de estudiar estaba sentada con gente mayor, pero ellos no sabían que eran mayores que yo. En mi país estaba como en primero de la ESO, y aquí me mandaron directamente a cuarto. Bueno, llegué aquí en noviembre de 2019. Y en 2021 mi padre me obligó a casarme con mi primo lejano. Me quedé dos meses con él. No quería casarme, pero mi padre me dijo que si no quería casarme solo tenía dos opciones. O te mato o te devuelvo a Guinea. Pero yo no quería volver a Guinea en ese momento. Porque mi padre me habría castigado. No me habría dado dinero ni nada. Yo nací en la capital. No sé cómo está la vida de los pueblos. No quiero vivir en el pueblo. Yo no quería irme. Y no quería morirme tampoco. Así que tuve que casarme. Llamé al chico para explicárselo. Por favor, explícale a mi padre que no quiero casarme. Que soy joven, tengo 15 años. Que quiero seguir estudiando. Yo quiero casarme cuando me dé la gana. No sé qué le contó ese chico a mi padre. Mi padre vino a matarme. Me estranguló. Durante un mes dormí muy inquieta. Y acepté casarme con mi primo lejano ese. Me quedé como dos o tres meses con él. No pude quejarme. Porque si me quejaba, iría a hablar con mi padre. Y mi padre me iba a matar. Literalmente, me iba a pegar. No podía más. Hasta que un día salí de casa, como si fuera al instituto, con la mochila, y ya no volví. Mi profesora de catalán, Carme, me ayudó a salir del matrimonio forzado. Me ayudaron los servicios sociales. Me ayudaron muchísimo. Estuve dos meses en Girona. Después, de Girona a Barcelona, en 2022. Y… ya, ahora estoy viviendo bien.
No hablo con mi familia como en un año y medio. No. Ellos no saben si estoy viva o muerta, no saben nada. Me fui y ese día le dije a mi marido que para mí no es mi marido. Aquí tengo las llaves. Son como un trofeo, porque son del sitio de donde quería salir.
Cuando llegué a Barcelona empecé a estudiar y a trabajar. A vivir bien. A vivir como me da la gana. Antes tenía también el hiyab. Mi padre me pegaba por quitármelo. Yo no quería llevarlo. Ni rezar cinco veces al día. No me sentía reflejada en el islam. Porque para mí las mujeres no tienen ningún derecho. Son como cabras que siguen a los hombres, que son los pastores.
Vivía en un centro para jóvenes, en Barcelona, aquí en el centro. Yo quería salir porque no me sentía bien ahí, no comía bien. Pesaba 43 kilos, algo así. La comida era… yo creo que estaba caducada. En plan, yo creo que es una comida que regalan desde tiendas o comercios. Ahora peso 56 kilos. En un año. Y me robaban la ropa. Había algunas personas que, por ejemplo, a la hora de dormir, estaban gritando, poniendo música, no respetaban la convivencia. Me dijeron que me ayudarían a salir de ahí. Yo dije que si no me largaría. Hasta que entré en un piso [de acogida, a través de Punt de Referència].
Desde mi punto de vista, la acogida es como algo temporal. Sí, estarás en una familia, sí, te apoyarán, sí, pero no serán tu familia, no son tu familia, en plan, siempre habrá algo que falta, ¿sabes? Que no encaja tampoco.
[Después de la acogida] me he mudado al barrio de la Florida [en las afueras de Barcelona], me ha ayudado la persona con la que estaba viviendo. Me ha ayudado mucho, estoy agradecida. Ha ido muy bien la mudanza, aunque no teníamos ascensor, había tres plantas. Hemos hecho mucha ida y vuelta, madre mía, me he quedado con los pies que me duelen hasta ahora. No me imagino cómo estará él. Ahora estoy viviendo con un guineano y un marroquí. Pero antes me timaron. Encontré una habitación, pagué la fianza y el tío me sacaba cada semana una ¿cómo se llama? una excusa. En plan, su primera excusa era que está fuera de Barcelona, no me puede dar las llaves. Yo le dije, no te preocupes, cuando vuelvas me darás las llaves.Y la segunda semana me dijo, estoy en el hospital, no sé qué, me van a operar. Yo le dije, no te preocupes, recupérate. Y la segunda semana, ¿tú sabes cuándo vas a salir? En plan que yo necesito salir ya, yo necesito que me des el dinero o la llave. Es que no sé cuándo voy a salir. Mándame la ubicación de tu hospital, como sea, yo me voy a buscar la llave hasta allí. O mándame mi dinero, que no tengo dinero suficiente en mi cuenta. Cuando me fui a denunciarlo, la policía me dijo que el chico es muy limpio, que no ha hecho nada en su vida. Un día estaba tan cabreada que le dije: eres un hijo de puta, encontrás tu karma. Pero hasta ahora no tengo nada de mi dinero y por eso me quedé una semana más en la casa [de acogida]. Punt de Referència me ayudó a encontrar la nueva habitación, el sitio donde al final me he mudado.
Ahora estoy trabajando [en la zona metropolitana de Barcelona] como monitora escolar. Y me encantan los niños, a decir la verdad. Bueno, antes no me gustaban los pequeños. De pequeña siempre me veía como diseñadora de moda. Siempre estaba obsesionada con la ropa. La ropa de mi hermana, sus tacones. Dibujaba, pero me di cuenta de que no lo hacía bien. Tampoco me gusta coser. He intentado trabajar como costurera, pero no me ha gustado. No me ha gustado. Así que mis sueños se fueron, chau. Una vez trabajé como canguro y descubrí que me gustan los niños. Entonces decidí intentarlo, ver si se me daba bien. He estado dos meses y son unos amores. Quiero estudiar el grado superior de Educación Infantil. Porque… bueno, estoy formándome. Con los de infantil me entiendo bien. Pero los de primaria me toman el pelo. No me hacen caso. La semana pasada estaba con los de quinto de primaria. Había una niña que siempre está conmigo a la que un niño le dijo que no me tocara, porque soy negra. En la escuela hay solo mestizos, son negros a decir la verdad, pero soy la más negra para ellas, no tengo mi sitio para mí. La pequeña viene a decirme eso y yo: eso sí que es grande, tengo que hablar con la coordinadora. Me dijo que yo estaba enseñando insultos en francés, que yo le hablaba mal a los pequeños… Le dije que era un malentendido. Había un chico que tenía autismo, sus compañeros lo trataban fatal. Y les dije que no se trata a un amigo como a un tonto. Es una persona como vosotros. Eso no se hace. Y fueron diciendo que yo lo había tratado como un tonto. También vinieron a decirme fu. Yo les dije que fu significa tonto en francés. Entonces me dijeron [del centro] que no dijera eso. Que intentara controlar mis palabras, porque los niños siempre lo toman en sentido literal. Y yo bueno, vale, me disculpé. No volverá a pasar. Pero cuando le comenté [a la coordinadora] en plan sobre el racismo, me mandó callar. Me dijo no vayas por ahí, ¿eh? No vayas por ahí. Me ha dicho que no vaya por ahí porque nosotros los negros siempre nos estamos quejando. Si nos estamos quejando es por algo. Bueno, ¿tú me puedes regañar pero yo no puedo decir cómo me siento? Y me… ¿sabes con lo que me sale? Me sale con una comparación entre la homofobia y el racismo. ¿Tú crees que vosotros siempre sois los que estáis sufriendo? Yo también he sufrido por ser lesbiana, que no nos dejaban jugar a fútbol, me sale diciendo que no me queje, porque ella también ha sufrido rechazos sociales. Pero ¿qué me estás diciendo? Y bueno yo le dije si tú me estás saliendo con este comentario, los niños no me sorprenden, de verdad, y sabes qué, quédate tu bata y vete, y yo también le dije, mejor, no quiero estar en una escuela llena de racistas pesadas, y me fui llorando. He hablado con mi tutor de la formación, me están buscando otra escuela porque yo no quiero volver allí.
Yo, literalmente, siento decir esto, pero cada vez me dan más ganas de volver a mi país. Cada vez me dan más ganas. No estoy diciendo que en mi país todo esté guau, de color de rosa, pero al menos nadie me mirará como una rara. Al menos te sientes parte de una comunidad.
Te critican por ser negra y por ser blanca también. Mi madre siempre me dice que los blancos me han lavado el cerebro, vuelve a casa, vuelve. Me siento como la gente mestiza, me critican porque dicen que eres menos negra, o que eres menos blanca. Yo no soy blanca, no me identifico como blanca, pero por maneras de pensar, los negros siempre me identifican como blanca, me dicen que soy así, en plan, que el hecho de llegar a Europa me ha quitado todo. Hay chicos negros que al saber que me gustan también las chicas me han dicho qué asco, estás pensando como una blanca. Siempre me han gustado las chicas, desde los diez años. Cuando llegué a Europa me di cuenta, guau, de que es lo normal, no era una loca, no era rara, es lo normal, mis sentimientos eran válidos, no tenía que ocultarlos. También siento que vivir en Europa me da un poco de privilegio. En mi país, si estás depresivo, te llaman tonto o loco, te dicen que algo no va bien en tu cabeza, al menos aquí me puedo sentir depresiva, con ansiedad, sin que nadie me juzgue, y que se me acompañe a lidiar con eso, a trabajar en eso, y puedo salir con quien me da la gana, no me pueden decir que me da asco, bueno, aquí también hay homofobia, pero no se puede comparar con mi país. Me siento agradecida de vivir también en Europa, porque esto me da un poco de privilegio y derecho, y antes estaba quejándome de que quiero irme a mi país, porque estoy sufriendo racismo, pero comparar el racismo que puedo aguantar aquí, o ir a mi país, que me miran como tonta, loca… si me voy a mi país tendré que fingir que no soy esa persona, soy una persona heterosexual, normal, y ya.
Siempre tengo los pensamientos de suicidio, pero nunca lo hago. Antes sí que me hacía daño, pero no para morirme, sino daño para calmar la cabeza, pero ahora no lo hago porque mi piel es tan bonita, no merece eso. Y bueno, nunca me atrevo a matarme, porque tengo miedo, normal. Quiero irme este año a Guinea para renovar rapidísimo mi pasaporte, para que no me pase lo que me ha pasado.
Estoy muy feliz porque ahora mismo estoy muy bien, literalmente, mentalmente y físicamente. No me estoy agobiando porque el año pasado estaba siempre, siempre buscando un trabajo. Tenía los ánimos muy bajos porque necesitaba un trabajo, necesitaba pasta. No tenía pasta, no tenía trabajo.
Cuando estoy angustiada me voy a la playa, siempre me voy a la playa de la Barceloneta, porque me encanta el viento que viene hacia mí, el sonido del agua, me calma, es como… me encanta, me gusta. También me gusta hacer meditación, y el yoga, pero lo que me cuesta son los estiramientos. Siempre los hago en mi cama, así, con la música india. Me encanta la India, me encanta Bollywood. En un futuro me veo viviendo allí. Crecí en Guinea viendo películas de Bollywood. Películas traducidas al francés”.
El silencio de Ashi

Personajes:
Fernando
Beatriz
Ashi
Acto único:
Fernando, de 77 años, y su mujer Beatriz, de 75, en el salón de su piso en Barcelona. Comida con Ashi, el joven de pocas palabras que estuvo acogido aquí durante nueve meses. Es una comida de reencuentro: Ashi se emancipó y ahora trabaja en una peluquería.
Fernando y Beatriz se enamoraron hace medio siglo en la India y aún guardan un libro antiguo de recetas indias en la cocina. Ashi es de la India, de la provincia de Punjab: una bonita casualidad. Toca menú indio, claro: garbanzos y pollo al curry. Cocina Fernando. Se conocen los tres, pero no se conocen. Hay nostalgia del tiempo vivido. Hay silencios en la mesa. Hay misterios en la mesa.
Beatriz: El tema de comer indio, al menos para mí es un problema la rinitis, no sé si le pasa a todo el mundo…
Fernando: A mí siempre me faltan vitaminas. He puesto muy poco picante.
Ashi: Bueno, sí…
Beatriz: No hemos puesto pan. Porque contrarresta el picante, eh. Pero Ashi el otro día nos dijo que comía menos picante que cuando llegó…
Ashi: Ahora tampoco como mucho picante… Antes cuando estaba aquí en casa sí que comía picante.
Beatriz: [Hace un gesto con la mano] Cogías guindillas y te las partías así.
Fernando: Hacíamos la pasta con ajo y peperoncino.
Beatriz: ¿Qué has hecho con la peluquería hoy?
Ashi: He cortado el pelo.
Beatriz: ¿Pero has cerrado ahora para venir a comer?
[Ashi asiente sin decir nada].
Beatriz: El jefe de la peluquería es indio.
Ashi: Sí, es indio.
Beatriz: Pues es raro, ¿no? Porque normalmente son pakistaníes.
[Silencio].
Beatriz: Tú cuándo ibas al peluquero, cuando vivías aquí, que venías con looks diferentes… ¿eran pakistaníes o indios?
Ashi: Eran pakistaníes.
Beatriz: Por el Raval, ¿no?
Ashi: Sí, por el Raval.
Fernando: En Barcelona hay diez pakistaníes por cada indio, ¿no? Como mínimo.
Beatriz: ¿Queréis más garbanzos? ¿Ashi?
Ashi: No, ya está bien.
Beatriz: Luego hay pollo.
[Silencio].
Fernando: Hacíamos dos horas de clase de lengua. Le costaba bastante ¡Era un gandul!
Beatriz: Habéis puesto pollo al curry, pues yo encuentro que con el curry… y mira que allí no son de alcohol pero… apetece el vino.
Ashi: [Sin ánimo de corregir, animado por aportar algo a la conversación] Ahí toman yogur, Bea, yogur.
Beatriz: Es verdad, que tú tomabas yogur. Para compensar el picante.
Fernando: Pollo, ¿eh? Con el arroz, hombre.
Beatriz: Bueno, nos ponemos arroz, ¿no? Para comer el pollo. ¿Queréis o no?
Fernando: Todo el mundo quiere.
[Mastican].
Beatriz: Hoy estás comiendo más, ¿eh? El último día comiste poquito.
Fernando: ¿Está bueno? Le he puesto poca sal.
Beatriz: Para mí está perfecto.
[Silencio. Recuerdan los primeros días de convivencia].
Ashi: El primer día aquí, cuando entré con Bàrbara, no sabía nada de nada. Es que cuando estaba en el centro no hablaba muy bien español.
Fernando: No hablabas nada.
Ashi: En el centro hacíamos clases. En aquella época no hablaba con las personas de fuera.
Fernando: ¿Eran marroquíes?
Ashi: La mayoría, y cuando vine aquí con Bárbara yo no hablaba nada.
Fernando: Ni palabra.
[Ashi y Fernando ríen].
Ashi: Y después de ahí bien.
Beatriz: ¿Cómo nos viste? ¿Qué impresión te causamos? Porque esto nunca lo hemos hablado.
Fernando: Yo era un poco viejo, ¿no?
[Repiqueteo de cubiertos].
Ashi: Es que yo echaba de menos a mi familia. Necesitaba salir del centro. Había muchos chicos, había dos plantas, primera y segunda. En cada planta yo creo que había 20 chicos. Cuando entraba en el centro tampoco… Si alguien entra de Marruecos tiene sus paisanos y todo eso. Yo hablaba inglés y ahí tampoco… ellos no hablaban. Fue un poco duro. Punt de Referència contactó con el centro, y el centro quería que participara en el proyecto.
Beatriz: ¿Qué expectativas tenías? ¿Te habías hecho una idea de cómo seríamos?
Ashi: No, yo imaginaba qué cosas hacía con mi familia…
Fernando: [Juguetón] Esperabas una familia parecida a la tuya, ¿no? Pues no, mira…
Beatriz: [Ríe] Somos de la edad de tus abuelos.
Ashi: [No quiere responder a eso] Me acuerdo de las clases sobre todo.
[Todos ríen porque antes Fernando le dijo que era vago].
Ashi: Las clases, la cocina, los viajes…
Beatriz: El último día que nos vimos recordabas el viaje que hicimos al delta del Ebro.
Ashi: Sí, a mí me gustó mucho. Es como zona de agricultura, como en nuestra tierra, el Punjab, todo plano, mucho arroz…
Beatriz: Allí vas rodeado de campos.
Ashi: Aprendí a nadar también.
Beatriz: Al principio el mar te daba un poco de miedo.
[Ashi murmura, reniega: sí que le da miedo el mar, aunque ya lo había visto en Bombay, ciudad india costera]
Fernando: Y fuimos a la nieve.
Ashi: [Esta vez con entusiasmo] Nieve, nieve, sí.
Fernando: Bajando con el trineo…
[Ashi ríe].
Beatriz: Te tengo que encontrar el vídeo.
Ashi: Yo creo que seguramente lo tengo. Claro, para nosotros la nieve es algo…
Beatriz: Bueno, tampoco en Cataluña es que tengamos mucha, fue un año que había nieve en el Pallars…
[Ashi busca fotos en el móvil, se encuentra con otras]
Ashi: Esta es de cuando fuimos a Francia. Esta es de cuando fuimos al delta del Ebro.
Beatriz: A ver.
Fernando: Mira, mira, el vídeo de cuando ya nadaba bien.
[Pausa, los platos siguen en la mesa, parece que han acabado de comer].
Beatriz: ¿Te gustaba lo que estudiabas cuando estabas aquí? ¿Qué expectativas tenías?
Ashi: Hacía informática, luego un módulo de chapa y pintura. Pero con el tema del NIE tenía que dejar de estudiar. Porque para renovar el NIE necesitaba contrato de trabajo. Tengo el NIE de dos años. Este año creo que puedo pedir de cinco años.
[Suena el móvil de Fernando. Lo coge y se aleja].
Ashi: De momento trabajo. Ahora es difícil estudiar y…
Beatriz: Ahora te estás sacando el carnet de conducir.
Ashi: Esta mañana he hecho clase. Y mañana también voy. Es difícil.
Beatriz: La teórica te la sacaste. La teórica es la más difícil. Bueno, de cuando nos examinamos nosotros a ahora ha cambiado mucho. Ahora te preguntan muchas más cosas, es más complicado.
Ashi: [Sin ánimo de contradecir aunque lo haga] Es más difícil la parte práctica, aquí hay muchas rotondas, líneas continuas, discontinuas…
Beatriz: Y en la India…
Ashi: En la India… [se ríe, no dice nada más, como si no supiera por dónde empezar].
Beatriz: ¿Queréis un poco más de curry o no?
Fernando: [Vuelve con el móvil en la oreja, se despide] Perfecto, que vaya bien, buen fin de semana. [Cuelga]
Beatriz: No cambiamos platos para el postre, lo siento.
[Hablan de cuando Ashi se fue de casa].
Ashi: Al principio me fui a un piso compartido, éramos tres chicos. Con Moha… [Moha el youtuber, Moha el rapero, Moha el repartidor].
Fernando: No durante mucho tiempo…
Ashi: Moha tenía una novia y… ahora no tengo ni idea de lo que hace. Ahora vivo con una familia y tengo contrato fijo.
Beatriz: ¿Vives con una pareja india?
Ashi: Sí.
Fernando: ¿Y estás contento con el trabajo?
Ashi: [Convencido] Sí.
Fernando: Además ahora conoces gente.
Beatriz: Al principio no salías, los domingos te quedabas todo el día en casa.
Ashi: Durmiendo…
[Todos ríen].
Fernando: Dormías como una marmota.
Ashi: Venía de la escuela, comía y dormía. A veces hasta la noche, hasta la hora de cenar.
Beatriz: Te levantabas muy pronto, también hay que decirlo.
Fernando: Durante las semanas se levantaba pronto. Aprovechaba el domingo para pegarse diez horas… o doce.

[Hablan de fútbol, del Barça, de las capitales del mundo que Fernando enseñaba a Ashi… hasta que vuelven al principio. Al momento en que Ashi llegó a España].
Ashi: Fue muy duro. Hay una historia de eso.
Beatriz: [Llega de la cocina al salón] No sé si os gustan los nísperos, los yogures…
Fernando: Estábamos aquí con una historia de Ashi.
Ashi: Es una historia larga… La explicaré otro día… No conocía a nadie. Fue duro. Mi padre tenía amigos que me trajeron… Tenía 17 años…
[Lo dejaron solo en Barcelona].
Fernando: No tenías ni un mapa, ni un plano ni nada.
Ashi: Mis paisanos me llevaron a la Policía.
Fernando: Te dejaron en el Raval, ¿no?
Ashi: [Silencio, luego habla] Pregunté en una tienda y me llevaron a la comisaría en Plaza España. Y de ahí al centro. Tenía tutor. El centro estaba bien, pero no me podía comunicar…
[Ashi no quiere hablar más del tema].
Beatriz: Te quiero hacer una pregunta. Si no quieres, no contestes. A ver. Ahora, con el tiempo que ha pasado, ¿en qué piensas que te sirvió estar aquí para la vida que estás haciendo ahora? ¿Me has entendido?
Ashi: [No lo ha entendido] Sí, un poco, sí.
Beatriz: Si tu estancia aquí con nosotros…
Fernando: …el tiempo que estuviste aquí…
Beatriz: … te ha servido para afrontar la nueva situación, para trabajar, relacionarte con la gente…
Ashi: [Con aplomo ahora que lo entiende bien] Sí, sí, sí. Es lo que decía antes, que en el centro ni hablaba con nadie, solo con el tutor. Y además, el idioma. Aquí aprendí muchas cosas.
[Silencio].
Fernando: Nos reíamos mucho con First Dates.
Ashi: [Ríe, se mea de risa, Fernando tiene razón] Sí, sí.
Beatriz: Lo mirabais vosotros, porque yo paso.
Fernando: Oye, yo también paso. Pero nos reíamos. Es todo tan preparado… Pero mucha tele tampoco veíamos. Él con sus maquinitas. Con sus móviles. Porque tenías más de uno. Tenías dos, ¿no?
Ashi: [Sin ánimo de contradecir aunque lo haga] Solo usaba un móvil. Otro número sí, puede ser.
[Es el móvil que usaba para hablar con su madre, y hablan de su madre, de si estaba preocupada por él…]
Ashi: Al principio un poco sí. Pero cuando le enviaba fotos y hacíamos videollamadas, desde ahí ya…
Fernando: Ya vieron que no éramos el demonio.
Beatriz: Porque además, por lo que tú has contado, quizá tus padres tenían una expectativa distinta de cuando tú llegaras aquí, pensaban que tendrías otra situación. Quizá se encontraron con esa situación que les preocupó, los dejó preocupados.
Fernando: Por lo que sabemos… Es una zona oscura que nunca ha llegado a explicar bien, y es su derecho total. Los padres tenían la expectativa de que él llegara aquí e iba a tener trabajo. Os habían prometido que teníais las cosas muy fáciles. Fáciles, sí. O sea, que para la familia pues fue un palo.
Beatriz: Cuando llegaste al centro y después tuviste que hablar con tus padres, o alguien tuvo que hablar con tus padres, tú pediste que les explicaran lo que te había pasado. Al principio no lo explicaste tú a tus padres…
Ashi: No, no, yo no… Por eso digo que…
Beatriz: Para no preocuparles o para no…
[Silencio].

Historias de adolescentes
Las vidas de Moha, Musa, Kayla y Ashi se pueden contar de tantas maneras. Desde el rap o la poesía; desde el periodismo narrativo, con un reportaje que describa su día a día; desde el ensayo o la crítica contra el sistema —incluso contra ellos mismos—; desde dentro de sus cabezas a través la escritura automática; desde el teatro, con una dosis de humor, absurdo o nostalgia.
Hay que preguntarse, entonces, por qué alguien ha decidido que esas vidas adolescentes deben contarse desde el odio.
El proyecto Jóvenes y mayores bien acompañados, del cual forma parte esta crónica, recibió una ayuda económica a través del Premio Montserrat Roig a la promoción en la investigación en el ámbito de los derechos sociales y la acción social.
Son dos potencias nucleares, y por eso el mundo no quiere una guerra entre ellas. Pero el mundo, enfrascado en la narrativa sobre su rivalidad histórica, no acaba de entender que la India y Pakistán también son perfectamente conscientes de lo que supondría una guerra. Nadie —o casi nadie— quiere esta guerra. Es una guerra muy improbable, pero no imposible. Y esa pequeña rendija abierta tiene una explicación más compleja de lo que parece.
El problema va mucho más allá del odio atávico, de la caricatura de rivalidad en la que insisten una y otra vez los medios de comunicación: hay unas dinámicas políticas y sociales, enraizadas en la partición del subcontinente —en una descolonización nefasta— y alimentadas hasta hoy por el chovinismo, que empujan a ambos países al enfrentamiento, incluso cuando no lo quieren.
En medio está Cachemira, una región himaláyica, de mayoría islámica, dividida entre la India, que posee algo más de la mitad del territorio, Pakistán, que administra aproximadamente un tercio, y China, aliado de Pakistán, que controla un 10%.
Vamos a tomar como caso de estudio lo que ha sucedido en las últimas semanas en el Sur de Asia. Nos servirá, también, para deconstruir algunas ideas preconcebidas sobre Cachemira, la India y Pakistán.
El atentado
El 22 de abril hubo un atentado terrorista contra turistas en la Cachemira bajo control indio. Hombres armados con fusiles de asalto dispararon contra un grupo que visitaba el valle de Baisaran, cerca de la localidad de Pahalgam. Entre los fallecidos había 25 personas de nacionalidad india y una nepalí.
El simbolismo de este terrible ataque fue obvio, por varios motivos. Iba dirigido contra la población del resto de la India que visita la zona, contra la idea de indianizar Cachemira que ha puesto en marcha el primer ministro indio, Narendra Modi. Un Modi que también había insuflado vida al turismo en esta zona privilegiada del mundo, con la esperanza de que todo eso tapara un conflicto latente cuyas raíces siguen ahí. De una tacada, el atentado golpeaba estos dos pilares de la estrategia india en Cachemira.
El ataque fue reivindicado por un grupo prácticamente desconocido, Resistencia cachemir, que unos días después negó su autoría. La India, convencida en todo caso de que el responsable del ataque, se ponga el disfraz que se ponga, es Laskhar-e-Toiba —el grupo terrorista que protagonizó los atentados de Bombay en 2008—, señaló enseguida a Pakistán. La India siempre acusa al país vecino de dar apoyo, de forma directa o velada, a los ataques de grupos islamistas en su territorio. Unos grupos que, en efecto, Pakistán —tan a menudo controlado por el Ejército— ha alimentado hasta que han supuesto una amenaza no ya para su archienemigo, sino para el propio Estado pakistaní.

¿Pero son comunes estos atentados en Cachemira? En absoluto. Pese a su fama de conflictiva, los atentados no se suceden una y otra vez en Cachemira, y menos aún contra civiles: son mucho más habituales, por ejemplo, en el noroeste de Pakistán, aunque allí el contexto político sea otro. El último gran ataque en Cachemira tuvo lugar en 2019 y acabó con la vida de 40 soldados. Fue reivindicado por Jaish-e-Mohamed, otro grupo con base en Pakistán. La India respondió entonces con ataques aéreos en la provincia de Khyber Pakthunkhwa (frontera con Afganistán), y Pakistán hizo lo propio en la Cachemira administrada por la India. Ahora estamos en una situación similar.
La respuesta india

Como represalia por el ataque de Pahalgam —y aunque Pakistán niega cualquier tipo de implicación—, la India, de forma similar a 2019, lanzó ataques aéreos en al menos nueve puntos del territorio pakistaní. Su Ministerio de Defensa aseguró que iban dirigidos contra bases terroristas. El Ejército pakistaní dijo que más de 20 personas murieron y decenas resultaron heridas; también aseguró haber derribado varios aviones de combate indios.
El ataque indio no fue una sorpresa: todo el mundo lo esperaba.
¿Pero ha sido una respuesta como la de 2019? No exactamente. La India atacó puntos de la Cachemira bajo control pakistaní, pero también de Punjab, el corazón de Pakistán y su provincia más poblada. Ha ido un paso más allá que en 2019. Pakistán ya ha prometido una respuesta: la habrá. Las declaraciones públicas de ambos lados son altisonantes. En la India tenemos a Modi, un nacionalista hindú del que se espera más agresividad contra Pakistán que sus antecesores. Del otro tenemos a un Gobierno débil bajo un férreo control militar y un líder de la oposición encarcelado, la exestrella de cricket Imran Khan. Parece un escenario idóneo para que todo salte por los aires. Ambas partes saben que enfrentarse al enemigo les da rédito político ante su electorado, ante su país. Pero también saben que no pueden permitirse una guerra abierta. Para Pakistán, el país más débil, es un riesgo casi existencial. Para la India, que tiene aspiraciones globales, es una distracción. Eso dice la lógica. Aunque sabemos que la lógica no siempre se impone.
La historia
No estaba previsto que la partición del subcontinente, en 1947, fuera así. Pero la descolonización británica —como pasó en Palestina— sirvió para dibujar líneas religiosas donde no las había. Fue uno de los mayores movimientos de población del siglo XX, preñado de muerte y de historia. Se creó un Estado de mayoría abrumadoramente islámica, Pakistán, con un ala occidental y un ala oriental —que años después pasaría a ser Bangladesh— separadas por más de 2.000 kilómetros. En la India habría mayoría hindú, pero también una vocación “secular” que se consagraría en la Constitución. Secular, en la tradición política del Sur de Asia, no se refiere a la laicidad de las instituciones, sino casi a lo contrario: a la profusión de religiones, que deben convivir entre ellas. Pero el sueño de un territorio unido —el sueño de Gandhi, el sueño de tantos otros— se esfumó. Hoy es casi un tabú en el subcontinente, pero en aquel momento era una posibilidad real.
Y ahí entra Cachemira, un territorio predominantemente musulmán pero dirigido en aquel entonces por un marajá (hindú, claro). Para Pakistán, tenía sentido que este territorio perteneciera a su Estado, porque era de mayoría islámica. Para la India, tenía sentido que este territorio perteneciera a su Estado, porque su proyecto era el de un país diverso, y había conexiones culturales históricas con la región. El marajá decidió que Cachemira cayera del lado indio, y hordas pastunes invadieron la región desde Pakistán. Fue la primera guerra entre la India y Pakistán, dos países que nada más conocerse llegaron a las manos.
Después hubo más guerras. Una en 1965, otra vez por Cachemira. Otra en 1971, en la que Pakistán perdió su ala oriental y nació Bangladesh, en buena parte gracias a —o por culpa de, según el punto de vista— la India, que se implicó a fondo para dejar herido a su rival. Cachemira cayó en el olvido, hasta que unas elecciones fraudulentas en la Cachemira india dieron paso a una década de insurgencia —apoyada por Pakistán— y de represión de las fuerzas de seguridad indias, que ocupan el territorio de forma ostentosa. La Cachemira india no es hoy una zona extremadamente violenta comparada con otras de la región, pero sí es una región militarizada y donde la población civil sufre las consecuencias de una rivalidad entre dos potencias nucleares.
¿Y desde cuándo son potencias nucleares? La India consiguió la bomba en 1974 y Pakistán en 1998, año en que la India llevó a cabo otros dos ensayos nucleares. Pese a que la conocida teoría de la disuasión está sirviendo estos días para descartar un conflicto entre ambos países, hay que recordar que en 1999 tuvo lugar la guerra de Kargil. Aunque tuvo menos envergadura que las anteriores, se produjo en un momento en el que ambos países ya podían pulsar el botón rojo.

Es otro escenario posible para 2025: que haya ataques, choques, que incluso empiece una guerra —aunque… ¿qué es una guerra? Ahora ya hay muertos y ataques, de un lado y del otro—, pero que la temperatura no suba tanto como para que se plantee la opción nuclear.
Pero la dimensión de esta violencia es importante.
El futuro
Es una de las grandes cicatrices del mundo. En su ánimo de dividir comunidades, el colonialismo británico operó en esta parte del mundo como en Palestina o lo que hoy son Sudán y Sudán del Sur. La cicatriz en el Sur de Asia no es Cachemira en sí misma, sino la rivalidad entre la India y Pakistán, dos países empeñados en la diferencia pero con un sustrato cultural común. ¿En qué momento están? Es un contexto importante para hacer cálculos sobre el futuro.
La India —el país más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de personas— ya no es la del histórico Partido del Congreso, la formación de la dinastía Gandhi. El arquitecto de la India independiente fue Jawaharlal Nehru, su primer jefe de Gobierno, que está casi en las antípodas de Modi. Pese a sus problemas endémicos —pobreza, violencia política…—, la India funcionó durante décadas desde el punto de vista democrático, o al menos electoral, con la diversidad como guía, un proceso relatado con todo lujo de detalles en India after Gandhi, de Ramachandra Guha, un libro de historia imponente. La India de Modi es otra: es un país en el que se afirma sin ambages la hegemonía hindú, es un país con más orgullo nacional(ista), es un país que se siente fuerte aunque sea, en el fondo, tan débil. Es un país que ya se dice capaz, incluso, de competir con China. Modi, que sobre el papel cuenta con el apoyo de Occidente y singularmente de Estados Unidos, se enfrenta en las próximas semanas a un dilema que marcará su legado. ¿Sucumbirá a la tentación bélica y se convertirá en un fanático hinduista, dando la razón a sus críticos? ¿O tendrá el suficiente temple y moderación para ahorrar a su país y a su Gobierno una guerra innecesaria? Quizá haya caminos intermedios.
Pakistán sigue en caída libre, y eso es lo más peligroso. La democracia ha fracasado en un país donde el Ejército, que antes necesitaba suspender las garantías constitucionales con sucesivos golpes militares, ahora manda con un Gobierno civil más debilitado que nunca. Su apoyo a grupos armados a un lado y otro de la frontera ha demostrado ser una política nefasta. La salida de las tropas internacionales de Afganistán y la vuelta al poder de los talibanes —un grupo pastún, comunidad con gran implantación en el oeste pakistaní— parecían ser un balón de oxígeno, pero la política pakistaní sigue demasiado dominada por un miedo existencial que corre por la espina dorsal de la nación prácticamente desde su nacimiento. En 1971 perdió la mitad de su territorio. Al oeste tiene Afganistán. Al este tiene la India, con la que se disputa Cachemira y de la que depende en aspectos esenciales como el agua y el comercio. Su gran aliado es China. Pese a sus declaraciones públicas, el Gobierno civil tiene claro que debe evitar un enfrentamiento directo con la India. Pero la línea dura —anti-india— del jefe del Ejército y hombre fuerte del país, Asim Munir, hace aún más imprevisible el comportamiento de Pakistán.
La de estos días es una situación recurrente. Se oyen tambores de guerra en el Sur de Asia y la comunidad internacional, eso que llamamos la comunidad internacional —la ONU, las grandes potencias— llama a la calma, como si la India y Pakistán fueran dos niños traviesos. Deberíamos superar esa caricatura para entender lo que está pasando. Los agravios históricos son imborrables, la rivalidad es inevitable. Pero también son innegables su interdependencia y la constatación de que, al contrario que en el pasado, no tienen nada que ganar con otra guerra.
Aunque Occidente y Rusia solo miren de soslayo a Cachemira, la rueda de la historia sigue girando. Dice el cliché que el futuro del mundo —político, económico— está en Asia, sobre todo en China. Pero China ya es presente. La India y Pakistán también lo son. Los tres son imprescindibles para entender el mundo de hoy.
No es fácil reaccionar a algo desconocido. Pasó ayer a partir de las 12.33 hora peninsular. En cinco segundos desapareció el 60% de la generación eléctrica y el sistema se vino abajo. Fue un apagón histórico al que la ciudadanía respondió con madurez psicológica, sobre todo teniendo en cuenta el vacío informativo al que se enfrentó durante horas interminables.
Algunos de los clichés sobre la fragilidad de las sociedades occidentales se confirmaron. Se hizo evidente la dependencia española de la energía eléctrica. El caos, si puede describirse como tal dadas las circunstancias excepcionales, se concentró en los sistemas de transporte terrestres: en la movilidad. La población vulnerable quedó expuesta. Asistimos a la enésima invitación a repensar un modo de vida quizá insostenible. Todo el mundo ya quiere volver de inmediato a la cacareada normalidad, a la hiperconexión, a la vida a toda prisa.
Pero quedó claro que la reacción popular, llena de templanza y solidaridad en un momento extraordinario, estuvo por encima de la política. Porque hay algo más importante que las radios analógicas con pilas —esenciales para mantenerse informado—, las reservas de comida poco perecedera —una buena idea ante cualquier adversidad— o contar con baterías del tipo que sea en casa. Ese algo no es material, sino intangible: el equilibrio entre la serenidad y la tensión. (Algo, por cierto, especialmente loable entre las personas que quedaron atrapadas en los trenes de larga distancia o en ascensores).
La reacción al origen de las emergencias acostumbra a ser un problema en sí mismo. Uno de los peores. El abanico de escenarios caóticos que se abrió ayer es mucho más amplio de lo que se está aceptando socialmente. La posibilidad del abismo estuvo allí, pero se contuvo. Sobre todo teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no descartó “ninguna hipótesis” en su primera comparecencia a las seis de la tarde, y no volvió a aparecer hasta las once de la noche. Un campo abonado para la frustración y la desinformación del que no nacieron frutos de histeria colectiva. La escasa presencia de las redes sociales, esta vez obligada, quizá sea, paradójicamente, una de las explicaciones. Corrió por WhatsApp una noticia falsa de la CNN que apuntaba a un ciberataque con origen en Rusia y que incluía unas supuestas declaraciones de Ursula von der Leyen. No era la CNN y no era cierto nada de lo que recogía. Fue el bulo más importante de la jornada. Un bulo peligrosísimo en un día como el de ayer.
Después de la pandemia, mucha gente, muchos libros, muchos medios de comunicación se preguntaron cuáles fueron las lecciones aprendidas. Ayer tuvimos, por fin, una respuesta. La reacción popular no habría sido la misma sin la experiencia de la pandemia. Mucha gente no tenía el kit de supervivencia que aconseja la Comisión Europea, pero sí atesoraba, en el campo y en la ciudad, un kit psicológico de experiencia de emergencias.
El apagón en un pueblo asturiano
“Lo primero que pensé cuando entré por la puerta del bar y me dijeron que el apagón no era en casa ni en el pueblo, sino en toda España y Portugal, fue algo apocalíptico: ‘¿Qué habilidades tenemos cada uno? ¿Tengo en casa todo lo que necesito?’”. El de Beatriz Agulleiro, trabajadora social de 38 años que acaba de mudarse a Santolaya de Cabranes, fue un arco narrativo que partió de un leve nerviosismo para terminar descansando en tranquilidad acompañada.
A medida que pasaban el mediodía y la tarde, Agulleiro repetiría a todo aquel que quisiera escucharla que “fue cuestión de miradas” y de percibir que no dejaba de llegar más gente al bar, a la terraza —que acabaron repletos—, siempre preguntando si alguien necesitaba algo, mientras pedía una cerveza con el gesto, para leer lo que sucedía como un “Fuenteovejuna, todos a una”.
No regresó a casa, no hizo compra ni preparación alguna. Pasó la tarde en la plaza con sus vecinos y vecinas. Terminó el día llorando lágrimas bellas, emocionada. “Estoy convencida de que la cooperación es lo que nos mueve, de que en el fondo siempre hay algo bueno, de que no estamos solos en esta vida”.
Porque durante horas, bajo un cálido sol de primavera, el pueblo arrasó con las existencias de cerveza para evitar que se calentara. Corrió la bebida como en fiesta patronal. Con una excusa formal. Que la hubo y fue real, la planteada por la única persona que no bromeó y acabó por convertirse en responsable involuntario de la tarde de terraceo: Isaac tenía 35 vacas conectadas a ordeñadores automáticos que habían dejado de funcionar. Para evitar la inflamación de las mamas, muy dolorosa, se acercó y explicó que quizá necesitara voluntarios. Y esa fue la convocatoria que oyó cada persona que entraba al bar: “Hay que esperar para saber si Isaac necesita que vayamos todos a ordeñar”.
Se disfrutaron las cervezas y las hipótesis mientras un coche que venía de Villaviciosa, el pueblo más cercano, explicaba que en tal lugar había cobertura y se ofrecía a dar el viaje si alguien necesitaba bajar; otro ofrecía un puerto de recarga para teléfonos y uno más explicaba que tenía pilas de sobra. El alcalde, sentado al final de la barra, tranquilizaba a todos explicando que las averías siempre tienen arreglo y un voluntario de protección civil se sentó junto a él del mismo modo que lo haría a la hora de cualquier vermú de mediodía.
Los niños salieron del comedor, corriendo, y preguntaron: “¿Ha empezado la guerra? ¿Son los rusos?”, sin mostrar demasiada paciencia ante la respuesta. Cuando oyeron el rotundo “NO” emitido entre risas por sus padres, regresaron inmediatamente a sus actividades habituales, correr de una esquina a otra del pueblo. Su única protesta ante el calor fue que Patricia, la dueña del bar, decidió no abrir el congelador para mantener el frío y se quedaron sin helados.
Solo para quien prestara mucha atención fue perceptible que, sin gestos ni nerviosismo alguno, una empleada de la residencia de ancianos que traía a uno de los residentes con ella para tomar un café se acercó a preguntar si —en caso de que fuera necesario— había un generador a mano. “No te preocupes”, dijo un vecino. “Tengo uno, estoy pendiente”.
Sobre la barra del bar, una radio a pilas que un parroquiano se acercaba a la oreja de tanto en tanto. Las preguntas, por turnos, repetitivas: “¿Se sabe algo?” “¿Ya saben qué ha pasado?”. Acaso cierta impaciencia, mutada en decepción a media tarde, una vez Pedro Sánchez dijo que el Gobierno no tenía una explicación para ofrecer.
Cuando varias horas después Isaac pasó por delante de la terraza que había convocado con el gasoil y el generador, una veintena de personas se levantó y le hizo la ola. La fiesta se extendió hasta que cayó la noche, ya con la electricidad y la conexión recuperadas.
El apagón en un barrio de Barcelona
El metro cierra sus puertas. Una señora, pertinaz, insiste en la necesidad de llegar a otra parada de la misma línea. “El apagón es nacional”, le advierten los operarios del metro. Se va a buscar un autobús. Como ya se empieza a intuir que esto va para largo, se intenta buscar una solución para un señor con silla de ruedas que estaba dentro de la estación cuando se apagó la luz. Entre unos cuantos lo suben a pulso hasta la calle. Se oyen tímidos aplausos del gentío, reminiscencia lejana de la pandemia.
En una parada de autobús cercana, un hombre parece perder el conocimiento por segundos y se tumba en el banco. La gente se arremolina: no se puede llamar a la ambulancia, las líneas no funcionan. Hay que ir al centro de atención primaria más cercano para que un trabajador sanitario acuda al lugar. Para entonces ya ha llegado el autobús, y el señor, medio recuperado y con la cara blanca como el papel, se sube sin dudarlo. “Si no quiere que lo ayudemos, no podemos hacer nada”, dice el sanitario. La gente alrededor explica que el hombre se había caído y que ya se había mareado en varias ocasiones.
(Cuchichean los vecinos: qué pasa, un ataque a nivel europeo, un ciberataque, Portugal, ¿Alemania? Palabras que no se toman en serio, porque no se sabe nada, y hasta que no se sepa nada es mejor no aventurarse).
Aquí el tráfico no es un caos, sino un extraño trance místico. Todo el mundo quiere llegar, pero todo el mundo cede el paso. Los vehículos fluyen sin la luz de los semáforos. Algunos comercios cierran. “Cerrado por corte de luz. Disculpen las molestias”, se lee en la puerta de un supermercado. En otras tiendas que no pueden bajar las persianas, el personal sale a la luz del sol con aire contemplativo, casi resignado.
En un gran supermercado del barrio se puede pagar con tarjeta; es lo que tienen los generadores propios. En general, la gente busca botes de conservas, cosas para subsistir unos días. Por si acaso. No hay pánico, pero sí un silencio ansioso, solo roto por el hilo musical, que se mantiene intacto. “Ah, ¿hay música? Entonces quizá vuelva pronto la luz”, dice el dependiente con aire inocente. Un deseo que no se cumplirá hasta la noche.
En otro pequeño supermercado no se puede pagar con tarjeta y los vecinos se dejan efectivo. Como no hay luz, los consumidores fotografían el precio del artículo con el móvil y lo muestran en la caja registradora, donde hay que apuntarlos en una libreta y sumarlos.
La posibilidad de reunirse apaga la sensación pandémica. Las terrazas se llenan: hace un día maravilloso.
—¿Tienes luz? —le pregunta un vecino al propietario del bar de la esquina.
—¡Sí, claro! ¡Tengo generador! —responde con ironía.
Cuando acaba el horario lectivo, los parques se llenan. Es el mejor lugar para pasar la tarde. No se descarta ninguna hipótesis en los corrillos. Pero no cunde el pánico.
Cae el sol. La luz avanza como un ejército, calle a calle. A la nuestra aún no ha llegado. Brillan las estrellas y los aviones en el cielo. Algunos vecinos charlan. Otros cierran la puerta.
Varias semanas después del encuentro entre Trump y Zelenski en Washington, aún retumba en las paredes del Despacho Oval una misteriosa frase del presidente de Estados Unidos: “Putin pasó por un infierno conmigo”.
¿Qué significa eso?
Algo sí sabemos: lo que más interesa a Trump es el dinero. En los últimos cuarenta años ese objetivo —simple, hosco, pueril— ha ido dejando su rastro entreverado, pero no invisible. Un reguero de pistas que llevan a la URSS primero, y a Rusia después. Un camino que conduce a un pensamiento que produce temblores.
Los primeros indicios llegan en 1984, en plena Guerra Fría, cuando David Bogatin, un miembro muy importante de la mafia rusa, le compró al neoyorquino cinco lujosísimos apartamentos en la Torre Trump, en su ciudad. Dos años después, Yuri Dubinin, el embajador soviético en Estados Unidos, visitó a Trump allí mismo, le agasajó diciéndole que su edificio era “fabuloso” y le propuso construir uno igualito en Moscú.
El 4 de julio de 1987 —Día de la Independencia de Estados Unidos— viajó por primera vez a la capital soviética con su esposa Ivana, con la que se había casado diez años atrás, procedente de la todavía entonces República Socialista de Checoslovaquia. En Moscú conocen a gente muy poderosa, con muchísimo dinero, según palabras del propio Trump.
De vuelta a Estados Unidos, llega una extraña sorpresa: el empresario publica una carta abierta el 2 de septiembre a toda página en The Washington Post, The New York Times y The Boston Globe criticando a Ronald Reagan y reclamando una política exterior contraria a Europa y a la OTAN. Un posicionamiento que debieron celebrar en el Kremlin por todo lo alto.
¿Qué significa eso?
En aquellos años, Trump fue un atento testigo del poder duradero de las redes de dinero negro creadas en los años finales del régimen comunista.
A su vez, en los años 80 el KGB estaba muy interesado en reclutar a activos —colaboradores o informantes— estadounidenses, y Trump —un tipo narcisista, bastante descontrolado, solo interesado en hacer caja y en las mujeres— encajaba muy bien en el perfil que buscaban.
De hecho, un miembro del KGB definió al neoyorquino como un tipo cuyas características más importantes eran su “bajo intelecto unido a una vanidad hiperinflada”. Una combinación que “lo convertía en un sueño para un reclutador experimentado”. Así lo afirma el periodista Craig Unger, autor de House of Trump, House of Putin: The Untold Story of Donald Trump and the Russian Mafia (Transworld, 2018).
Después está el ancestral chantaje, el kompromat, una práctica habitual del KGB, los servicios secretos soviéticos. Se trata de acumular información comprometedora sobre una persona para utilizarla en función de tus intereses.
Y están las blancas noches moscovitas, las fiestas salvajes. El general Kalugin, antiguo jefe de contraespionaje del KGB y jefe de Vladimir Putin cuando era joven, le contó a Unger que no le sorprendería que los rusos tuvieran material comprometedor sobre las actividades de Trump en Moscú. Y en palabras de James Nixey, máximo experto en Rusia y Eurasia en el Centro de Estudios Chatham House de Londres: “Toda persona con relevancia comercial o política que haya estado en Rusia tiene un dosier”.
¿Qué significa eso?
A principios de los 90, los amigos rusos de Trump le hicieron un servicio impagable, de esos que te salvan el pellejo. Fue cuando Trump acumuló una deuda de 4.000 millones de dólares tras la quiebra de sus negocios del juego en Atlantic City. Fueron casinos como el Taj Mahal, entonces el más grande del mundo —inaugurado el 2 de abril de 1990 con Michael Jackson como estrella invitada—, que le llevaron a la bancarrota. El agujero era tan grande que no pudo conseguir un préstamo bancario en Occidente. Hasta que entró a su rescate Bayrock, una empresa inmobiliaria encabezada por Felix Sater, vinculado a grupos de delincuencia organizada rusos y estadounidenses.
Con el tiempo, Trump volvió a ser multimillonario. Vendió más de un millar de pisos, apartamentos y hoteles por todo el mundo. No lo tuvo especialmente difícil. Según explica el periodista David Cay Johnston en su libro Cómo se hizo Trump (Capitán Swing, 2018), ganador de un Premio Pulitzer, Trump fue uno de los pocos empresarios inmobiliarios que se las ingenió para vender pisos de lujo a compradores anónimos: una formidable lavadora planetaria de dinero negro que vale su peso en oro.
Sumergidos en ese tipo de negocios, los Trump empezaron a bañarse en una fuente infinita de dólares y rublos. Lo reconoció el propio hijo de Trump en una conferencia del sector inmobiliario en 2008: los rusos representaban una parte desproporcionada de sus ventas. “Vemos que entra mucho dinero de Rusia”, confesó.
Quizá por ese motivo no sea tan extraño que durante la campaña que llevó a Trump a la presidencia, en 2016, estallara el escándalo conocido como Russiagate, una filtración de correos internos del Partido Demócrata impulsada por Rusia que perjudicó las posibilidades de la rival de Trump, Hillary Clinton.
Incluso James Clapper, director de Inteligencia Nacional durante la Administración Obama, sugirió en 2017 que Trump era un presidente que prácticamente estaba “en guerra” con sus agencias de inteligencia y seguridad, con sus propios servicios secretos.













