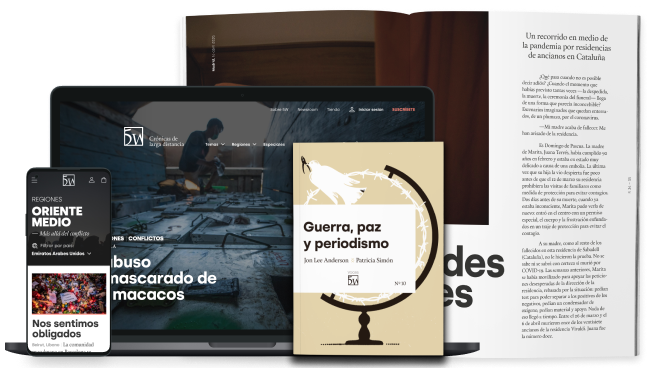Kazajistán ha vivido su particular semana trágica. Cinco días de protestas, caos y violencia que dejan decenas de muertos, miles de detenidos y muchas incógnitas. Lo que empezó como una ola de manifestaciones pacíficas alimentada por el descontento popular ante el aumento del precio de los combustibles degeneró en graves incidentes armados en las calles de la antigua capital, Almatí, aún hoy la ciudad más poblada del país y orgullosamente abierta, amable y cosmopolita. Según el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, los responsables de esta violencia fueron miles de “terroristas” locales y foráneos entrenados en el exterior y cuyo único fin era hacerse con el control del país.


De forma simultánea —y sin que esté claro aún cómo, por qué y la relación entre ambos sucesos— se ha producido un grave enfrentamiento interno en el seno de la élite dirigente en Nursultán, antigua Astaná. Un auténtico terremoto en la Akordá —el palacio presidencial kazajo— con el que su actual inquilino, Tokáyev, parece haberse librado de la tutela del expresidente Nursultán Nazarbáyev y sus leales. Nazarbáyev había abandonado formalmente la presidencia en marzo de 2019, pero a sus 81 años mantenía su poder al frente del Consejo de Seguridad Nacional. Tokáyev lo ha reemplazado también en la cabeza de este órgano y ha arrestado, acusado de traición, a Karim Masímov, mano derecha de Nazarbáyev y jefe del servicio de inteligencia local, el KNB, heredero del KGB. Tokáyev es ahora de manera incuestionable el hombre fuerte de Kazajistán. Y más aún con la rápida intervención militar rusa bajo el paraguas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), un claro respaldo del presidente Putin al actual mandatario kazajo.
No será fácil, en cualquier caso, disipar la sombra de su predecesor, ni pasar página de esta crisis. Nazarbáyev es mucho más que un simple expresidente. Es la figura que ha monopolizado la vida política y económica kazaja durante más de treinta años, desde las postrimerías de la Unión Soviética. Es una suerte de “padre” del Kazajistán moderno. Sobre las vastas reservas de hidrocarburos y minerales del subsuelo kazajo, Nazarbáyev articuló un régimen autoritario, pero que presumía de vocación modernizadora y prosperidad expansiva, de apostar por la “armonía interétnica” en un país con más de 120 nacionalidades censadas, y de aplicar una política exterior “multivectorial”, es decir, orientada a mantener relaciones amistosas y fluidas con todos sus vecinos centroasiáticos y grandes potencias de la política internacional: Rusia y China en particular, pero también Estados Unidos, la Unión Europea y Turquía.
En sus manifestaciones públicas, a medida que se ha ido restaurando la calma, el presidente Tokáyev ha insistido en el mantenimiento de estos tres pilares —orden constitucional vigente, armonía interétnica y multivectorialismo, al menos en clave económica—. Sin embargo, los tres pueden verse seriamente afectados como resultado de esta crisis y del despliegue de fuerzas de la OTSC. Así que, aunque la crisis actual parezca local, tendrá ramificaciones regionales y probablemente globales.

¿Hacia un autoritarismo más represivo?
El Kazajistán de Nazarbáyev ya era autoritario y con una fuerte concentración de poder en sus manos. Aun así, y para reforzar su legitimidad hacia dentro y hacia fuera, había construido una apariencia institucional democrática con un parlamento bicameral, separación de poderes y libertades políticas. Una democracia simulada en la que, en la práctica, todo se desarrollaba dentro de unos límites muy estrictos y bajo permanente supervisión de la Akordá. Nazarbáyev ejercía el poder sin excesos, cooptando a los críticos moderados —aunque no dudó en encarcelar o forzar al exilio a más de uno—, pero insistiendo con frecuencia en que la apuesta de Kazajistán por la democracia era irreversible. Según la propaganda oficial, se estaban poniendo las bases para alcanzar una situación plenamente homologable con las democracias más avanzadas. Corea del Sur o, particularmente, el Singapur de Lee Kuan Yew eran citados frecuentemente como modelos de referencia. Es decir, ejemplos de modernización bajo la tutela de un largo liderazgo autoritario que conduciría a mayores niveles de bienestar y a una progresiva apertura política.
Nazarbáyev combinaba su autoritarismo con una apuesta firme por el crecimiento económico y la elevación de los estándares de vida. Esa fue su gran bandera, que durante años le hizo disfrutar de un genuino respaldo popular, sobre todo durante la primera década de este siglo, coincidiendo con los altos precios del petróleo y la expansión de la producción kazaja. En aquel momento comienza a tomar forma la antigua Astaná. Una capital de arquitectura futurista aunque sin un claro plan urbanístico, con evidentes deficiencias y excesos, fruto de aquellos años de bonanza y despreocupación. La lista es larga: una fastuosa ópera con un coste de construcción superior a los 300 millones de dólares, el Astaná Arena, un estadio para 30.000 espectadores con un coste de unos 200 millones de dólares, con techo retráctil y de uso esporádico, o el Khan Shatyr, un centro comercial construido a imagen y semejanza de una yurta —tienda de piel o fieltro tradicional de los nómadas kazajos y mongoles— de cristal, de 90 metros de altura y más de 140.000 metros cuadrados y que alberga, entre muchos otros esparcimientos, una playa artificial interior en la que poder darse un baño incluso en lo más crudo del invierno local, cuando pueden alcanzarse temperaturas de 40 grados bajo cero.
Haciendo gala de un innegable olfato político, Nazarbáyev supo construir un relato de futuro prometedor alrededor de Astaná, de una emergente clase media y de la riqueza del país. La opinión pública local e internacional compró esa imagen. En 1997, Nazarbáyev lanzó su programa Kazajistán 2030; y en 2012, arguyendo que ya se habían alcanzado todos los objetivos del plan, se presentó la Estrategia 2050, cuyo objetivo era situar al país entre las treinta economías más desarrolladas. Lejos de haber alcanzado esos objetivos, el modelo kazajo —basado casi en exclusiva en la exportación de materias primas— mostraba signos cada vez más evidentes de agotamiento y necesitaba apuntar a horizontes más lejanos para disipar el malestar cotidiano. El papel testimonial de un parlamento artificial y de unos medios de comunicación firmemente controlados desde la Akordá impidió que este tipo de asuntos se debatieran con la necesaria profundidad y se mantuvo la ficción de una sociedad sin ningún problema serio. Un chiste que oí cuando vivía allí, hace más de una década, lo resume bien. Una niña pequeña le dice a su madre que quiere vivir en Kazajistán. Esta, sorprendida, le responde que ya viven en Kazajistán, a lo que ella replica que en ese no, que ella quiere vivir en el Kazajistán que sale en Khabar TV, una de las principales cadenas del país.
Durante muchos años, el contraste entre el discurso triunfalista y propagandístico del Gobierno kazajo y la realidad de buena parte del país resultaba invisible para las audiencias internacionales, incluso la radicada en el país. Buena parte de la comunidad extranjera no solía moverse más allá de las dos capitales y de algunos de los muchos parajes naturales espectaculares que alberga Kazajistán. Además, hacia fuera, la diplomacia pública kazaja gastaba generosamente en atraerse simpatías internacionales cooptando a toda clase de compañeros de viaje y voces amigas. Sin embargo, el salto entre Almatí y Astaná y el resto, en particular el sur y el oeste del país, era y sigue siendo enorme. Así, por ejemplo, mientras familiares y miembros del clan de Nazarbáyev compraban mansiones, palacetes o edificios enteros en los lugares más exclusivos del orbe y se codeaban con la jet set internacional, en las ciudades de provincias o el campo kazajo es frecuente encontrar baños públicos o domésticos de agujero en el suelo.

Esa desigualdad ha ido alimentando durante años un sentimiento larvado de agravio y de pérdida de legitimidad del Gobierno. En la cultura tradicional kazaja (y kirguís) es muy popular el aytysh, una competición en la que se enfrentan diversos aqims —una especie de poetas trovadores— provistos únicamente de sus dombras —laúd de dos cuerdas— y en la que un jurado y un público entregado ante sus improvisaciones deciden quién es el ganador. Algo así como las competiciones de rimas entre raperos, en las que además de mofas sobre el oponente se cuelan muchas críticas mordaces sobre el nepotismo y las desigualdades. Es ahí, en ese Kazajistán profundo y que ha ido, a su vez, poblando el extrarradio de Almatí y otras ciudades, donde ha germinado ese descontento que ha cristalizado en el derribo de estatuas de Nazarbáyev al grito de “Shal ket” (“viejo, vete”). Estaba ahí para quien quisiera verlo, pero había que mirar.
Los vídeos que circulan por las redes sociales sugieren que buena parte de la violencia ha sido protagonizada por jóvenes provenientes de esos extrarradios urbanos. Eso no excluye que algunos grupos estuvieran organizados y fueran instrumentalizados, ya fuera por elementos desafectos de dentro o fuera del régimen u organizaciones de inspiración salafista-yihadista. Sin embargo, la narrativa oficial del Gobierno de que en su mayor parte se trata de alrededor de 20.000 “terroristas” venidos de fuera resulta más bien inverosímil, aunque el Gobierno kazajo asegura que en breve presentará pruebas convincentes de ello.
Durante la crisis, el presidente Tokáyev dejó muy clara su voluntad de aplacar con contundencia la violencia que asolaba Almatí y otras ciudades. En una de sus alocuciones televisadas indicó que, ante la gravedad de lo que estaba sucediendo, había dado autorización a las tropas desplegadas para disparar a matar sin previa advertencia. Si a eso le sumamos que el número de detenidos ronda ya los 10.000, cabe preguntarse si, de ahora en adelante, Tokáyev optará por una línea dura o si bien, una vez restablecida la calma, se mostrará más clemente y recuperará el espíritu de autoritarismo suave de las décadas precedentes.
Armonía social y política exterior
La armonía interétnica, segundo pilar del modelo Nazarbáyev, es un asunto aún más delicado y potencialmente tan explosivo como todo lo relativo a las desigualdades sociales. Cuando el país se independizó, en diciembre de 1991, los kazajos étnicos no representaban ni la mitad de la población y los rusos, junto con ucranianos y bielorrusos, eran mayoría. Además, la república albergaba a más de un centenar de comunidades o grupos étnicos. Esta situación era resultado, primero, de las políticas de colonización zarista, y después de la ingeniería social soviética.
Durante las décadas de 1920 y 1930, las autoridades soviéticas procedieron a la sedentarización forzosa de la población kazaja, mayoritariamente nómada. El nomadismo era sinónimo de atraso y debía ser erradicado sin contemplaciones. Como resultado de las ejecuciones, deportaciones y hambrunas se estima que, aproximadamente, la mitad de la población kazaja desapareció durante el periodo estalinista. Las cifras varían y nunca podrán conocerse con exactitud, pero oscilan entre el millón y medio y los tres millones de personas muertas en esos años. Además, Kazajistán fue el destino de buena parte de los denominados “pueblos castigados”: grupos étnicos y/o nacionales deportados durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos, como los chechenos, retornarían posteriormente a su lugar de origen, pero muchos otros —alemanes, coreanos, polacos, tártaros, uigures— hicieron de Kazajistán su hogar.
Como resultado de todo ello, el país se convirtió en una suerte de Unión Soviética en miniatura, algo que provocó ansiedad entre los dirigentes kazajos y dudas sobre la integridad territorial cuando la URSS se resquebrajó. De ahí que Nazarbáyev, en ausencia del sovietismo, apelara al nacionalismo kazajo como fuente primaria para legitimar el nuevo Estado independiente. Sin embargo, se debían evitar enfrentamientos étnicos dentro del país —como estaba sucediendo en otras partes de la ya extinta URSS— o la reacción de Rusia, dado el volumen de población étnicamente rusa, alrededor del 40 por ciento en el momento de la independencia y que, además de en Almatí, se concentraba en la franja norte del país, contigua al territorio de la Federación Rusa. De ahí que la promoción de la “armonía interétnica”, aunque pueda resultar contradictoria, sea el reverso de la política de kazajización que confiere a los kazajos étnicos una posición preeminente y un dominio firme sobre la política y la economía del país.
Buena parte de las políticas del país durante estos treinta años de independencia se explican, precisamente, por la obsesión por hacer de los kazajos la mayoría demográfica, vehiculada a través del fomento de la natalidad y el retorno de kazajos étnicos que habían huido a China y Mongolia para escapar de la colonización y represión zarista o soviética, y del intento de asegurar la soberanía y el carácter kazajo (en sentido étnico) del nuevo Estado. Así, por ejemplo, el traslado en 1997 de la capital de Almatí a Astaná (que significa “capital” en lengua kazaja) y la reforma territorial que supuso la fusión de las cinco provincias (oblast) septentrionales con las adyacentes en el sur tenían el objetivo claro de diluir el carácter ruso y fortalecer la soberanía kazaja sobre el conjunto del territorio. El mensaje era claro: el norte del país también es Kazajistán.

Al mismo tiempo, Nazarbáyev apostaba por la integración eurasiática, pero más bien como un mecanismo para proteger la soberanía e independencia kazaja. La idea era articular una relación bilateral en pie de igualdad y amistosa con Moscú para evitar un posible irredentismo territorial sobre el norte del territorio kazajo. Además de por cuestiones demográficas, los alrededor de 7.000 kilómetros de frontera terrestre y las infraestructuras heredadas del período soviético hacían y hacen inevitable esta relación. Durante muchos años, salvo el minoritario nacionalismo kazajo exaltado, nadie dudó de la idoneidad de la apuesta eurasiática (léase de proximidad con Rusia) de Nazarbáyev. De ahí la incomodidad de Kazajistán con la deriva agresiva y revisionista rusa desde la anexión de Crimea en marzo de 2014.
No es casualidad que fuera durante aquella primavera cuando Nazarbáyev habló en público de la posibilidad de cambiar el nombre de Kazajistán por el de “Kazak Eli”. Un asunto que llevaba años en las discusiones de los círculos nacionalistas kazajos, siempre férreamente controlados —no en vano, los partidos políticos establecidos con criterios étnicos están prohibidos—. El término el(i) hace referencia, en su primera acepción, al concepto de pueblo o nación y, en la segunda, a país o territorio, pero con el matiz de originario o patria. El nombre de Kazak Eli, por consiguiente, puede traducirse como “nación o patria kazaja” y enfatiza la dimensión étnica.
En agosto de aquel mismo 2014, ante la creciente preocupación en el país con la intervención militar encubierta de Rusia en Ucrania, Nazarbáyev indicó en una entrevista en televisión que Kazajistán podría plantearse su retirada de la Unión Eurasiática si esta suponía algún riesgo para su independencia. Putin no tardó ni dos días en responder. En un acto público afirmó que Nazarbáyev había sido capaz de crear “un Estado donde nunca lo había habido [porque] los kazajos nunca habían tenido el suyo propio”, dando a entender implícitamente que, en ausencia del veterano mandatario, cualquier escenario era posible. Ese es el contexto pos-Nazarbáyev en Kazajistán. El contexto actual.

La política exterior “multivectorial” es, en parte, la proyección hacia el exterior de la “armonía interétnica”. Se trata de hacer de la necesidad virtud y de reducir la dependencia de Rusia buscando lazos amistosos y fluidos con otros actores como China, Estados Unidos, la Unión Europea, la India, Irán, Japón o Corea del Sur. Al mismo tiempo se intenta equilibrar o mitigar la influencia de cada uno de ellos. Kazajistán se acerca a China para compensar posibles presiones occidentales en materia de derechos humanos. Así reduce también su dependencia de Rusia, pero Moscú es paradójicamente garantía de seguridad ante hipotéticas reclamaciones territoriales chinas. Como se ha visto esta semana, Rusia actúa también como principal garante de la supervivencia de la élite dirigente kazaja.
Queda por ver el precio en términos de soberanía real de este apoyo ruso para restaurar el orden y su impacto en las relaciones interétnicas dentro del país. Kazajistán apostaba y, a tenor de lo declarado por Tokáyev estos días, mantiene la aspiración de convertirse en un hub económico y diplomático global, así como la clave de bóveda de diversos proyectos de integración eurasiática: quiere ser un punto de encuentro entre Europa y Asia, entre Occidente y Oriente. Un mayor ascendiente o incluso control del Kremlin sobre la política kazaja en un momento de confrontación y tensiones con Occidente puede traducirse en serias dificultades para mantener esa política.
Con respecto a las relaciones interétnicas, todo dependerá de cómo se desarrolle y cuánto dure la intervención de las fuerzas rusas y de la percepción pública que prevalezca sobre los manifestantes. Si se impone la tesis de que eran “terroristas” y de que Rusia ayudó generosamente a restaurar el orden, su impacto desde el ángulo de las relaciones interétnicas puede ser reducido. Pero dado que hay miles de detenidos, si durante los juicios que se celebren en las próximas semanas y meses se impone la visión de que el pueblo (kazajos étnicos en su inmensa mayoría) es represaliado por protestar contra las difíciles condiciones de vida bajo un régimen impopular sostenido por el Kremlin, su impacto en las relaciones interétnicas puede ser negativo.
Todo está en el aire en el nuevo Kazajistán de Tokáyev.