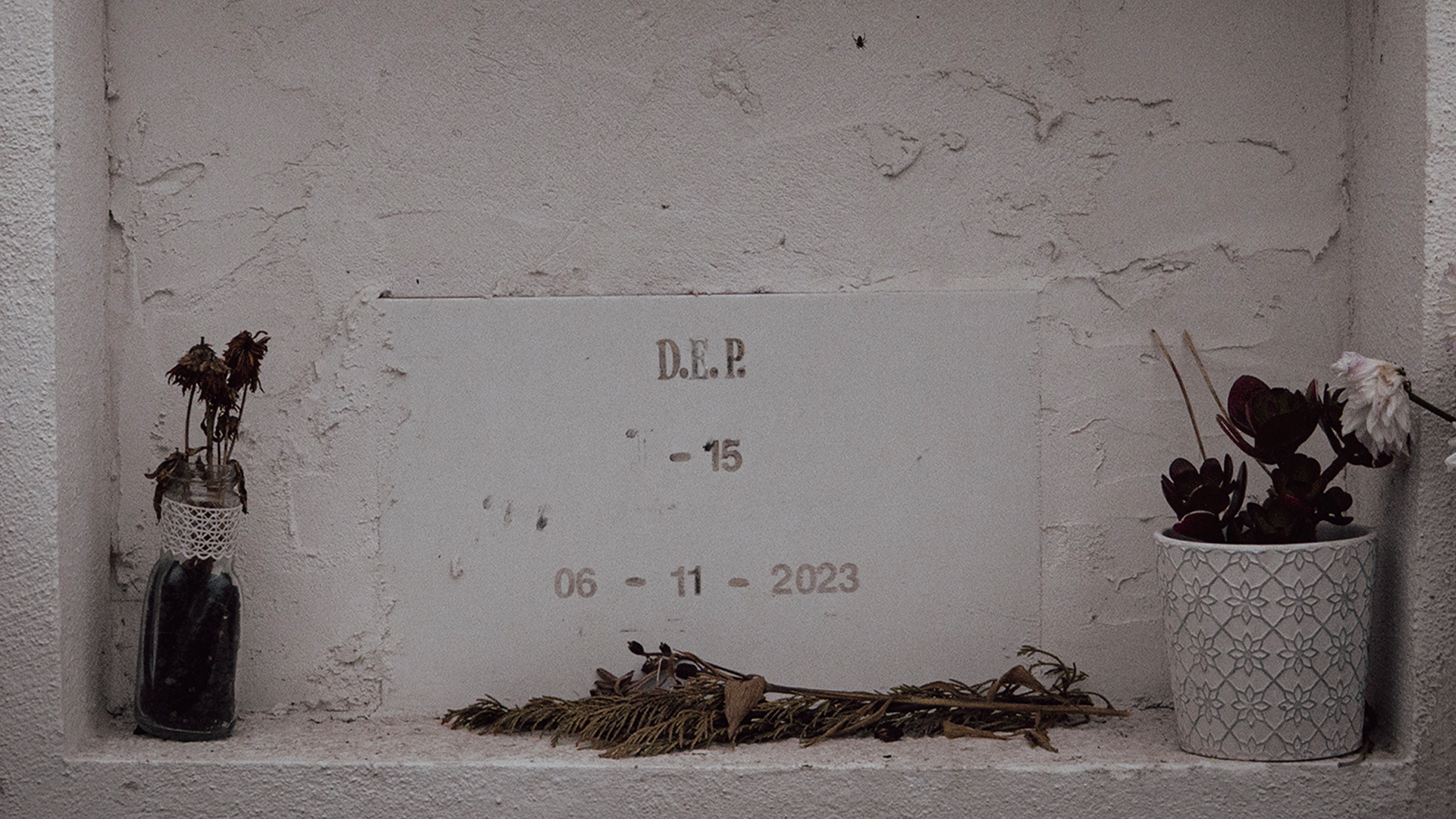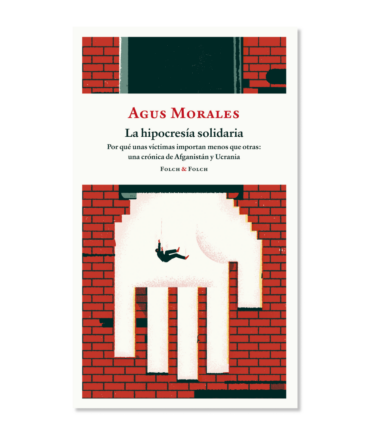
En una estación meteorológica de un desierto que antes era mar, Amankeldi Allashov tiene un manual con 65 tipos de nubes, sus nombres y lo que significa su aparición.
—Ahora mismo la temperatura terrestre es de 1 grado centígrado. La temperatura del aire es de -3. Las nubes están a una altura de entre 600 y 800 metros y no son de las que causan lluvias. Así que no va a llover, tranquilos.
El atlas de las nubes que sujeta Amankeldi está plagado de símbolos. Estas son las nubes que están asociadas a los relámpagos, dice entusiasmado. Estas a la lluvia, se encuentran a más de mil metros de altura, detalla. Estas a las pequeñas precipitaciones —y deja el manual sobre la mesa.
Estamos en un antiguo puesto militar soviético reconvertido en la estación meteorológica de Aktumsik. La torre de comunicaciones, oxidada, tiene cien metros de altura. Los equipos modernos de medición, conectados a placas solares, se mezclan con los artilugios antiguos, que siguen allí por si los más sofisticados fallan. La humedad, en caso de emergencia o avería, se cifra en una caja con pequeños listones de madera colocada en el patio: la tecnología en su interior consiste en un termómetro y un vasito. Un poste con aspas se encarga de registrar la velocidad del viento.
En este puesto de avanzada apartado del mundanal ruido vive Amankeldi, porque es importante que reporte a las autoridades de Uzbekistán cuáles son las condiciones climatológicas —más allá de las nubes, su auténtica obsesión— en el mar de Aral, que ya no es mar debido a una de las grandes catástrofes medioambientales del último siglo. Su desaparición tiene causas bien identificadas —la construcción de canales de irrigación para el algodón y el arroz durante la era soviética—, pero el relato que hacen científicas, meteorólogos, vecinas, agricultores y pescadores está impregnado de magia. Una magia que parece contagiosa, porque ante la hecatombe ecológica, como rosas en el desierto, florecen personas, instituciones y colectivos que intentan revertir lo irreversible, o al menos camuflarlo.
Alquimia verde: ya casi no hay mar, ahora hay que salvar lo que queda… y crear lo que se pueda.

Flanqueado aún por el manual de nubes, Amankeldi coge la radio, pulsa el botón lateral del transistor —made in USA, dice el dorso, aunque la mayoría de cachivaches en la mesa son de la era soviética— y da a la central los datos del clima en las últimas tres horas.
—OK, copiado.
Amankeldi y su compañero Sharapat Abdikemalov no tienen otra forma de comunicación con el mundo. Aquí no hay señal telefónica; mucho menos cobertura de internet. Su única forma de saber lo que pasa fuera —entre la estación meteorológica y la civilización hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de tierra yerma— es un televisor desvencijado en el que no pueden ver la Premier o la Liga, se queja Amankeldi, pero al menos sí la Bundesliga.
—Empecé a trabajar en 2019 en esta estación meteorológica. Hacemos cambio de turno cada tres meses.
La casa tiene su cocina, sus habitaciones, su calefacción que trabaja a pleno rendimiento. En el salón-dormitorio hay catres con edredones, una mesa baja con restos de comida —pan, ensalada, paté de salmón—, otra mesa cerca de la cama con un reproductor de DVD. Fiel a un gorro azul que no se quita en el interior de la casa, Amankeldi —labios carnosos, grandullón, soñador de nubes— conserva una extraña inocencia en el rostro.
—Trabajo con mi compañero, uno por la noche y el otro por el día, medimos el viento, la humedad, la temperatura…
—¿Y cómo está el tiempo? — La pregunta es obligada en una estación meteorológica.
—El tiempo está cambiando. Antes era todo más verde, había más humedad, más hierba, más lluvia, más plantas.
Habla del pasado más inmediato: hace unos años. Pero todo empezó hace más de medio siglo. El mar de Aral ya prácticamente no existe; lo ha reemplazado en buena parte el desierto de Aralkum. Él nunca pudo ver el mar en su esplendor.
—El mar de Aral tiene una profundidad media de 25 metros. Y cada año pierde un metro de profundidad.
—O sea, que puede que no le queden más de 25 años.
—Sí, claro. Y puede que le queden menos.
Junto a su manual hay un teclado blanco roído, una calculadora, un reloj, un móvil que no sirve para enviar mensajes, porque aquí no hay cobertura. Una regla, manuales de humedades, de presiones atmosféricas. Cuelga de la pared un póster con aves que supuestamente siguen por aquí, aunque no se ve ni una en varios kilómetros a la redonda. Y por todos lados: papeles y papeles y papeles con números y números y números que, como un conjuro, luchan por detener la desaparición del agua, o al menos por comprender sus mecanismos y hacer que aparezca otra forma de vida.

La desaparición del agua
Tierra yerma que se llena de chamanes. Gente extraña que intenta resucitar un mar sin agua. Kilómetros de tierra cubiertos de conchas que recuerdan que aquí hubo vida acuática: kilómetros de chocolate crujiente con almendras. Más kilómetros de suelo cuarteado, con o sin capas de hielo, según la estación; hierbajos casi rojos, amarillos, con la punta de las hojas mirando al cielo. Enormes puzles de roca, altiplanos que antes eran alfombras verdes con antílopes y donde ahora reina el silencio más absoluto, sin animales ni interrupciones; casi el espacio exterior, Marte, la nada.
En la década de 1960, el mar de Aral era el cuarto lago más grande del mundo. Ubicado en pleno desierto de Asia Central, entre las llanuras de Uzbekistán, Kazajistán y Turkmenistán, su caudal se alimentaba gracias a dos poderosos ríos, los más importantes de la región: el Amu Daria y el Sir Daria. Tenía una extensión de algo más de 68.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente la superficie sumada de la Comunidad Valenciana y Aragón. Pero las repúblicas soviéticas centroasiáticas, pese a formar parte de la URSS, eran la periferia, el patio trasero de Moscú, que emprendió bajo Nikita Kruschev y desarrolló bajo Leonid Bréznev una mastodóntica política de irrigación del campo para conseguir sobre todo algodón, en menor medida arroz y de forma indirecta energía.
Los cambios físicos en el mar de Aral no se dejaron ver hasta la década de 1960, pero fueron tan bruscos que sorprendieron a todo el mundo. La proliferación de canales de irrigación alrededor de ambos ríos secó el mar. Era como si el ecosistema se hubiera roto de repente. A finales de la década de 1980, el mar ya se había partido en dos: el norte, que se quedó en Kazajistán; y el sur, limitado a la región uzbeka de Karakalpakistán. En la década de 2000, otra vez, se dividió en este y oeste. El mar del este ya no existe, y el del oeste está cerca de la desaparición. En total, los pequeños mares de Aral no pasan ahora de 5.000 kilómetros cuadrados: una superficie menor a la de Castellón. El mar de Aral ha perdido el 90% de su extensión. En el norte kazajo, con la construcción de presas, aún se puede incluso pescar. Pero el sur uzbeko parece difícil de recuperar.
Todo este proceso tuvo lugar en un espacio geopolítico sensible. Tras el derrumbamiento de la URSS, en Uzbekistán se instaló en el poder Islom Karímov, cuyo régimen duró hasta su muerte, en 2016. Tomó el testigo el actual presidente, Shavkat Mirziyoyev, que intentó hacer algunos equilibrios. Inició una tímida serie de reformas, pero no desmanteló del todo el régimen autocrático de Karímov. Tampoco instauró un nuevo sistema político. Sigue habiendo poco pluralismo político y dependencia de Rusia, pero hay más libertades que antes. El Gobierno de Mirziyoyev sabe que uno de los pocos motivos por los que el mundo mira a Uzbekistán, además del gas y la influencia rusa, es la evolución del ecosistema de Aral. Tiene planes para pintar de verde con arbustos este desierto. La pregunta es hasta qué punto eso sirve para algo.
Nostalgia de lo no vivido
Para la gente joven que vive cerca de este desierto, las historias de puertos y pescadores parecen ciencia ficción, cuando no un invento de los mayores. Pero mucha gente que aguanta en esta tierra recuerda los días de abundancia.
—Aquí había agua —dice Asein Qulpybaev señalando la carretera.
Lleva una chaqueta marrón. Mira a todo el mundo con respeto y cautela. Tiene ganas de hablar, pero lo hace como pidiendo permiso. Asein tiene 73 años y ojos de niño que aún quieren sorprenderse. Vivía antes en un puerto y ahora en un desierto. Lo conocemos a la altura de Tokmak, en lo que antes era la ribera occidental del mar, y viajamos en coche con él unos kilómetros más hacia el norte, hasta Uchsay, su pueblo natal. Por el camino entra en una especie de trance, de viaje al pasado, a través del cual intenta reconstruir con gestos el puerto y el mar. La desesperación anida en sus palabras. Como si intentara convencernos de que no está loco.
—Para hacer el trayecto que estamos haciendo ahora, para ir de un pueblo a otro… ¡antes se tenía que ir en barca!
Llegamos a Uchsay, una tierra polvorienta y mustia plagada de columnas de diminutos árboles del desierto. Son los aquí famosos saxaules: arbustos sin sed ni mayor belleza plantados para “reverdecer” el desierto.
—Mira, esto era el puerto. Los barcos llegaban desde Kazajistán, eran muy grandes. Algunos se llamaban “Kiev”, tenían ese tipo de nombres. Era un puerto real.
Latas, bolsas de plástico, un tendido eléctrico, nada.
—Había 30 metros de profundidad aquí. Lo sé porque la gente se veía pequeña ahí abajo. Había una bahía para transportar mercancías. Había almacenes.
Con 15 años, Asein trabajaba en este terreno hoy conquistado por excrementos, cañas, botellas de plástico, saxaules, un bidón azul. Con la desaparición del agua, tuvo que buscarse la vida y logró un empleo como conductor para una fábrica de conservas.

—Aquí los barcos traían harina, agua, azúcar… —dice Asein con nostalgia.
—¿En qué momento te diste cuenta de que el mar se secaba?
—En 1962 me fui a cumplir el servicio militar a las afueras de Moscú. Cuando volví, en 1964, ¡ya no había agua! O sea, se veía el agua pero más alejada, los barcos ya no podían navegar ni atracar aquí —dice Asein, y se da la vuelta—. Mira, yo estudiaba ahí arriba, en la colina. Había una escuela. Pues cuando volví, la habían bajado ya aquí.
Porque iban buscando el agua, porque pensaban que el agua no podía correr tanto. Pero el agua se fue y nunca volvió. Tampoco los barcos ni los pescadores.
—Me acuerdo de que aquí salaban el pescado para luego venderlo… ¡Mis hijos no se creen que aquí hubiera agua! Que aquí había un mar. Me dicen que es mentira. Nadie se cree que desapareciera tan rápido.
Asein se queda pensativo. La línea naranja del atardecer se va desdibujando y fundiendo con el negro de la noche.
—Perdón por cómo voy vestido. Vengo de trabajar.
***
A unos pocos kilómetros se halla la emblemática ciudad de Moynaq, donde estaba el principal puerto de la zona, más grande que el de Uchsay, donde Asein nació. Es el lugar de las fotografías que ha visto medio mundo. El símbolo de la tragedia. Barcos encallados en la arena. Luz difusa que sale de los adentros del desierto. Un pesquero pintado de azul, negro y rojo. Otros barcos oxidados, sin nada que ofrecer. Pintadas y grafitis, arena y arbustos.

Unas escaleras llevan desde allí al Museo de Historia Regional y del Mar de Aral, que ofrece una explicación histórica y científica sobre lo inexplicable. Tiene una exposición permanente que incluye una máquina de escribir soviética roja y blanca, y pinturas de artistas uzbekos que dan su visión sobre el mar de Aral: algunos usan el azul en los cuadros recordando el mar o imaginándose que vuelve.
***
En Moynaq vive Almaz Tobashev, que sabe más de historia que el museo, o al menos tiene más gracia a la hora de explicarlo. Hay que respetar sus 85 años, porque ha tenido tiempo para ver todo el proceso. Con su gorro azul bordado y su camisa azul a cuadros, su perilla tan perfilada que parece postiza y pegada al mentón, sus ojos pequeños casi desapareciendo como el mar de Aral, no da espacio para el diálogo: lo quiere contar todo. Se presenta y empieza a largar. Sentado en el salón de su casa, saca carnets de la URSS, de comités varios, certificados, documentación antigua, fotos, una entrevista que le hicieron en una revista uzbeka.
—He pasado toda mi vida en el mar de Aral. Mi padre era pescador y yo también lo fui durante cuatro décadas. Fui mecánico, luego jefe de máquinas, hasta que me convertí en capitán. Los rusos no sabían cómo iba el motor del barco, yo tenía 16 años y me dijeron que lo hiciera funcionar. Así fue como me quedé. Hablo un poco de ruso.
Recuerda una competición de tiro de la URSS a la que le invitaron en Ucrania, pero se queja de que la ganó y nunca le dieron la medalla. Le puede la nostalgia. Le puede el humor.
—Cuando pescaba, en un mes pasábamos por casa solo una vez. Estábamos siempre sucios, eso sí. Cuando iba a pescar me llevaba muchos libros y durante el mes me los leía todos: ficción rusa, karakalpaka, kazaja, lo que fuera. A veces leía solo fragmentos y decía: “Vale, ya sé de qué va el libro”, y lo dejaba y no leía más.
Siguió pescando durante décadas. Más allá de lo razonable.

—Antes en el mar de Aral había más de 300 pesqueros, varias fábricas de procesamiento de pescado y 12 cooperativas que trabajaban en el sector. El género salía en tren desde Kazajistán. Seguí pescando durante mucho tiempo, cada vez menos; había tanta sal que los peces ya no podían sobrevivir.
—¿Cuándo te diste cuenta de que ya no era posible pescar absolutamente nada?
—En 1998 aún pensábamos que era posible pescar, porque había lenguados, pero empezaron a salirle gusanos al pescado. Ahí ya nos dimos cuenta. Yo quizá fui el último pescador del mar de Aral en abandonar.
Es algo tan difícil de comprobar como de refutar, porque ¿quién fue el último que pescó algo, por ridículo que fuera, y lo vendió? Lo que está claro es que Almaz, terco, aguantó hasta que pudo. Cuando se acabó el negocio del mar, él se pasó a la ganadería, y otros compañeros a la agricultura. Pero rehúye del catastrofismo. No le gusta que publiquen reportajes cataclísmicos sobre su tierra.
—Me enfado cuando me preguntan por qué no me he ido. Si fuera tan terrible, no nos habríamos desarrollado. Tenemos muchas oportunidades. Yo tengo salud. ¿Cómo es posible? —Y gasta una broma en el momento más inesperado—. Porque antes había muy buen pescado. ¡Creo que mi cuerpo aún lo está usando!
Un torrente de palabras. El optimismo de Almaz es irracional. Como todo lo que envuelve a este mar cuya desaparición se ha explicado una y otra vez científicamente, pero que resulta tan difícil de asimilar por su brusquedad.
—Estoy seguro de que el mar de Aral volverá. Es imposible que todo ese agua se evaporara, creo que sigue debajo. En 30-40 años volverá el mar… Ahora tenemos agua potable, tenemos los saxaules, tenemos buenas condiciones…
Se quita el gorro. Dice que en sus mejores tiempos podía estar tres minutos bajo el agua aguantando la respiración. Dice que su primer barco se llamaba “22ª reunión del Partido Comunista” y el siguiente se llamó “Volga”. Vendió el barco como chatarra.
Le pregunto por los responsables. No se explaya. Pero hay algo que le duele.
—La URSS nombraba aquí a los productores de algodón como héroes del trabajo. Nunca eran pescadores.
Le gusta ganar, pero demasiadas veces le tocó perder.
El último negocio marino
No quedan lenguados en el mar de Aral, pero sí quistes de artemia (un género de pequeños crustáceos). En la parte uzbeka es una de las pocas actividades económicas ligadas al mar que quedan. Estos huevos latentes resisten condiciones extremas de calor y sequía. Acostumbran a habitar aguas salinas. Donde otros mueren ellos viven: así evitan ser devorados por otras especies. Pero el ser humano siempre está ahí, atento, para aprovechar su oportunidad. Los huevos de artemia de Uzbekistán tienen una gran demanda en países en la órbita centroasiática, como China, donde se usan para la acuicultura de gambas y otras especies.
—Por un saco de 35 kilos te pueden dar hasta 95 dólares, dependiendo de la calidad —dice Alí Dawletov, pescador de huevos de artemia de 20 años—. Aunque también hay que limpiarlo, separarlo de la suciedad y la arena… Eso se hace en la fábrica de procesamiento, lo hace otra gente.
Alí y su compañero Arislanbay Komekbaev, de 30 años, se ponen chaquetas de un chillón naranja en una tienda de campaña clavada en medio de la playa. Se preparan para meterse en el agua y atrapar casi el último negocio, además del gas, que se puede sacar del vientre de esta parte del mundo. A unos centenares de metros está la menguante orilla del mar de Aral.
—Antes el mar alimentaba a la gente. Pero incluso ahora, cuando la gente dice que está muriendo, nos sigue alimentando con la artemia —dice Arislanbay.

Ahora es la temporada. Entre septiembre y marzo es el momento óptimo para pescar quistes de artemia; el resto del año, Alí y Arislanbay se buscan la vida en otros lugares. Ahora viven en estas tiendas de campaña, donde duermen hacinados y se hacen un té antes de salir a cazar artemia. Tienen aparcadas al lado dos motos cuatro por cuatro para conducir por la playa desértica y arrastrar carretas donde apilar el género.
—Es una historia triste para todo el mundo —dice Alí, que se pone un mono de pesca con un estampado que parece imitar al bosque—. El mar se está secando. Estoy pisando el fondo seco del mar. No pasó en la antigüedad, pasó hace muy poco tiempo.
—Es triste, pero no podemos hacer nada —responde su compañero—. Si tuviéramos más pescado cerca de casa, no tendríamos que venir hasta aquí. Mi familia es de pescadores. Mi padre y mi abuelo me hablaban del mar, no de los barquitos de madera que se ven ahora, sino de grandes barcos de acero. Ahora todo eso parece un cuento de hadas. Solo veo el mar encogido.
Arislanbay lo repite varias veces: “cuento de hadas”. No lo dice, obviamente, en un sentido positivo. Se refiere a ese halo de misterio que detiene la tierra y el agua. Es una catástrofe medioambiental sin paliativos, pero hay en el paisaje una belleza intrigante, un silencio extraño que todo lo invade.
—El nivel del mar sigue bajando. Cada año que venimos a pescar artemia hay que colocar la tienda más adentro. Hace poco el mar estaba donde estamos ahora. Cada año se retira unos 500 metros.
Alí, Arislanbay y el resto de compañeros se acaban de vestir, meten sacos y salabardos en el remolque de las motos, oxidadas por la sal y el frío. El sol pelea con las nubes en esta mañana helada en el mar de Aral. Arrancan los vehículos todoterrenos ligeros y se dirigen hacia el mar. Las condiciones son óptimas para la pesca, porque el mar está plácido. Se meten en el agua con un salabardo y atrapan en sus mallas los ansiados quistes de artemia mezclados en la arena. Hay que mirar atentamente para darse cuenta de que el oro está ahí. El único oro que queda.
Tras la pesca, de vuelta a las tiendas de campaña, una de las motos se avería.
El plan verde

En su despacho ocre y casi vacío, Aimbetov Nagmet da la vuelta a un reloj de arena que lleva una inscripción en madera de “Salvemos Aral”. Pero no es arena lo que marca el paso del tiempo, dice. Son huevos secos de artemia.
—¡Pueden durar más de un siglo!
El exdirector del Instituto de Investigación de Ciencias Naturales de Karakalpakistán —que tiene su sede en la capital regional, Nukus— lo tiene claro: hay muchas cosas que aún valen la pena en el mar de Aral. Dice que el comercio de huevos de artemia, que también se encuentran en otros lugares como Utah, reportaría “miles de millones” si se explotara adecuadamente. También en el barro hay negocio, porque los turistas le han encontrado efectos beneficiosos para su piel. (“Mira lo que ha hecho Israel con el mar Muerto”).
Ahora que ya no ostenta el cargo, aunque siga en la institución, Nagmet se permite hablar con soltura. Tras hacer algunos comentarios sobre fútbol y fumarse un cigarrillo, expone su frustración por la cobertura mediática del mar de Aral. O lo que queda de él.
—Nos hemos hecho famosos con el mar de Aral. Es una crisis muy sonora, muy llamativa. Yo dividiría la historia reciente del mar de Aral en tres partes. La primera en la década de 1960, cuando las autoridades soviéticas no hicieron caso a los científicos, que alertaban de que el mar estaba desapareciendo. Por aquel entonces se enviaban hasta cuatro millones de toneladas de algodón al año a la URSS… Eso duró hasta la década de 1980, cuando en plena perestroika Gorbachov dijo que había que arreglar la situación y el mar llegó a ganar unas decenas de kilómetros, pero no fue suficiente. El último intento de salvar algo fue en 2017. Plantamos saxaules en el desierto. Ya hay algunas consecuencias positivas. Hay más verde. Es más probable que llueva.
Los saxaules están en boca de todo el mundo. Son la piedra filosofal de lo que luego se dio a conocer como Plan Espacio Verde (Yashil Makon), lanzado en noviembre de 2021 por el Gobierno de Uzbekistán y que reúne a varias agencias de Naciones Unidas y otros actores internacionales como el Banco Mundial o el Banco Asiático de Desarrollo.

Es raro intentar salvar un mar que ya no existe. ¿Maquillaje o preservación del medioambiente? ¿Greenwashing o ecologismo?
—¿Está perdido el mar?
—El 10% no está perdido. Esperamos que el mar siga vivo, pero sin agua. Ahora se creará un ecosistema e intentaremos proteger su biodiversidad. En vez de mar de Aral, tendremos el ecosistema de Aral.
En el mismo gran edificio, anodino, sin adornos, con aroma soviético, trabaja la actual directora del instituto, la profesora Mambetullaeva Svetlana Mirzamuratovna, que dispone de menos tiempo para preguntas porque tiene más labores que atender. Dirige un equipo de 140 personas, 40 de ellas científicas. En su despacho muestra varios libros, entre ellos uno suyo, que explican de forma obsesiva cómo se dio esa desaparición del mar de Aral.
—Tenemos siete laboratorios científicos. Estamos intentando salvar la biodiversidad. Esperemos que la situación mejore poco a poco. Hemos perdido este mar, pero ganaremos otras cosas.
Más escueta que su predecesor, la actual directora pone el acento en los “recursos biológicos naturales”, pero también en los económicos. Dibuja, eso sí, el mismo marco mental que su colega: hemos perdido el mar, ahora se trata de salvar lo que queda.
—Aquí tenemos cuatro tipos de ecosistemas: el altiplano de Ustyurt, el desierto de Aralkum, el bosque y el nuevo lecho marino, que está seco.
No es un bosque tropical, claro. Habría que pensar si merece el nombre de bosque. Pero sin ese ecosistema no se entiende un proyecto gubernamental que tiene como clave de bóveda los saxaules. Ya se han plantado más de medio millón, y el presidente Mirziyoyev se ha marcado el objetivo a corto plazo de llegar a un millón.
¿Vale la pena?
Los árboles del desierto
Saparov Altbai cree que sí vale la pena. Y es tal su devoción por los saxaules que dan ganas de darle la razón.
A las afueras de la ciudad de Moynaq, con sus barcos anclados en la arena, está el pequeño pueblo de Aral Awili, donde Altbai alberga su pequeño experimento: un jardín-laboratorio de 104 hectáreas donde se planta lo que se puede plantar en tierra yerma; sobre todo saxaules, pero también otras especies.
—Al principio teníamos 20 hectáreas. Esto era la nada. Como lo que ves al otro lado de la valla.
Al otro lado de la alambrada que rodea esta parcela solo hay tierra yerma. En este lado casi todo también es tierra yerma, pero surcada por hileras de las que nacen plantas y arbustos de forma desigual. Sucesión de carteles y sus aún débiles representantes: la en estos momentos pelirroja Ziziphus jujuba; la rosácea y casi verde, más alta, Helianthus tuberosus; Lycium barbarum; más tierra surcada.
—En los cinco años que llevamos trabajando esta tierra hemos plantado más de 30 especies de plantas —dice con orgullo.
Altbai se las conoce todas, porque es director del Centro Internacional de Innovación para la Cuenca del Mar de Aral, que depende del Ministerio de Ecología, y sabe de lo que habla. Es difícil compartir su entusiasmo con un vistazo genérico al paisaje, que es más bien feo. Pero si uno se acerca a los detalles puede entender mejor esa pasión. Conmueve observar cómo plantas y arbustos se alzan con majestuosa fragilidad, pese a hundir sus raíces en una tierra cuarteada. Alquimia verde.
—Yo soy irrigador, especialista en agua. Hay plantas que solo conocí al llegar aquí. Cada temporada se usa un tipo de semillas. Probamos muchos tipos. La idea es que la gente las plante también en su casa cuando comprobemos qué especies aguantan mejor.
Un grupo de trabajadores labra la tierra con azadas. El objetivo es plantar el bendito saxaul. Para Altbai, esto es una especie de “guardería”, porque ven cómo los arbustos crecen. Aquí también, como en la estación meteorológica del fin del mundo, cuentan con tecnología para medir la temperatura y la velocidad del tiempo. Plantar algo, lo que sea, sirve para fijar la tierra y que las tormentas de arena no sean devastadoras. También, en la línea del proyecto gubernamental, los saxaules y el resto de especies sirven como el decorado de este nuevo ecosistema. Pero la mayoría de estos pequeños árboles no dan nada.
Pasamos por una zona con unos albaricoqueros que apenas levantan unos palmos del suelo.
—Antes no había nada.
Demiurgia. Chamanismo. Magia. Le digo a Altbai que al principio no lo entendía mucho, que no veía tan claros los resultados, pero que su trabajo, al fin y al cabo, tiene algo de mágico, porque lo tiene todo en contra para intentar que crezca algo.
—Espero que el esfuerzo que estamos haciendo sea bueno para la naturaleza. Siempre intentamos darle vida. Este sitio estaba vacío, solo había basura, y con los años hemos logrado hacer este jardín. Incluso han aparecido animales que antes no estaban, como zorros o pájaros.
Miro alrededor, pero no veo ni rastro de vida animal.
Contra el victimismo
Hay gente cansada del discurso catastrofista. Gente que ha vivido aquí toda la vida, gente a la que obviamente no le gusta lo que ha pasado, pero que prefiere pasar página. Gente como Bibigul Iliasova, una costurera que rechaza con todas sus fuerzas la nostalgia.

Vive en Shege Awili, un pueblo cercano a Moynaq. Afuera hace frío, pero su casa es una caldera: Bibigul tiene la calefacción a tope en casi todas las salas. Gas es de las pocas cosas que pasan por aquí, y el Gobierno es generoso con él. También con otras cosas.
—La situación es mejor ahora que hace cinco años —dice Bibigul, que a sus 46 años ha encontrado una nueva vida—. El Gobierno nos ayuda con muchas cosas, sobre todo a las mujeres, que somos más vulnerables. Tengo una máquina de coser gracias a un programa de empleo del Gobierno. También le han dado máquinas de coser a muchas otras mujeres.
El Gobierno ha invertido en mejorar las condiciones de vida de una población que antaño dependía de la pesca. Bibigul insiste en esa idea. Responde suavemente, sin acritud ni euforia, pero defendiendo el presente con uñas y dientes.
—Antes había más tormentas de arena. Ahora no. Tenemos gas, leña y el medioambiente está mejor. Se han plantado muchos árboles.
Vive aquí con su familia. Su marido llega cuando la conversación ya está a punto de acabar. Su nieta escucha canciones de Frozen mientras hablamos en el salón entre tazas de té y buñuelos.
—Mucha gente se va en la temporada de verano y ahora viene para ver a su familia. La población es incluso mayor que antes. Cuando me casé había 231 familias en el pueblo. Ahora hay cincuenta más.

La extracción de sangre del mar de Aral
—En estos campos plantamos algodón, pero también sésamo, calabaza, pasto…
Sudadera con cremallera. Gorro oscuro. Dientes de oro. Vaqueros con un parche en la rodilla. Iniyat Maximbetov, de 46 años, llega en bicicleta a su campo. No se saca las manos de los bolsillos mientras muestra las parcelas y explica qué hace con sus cultivos. Especialmente con la estrella: el algodón.
—Empezamos plantando algodón en abril, después hay que regarlo con agua dos veces, se surca la tierra y luego se plantan las semillas. En julio limpiamos las plantas y las que han crecido demasiado las cortamos por arriba. La cosecha es entre mediados de septiembre y noviembre.
El algodón —aún— y los cereales son los principales cultivos del país. Como república soviética, Uzbekistán tenía un modelo de agricultura planificado y colectivizado. Tras su independencia, bajo el régimen de Karímov, el Estado uzbeko siguió controlando este sector. El Gobierno de Mirziyoyev ha adoptado medidas de liberalización en los últimos años, pero el papel del Estado sigue siendo primordial en la agricultura, que supone un 26% del PIB nacional y emplea a un porcentaje similar de la fuerza de trabajo.
—Tenemos un acuerdo con el Gobierno —confirma Maximbetov—. Cada año tenemos que plantar una cantidad concreta de algodón y dársela al Gobierno, que nos la paga. Lo que te dan de más lo puedes usar para modernizar la maquinaria, comprar fertilizantes…
En las afueras de Nukus, la capital provincial, se halla esta zona rural de Shortanbay, donde Maximbetov tiene una parcela con 14 hectáreas de algodón, 10 de pasto para los animales y 50 de otros cultivos. El Estado “paga mejor” que los actores privados y se lo lleva casi todo.
Los canales de drenaje y riego en estos campos de cultivo están conectados al sistema del río Amu Darya. Un río al que el ser humano extrajo casi toda su sangre, hasta que se creó un paisaje desértico.
Como demuestra la historia y bien sabe el mar de Aral, el algodón es un cultivo de gran consumo hídrico. Maximbetov lo admite y dice que cada hectárea de algodón necesita entre 7.000 y 8.000 metros cúbicos de agua durante cada cosecha. Ese sería, en realidad, el consumo más eficiente en cualquier parte del mundo. La parte baja de la horquilla. El pequeño agricultor aclara, eso sí, que por orden del Gobierno desde hace años no planta arroz, porque necesita mucha agua: una cantidad incluso mayor al algodón. Una de sus parcelas, dice, antes era de arroz.
El pequeño agricultor cruza unos tubos que dan vértigo y que sobrevuelan lo que parece un canal. Está seco.
—Traemos el agua con esta bomba —dice mientras señala una máquina oxidada—. El canal principal está a dos kilómetros.
Este reportaje forma parte del proyecto Primary Arid de RUIDO Photo
¿Para qué limitarnos a diez libros? Ahí va una lista amplia, sin jerarquías, con el único criterio de que, te vayas o no de vacaciones este verano, puedas recorrer el mundo leyendo sus páginas. La mayoría son libros que hemos leído hace poco y que nos han gustado. También hay algunos publicados por 5W o por autores y autoras en la órbita de la revista.
Buena lectura.
‘Antes que nada‘, de Martín Caparrós
Las memorias de Martín Caparrós son tan inconmensurables como su propia vida. Este es uno de esos libros que se echan tanto de menos no solo para viajar en el espacio, sino en el tiempo, e intentar así darle sentido al pasado, tanto individual como colectivo. No son las memorias —o no solo— del cronista argentino Martín Caparrós, sino más bien —o sobre todo— las memorias del escritor hispanoargentino Martín Caparrós: si lo lees sabrás por qué. Aunque, ya que estamos en 5W, cuyo equipo tanto admira y copia a Caparrós, quizá lo más apropiado sea decir que estas son las memorias del Maestro Caparrós.
‘Flores de papel‘, de Ebbaba Hameida
Una novela emocionante. Flores de papel puede ser leída solo como un recorrido de la travesía personal de Ebbaba Hameida, de sus orígenes, del abandono del Sáhara. Ese es, quizá, el punto de partida. El viaje, el trayecto final, llevará a quien lea esta novela mucho más lejos: es un libro que explora entresijos morales, que se atreve con la duda, que se sacude la arena. Quiere ser literatura. En esta entrevista, Hameida nos cuenta por qué. El libro, publicado este 2025, está teniendo mucho éxito, y merece llegar aún más lejos. Hameida también publicó en 2023, aquella vez de la mano de 5W, un diálogo-libro con Nicolás Castellano: Historias contadas al oído.
‘La llamada‘, de Leila Guerriero, y ‘Calle Londres 38‘, de Philippe Sands.
Dos obras complementarias. Las dictaduras militares de finales del siglo pasado en Argentina y Chile entendidas como procesos que llegaron desde algún lugar y tuvieron consecuencias alargadas. Sobre la psicología individual y colectiva y sobre la justicia internacional. La prosa de Leila Guerriero y su obsesión por el detalle, por acercarnos lo más posible a la realidad más íntima de una mujer, se complementan con el plano amplio y más contextual que nos ofrece Sands. Víctimas y victimarios. Injusticia y búsqueda de justicia. Historia en perspectiva.
‘Como un latido en un micrófono‘, de Clara Queraltó.
Un “amor” inesperado de verano y el regreso a la ciudad, donde esa relación, de tintes turbios, estallará en mil pedazos. La manipulación de un hombre mayor sobre una mujer más joven contada con gran credibilidad, sin aprioris y con afán comprensivo pero nunca neutral. Dos puntos de vista. Tóxicos ambos.
‘Podrías hacer de esto algo bonito‘, de Maggie Smith.
De lectura obligada para hombres casados. Un divorcio contado desde un solo punto de vista, el de ella, con una prosa veloz, corta, hiriente muchas veces y a ratos —pocos— divertida. Sin afán educativo ni de autoayuda alguna pero de gran utilidad para la reflexión sobre cómo nos relatamos los sucesivos capítulos de nuestra vida y cómo cambia todo aquello que alguna vez dimos por hecho.
‘Mejor que muerto‘, de Fidel Moreno.
Es probable que muchos hombres podamos sentirnos identificados con un personaje que se complica la vida confundido por el aburrimiento, la crisis de los 40 y la necesidad de sentir algún tipo de excitación en medio de la cotidianeidad. Una divertida trama que no tardará en convertirse en guión de cine y excusa para mostrar a alguien que la lía sin sentido por Lavapiés.
‘Un ensayo: A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases‘, de Jean Philippe Kindler
No llega a las cien páginas y su autor es un monologuista cómico que grita: Abajo el individualismo. Es importante reconocer que no, no lo hemos hecho todo mal, no todo es nuestra culpa ni nuestra responsabilidad exclusiva ni nos hemos hecho a nosotros mismos en soledad e independencia. Demos un golpe encima de la mesa y paremos de una vez por todas con el discurso de la meritocracia —una de las mentiras más graves y dolorosas de nuestra época— que seguimos escuchando, convertido ya en mandamiento religioso. Este libro nos ayuda a liberarnos del dañino discurso de la psicología de la superación, la autoestima y el esfuerzo recompensado. Nos permite romper ese marco culposo y aceptarnos mejor desde posiciones consideradas profesional o comercialmente fracasadas desde las que dotarse de sentido y motivos para implicarse, de nuevo, en luchas colectivas.
‘Aliadas‘, de Txell Feixas
Cuando era corresponsal de TV3 y Catalunya Ràdio en Beirut, Txell Feixas conoció la historia de un equipo de baloncesto femenino en el campo de refugiados palestinos de Shatila. Majdi, un pintor, quería contribuir a que un grupo de niñas tuviera un futuro mejor. Una década después, Feixas —que siempre vuelve— volvió para contarlo. La autora de otro libro fundamental, Mujeres valientes, está ampliando cada vez más sus horizontes y este mismo año ha estrenado el documental Dones en lluita. Feixas da sentido al periodismo internacional y es una de las voces más reconocidas del momento.
‘La Amazonía‘, de Eliane Brum
Las guerras tienen frente de batalla. El colapso climático también: la Amazonía. Desde allí escribe la periodista brasileña Eliane Brum, que con una prosa humanista recorre las contradicciones de la mayor selva tropical del planeta. Brum fue asesora de la extraordinaria exposición Amazonias. El futuro ancestral, que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) mantuvo durante meses en Barcelona y que ayudó a que muchas personas acostumbradas a la ciudad entraran, por fin, en la selva.
Rincón 5W
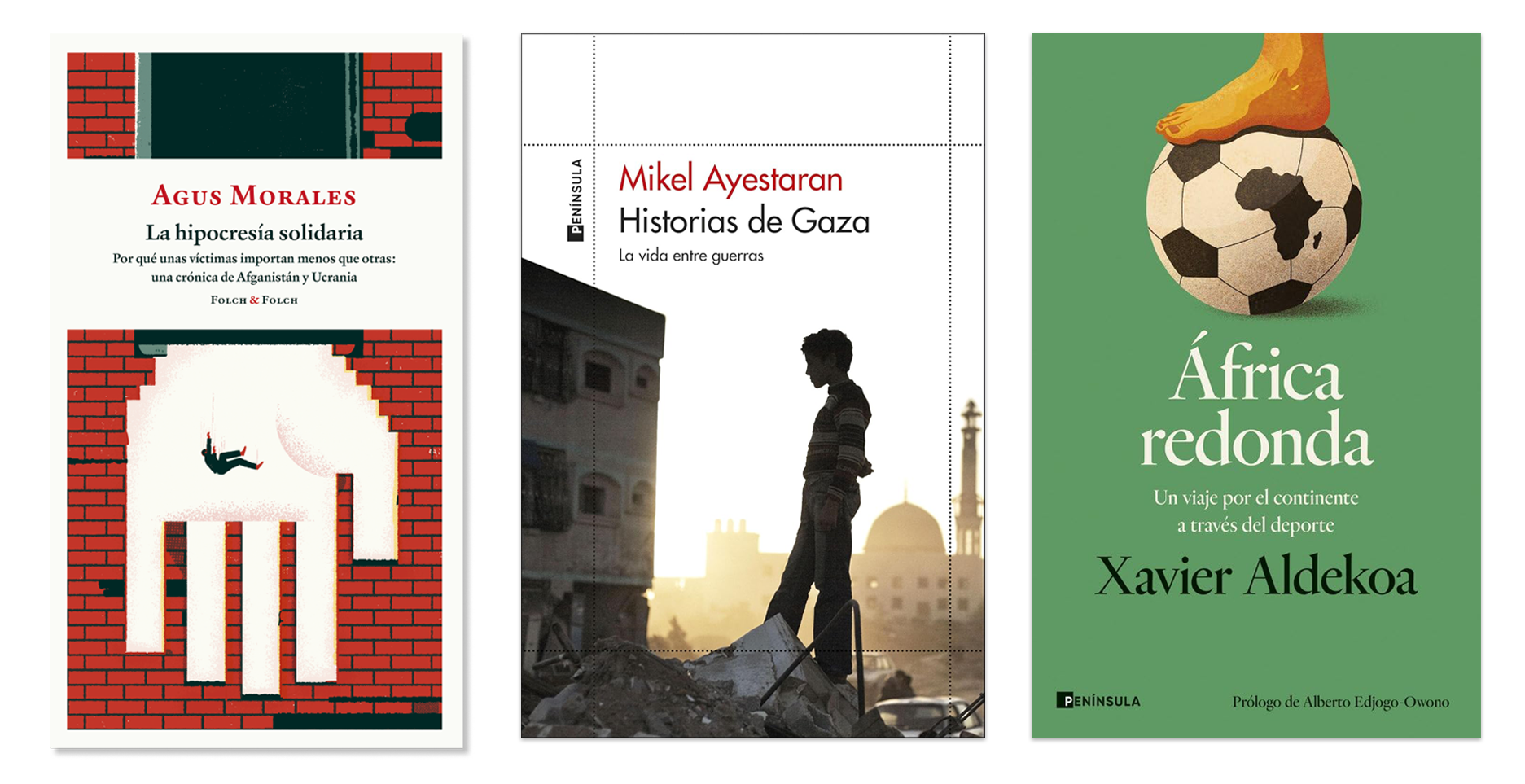
‘Historias de Gaza‘, de Mikel Ayestaran
Uno de los libros del año. Con esta recomendación no somos imparciales, porque es el libro de uno de nuestros fundadores. Crónica de crónicas, Historias de Gaza recorre una y otra vez la Franja: desde la historia, desde el periodismo, desde la experiencia. Para Mikel Ayestaran, que ha cubierto todas las ofensivas de Israel desde 2008 en la Franja —salvo la última, porque Israel no permite la entrada de prensa extranjera—, no hay un lugar como Gaza. En este libro explica por qué. Directo a la mente y al corazón.
‘La hipocresía solidaria‘, de Agus Morales
Uno de los libros con sello 5W, porque lo firma su director, Agus Morales. ¿Por qué unas víctimas importan menos que otras? La guerra de Ucrania demostró que es posible dar refugio y asistir a millones de personas sin que los servicios públicos se derrumben y sin que se desaten las alarmas. ¿Por qué no se hizo lo mismo con otros conflictos como Afganistán, donde los países de la OTAN tuvieron tropas desplegadas? Ocho años después del lanzamiento de No somos refugiados, radiografía global en forma de crónica de las personas sin refugio, llega La hipocresía solidaria, con el mismo espíritu pero señalando al sistema de (des)protección internacional.
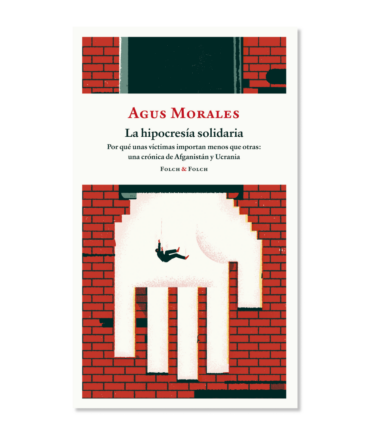
‘África redonda‘, de Xavier Aldekoa
El fútbol —y en general el deporte— aparece una y otra vez en la obra de Xavier Aldekoa, otro de los cofundadores de 5W que este año ha sacado libro. La escritura de Aldekoa se desliza por el río Congo, nos cuenta qué pasa en Sudáfrica o recorre miles de kilómetros en el Sahel, pero siempre hay alguna rendija por la cual se cuela el fútbol y, en general, el deporte. Son momentos de pillería, de alegría, de sabiduría popular. Pocos como Aldekoa saben unir razón y emoción. El fútbol es uno de los elementos que ayudan a que esa argamasa cuaje. África redonda reúne crónicas, reportajes y artículos que ha publicado a lo largo de su carrera con el fútbol como centro. Una delicia para todos los públicos.
Ferial Laroul, una argelina de 23 años, se embarcó el 5 de octubre de 2021 en una patera rumbo a las islas Baleares. Más de dos años después, una noche de enero de 2023, el cuerpo de la joven se encontraba en una furgoneta estacionada frente a un hotel en Barcelona para ser repatriado a Argelia. Su madre y su hermana la habían podido localizar, identificar e iniciar los trámites para traer su cadáver de vuelta a casa. Pero el precio que tuvieron que pagar fue demasiado alto.
Papa Moussa, un senegalés de 22 años, se embarcó en un cayuco rumbo a la isla de El Hierro. Llegó el 4 de noviembre de 2023, pero murió dos días después. Las autoridades españolas le asignaron el nombre de “J-15”. Casi dos años más tarde, aquellos que lo conocieron antes de morir siguen luchando para devolverle su nombre real.
Ferial Laroul y Papa Moussa partieron sabiendo que el mar era un muro peligroso al que debían enfrentarse si querían llegar a Europa. Sabían que podía ser una trampa mortal. Pero sus familias descubrieron luego que la injusticia no se agota con la muerte. Después de perder la vida en la frontera se alza otra más alta: el muro burocrático que deja a los muertos sin nombre y a los vivos sin respuestas.
5W y Baynana han investigado los casos de Ferial y Papa Moussa para contar cómo se construye ese muro constante más allá de la muerte. El esfuerzo de los que intentan dar nombre a los muertos choca contra un sistema opaco que impide o dificulta la identificación de los cuerpos de migrantes. En ambos casos, fruto del vacío institucional, intervienen actores al margen del sistema para dar respuestas a las familias. Estas se ven atrapadas en una red donde la información sobre las víctimas se convierte, a veces, en mercancía.
Patera perdida
En la última década, las organizaciones humanitarias se han cansado de reclamar vías legales y seguras para llegar a Europa. Ferial Laroul y Papa Moussa sabían que no disponían de ellas, y por eso tuvieron que intentarlo a través del mar. Pero lo que no es tan visible al ojo público es que tampoco existen vías legales y seguras, más allá de la muerte, para identificar, nombrar y dar dignidad a las personas migrantes que pierden la vida en el mar. Por defecto, la necropolítica que gobierna las fronteras europeas las mata y las convierte en personas anónimas.
“Voy a viajar a España en barco, con pasaporte, de manera legal”, le dijo Ferial a su madre antes de partir.
El traficante —que se encuentra bajo prisión en Argelia— le había prometido salir en un barco turístico a cambio de 6.000 dólares. La madre de Ferial, Zahia, y su hermana, Siham, estuvieron esperando noticias durante días. Las primeras informaciones llegaron a través de redes sociales, una de las herramientas que más utilizan los familiares para conseguir pistas. Allí se difundieron, pocos días después de la salida, mensajes sobre una patera que había salido del norte de Argelia rumbo a las islas Baleares y que había desaparecido. Al no tener noticias sobre Ferial, Zahia y Siham sospecharon que quizá era la patera en la que viajaba ella.
Ferial no iba sola: la acompañaban su marido, Aissa, y su hijo de dos años y medio, Amjed. La responsabilidad de saber cuál era el paradero de todos ellos recayó sobre Siham, la única hermana de Ferial. Comenzó a buscar pistas sobre cuáles eran los canales para informarse. Pero el camino para acceder a la verdad, la justicia y la reparación está lleno de obstáculos para las familias de las personas que mueren o desaparecen en la ruta migratoria hacia Europa, en buena parte a causa de la falta de voluntad política y la descoordinación entre Estados.
Sin protocolos
Lo sabe bien Helena Maleno, porque lleva mucho tiempo reclamando que se faciliten esas búsquedas de las víctimas de las fronteras. Maleno es fundadora del colectivo Caminando Fronteras, que denuncia vulneraciones de derechos humanos desde 2002. “Cuando una familia inicia un proceso de búsqueda, lo hace tocando absolutamente todas las puertas. Porque aunque lo intente hacer por la vía oficial, poniendo una denuncia de desaparición en una comisaría, el acceso para ellos es bastante complicado y muchas veces no se aceptan”, dice. “Muchas familias se encuentran en situación irregular en los países europeos y no se atreven a denunciar. Tampoco hay un mecanismo que les permita hacerlo desde sus países de origen”.
Cuenta Maleno que, cuando algunas de estas familias acuden a las comisarías, se las deriva a organizaciones sociales sin registrar la denuncia.
“Si desaparece tu padre con alzhéimer, no irás a una organización social a decir que tu padre ha desaparecido… Te vas directamente a la policía”, dice.
Coincide con Maleno el forense José Luis Prieto, coordinador del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Patología Forense (SEPAF) sobre la identificación de migrantes fallecidos en frontera.
“Uno de los problemas que hay en España es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado solo investigan una desaparición si hay una denuncia previa. Pero sin el registro de estas denuncias, esos casos no existen realmente para la administración española”. El forense ha trabajado desde 2015 para que se unifiquen criterios y para que exista un mecanismo legal con el cual los médicos forenses puedan cruzar datos de personas desaparecidas y cuerpos hallados, pero a día de hoy ese mecanismo sigue sin existir. “Cuando aparece un cadáver que no está identificado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no lo pueden vincular a ninguna desaparición porque no hay denuncia”.
Quince días después de la desaparición de Ferial, el 20 de octubre de 2021, llegó a la costa sur de Formentera, en la zona de S’Estufador, un cadáver en avanzado estado de descomposición. El cuerpo se encontraba en proceso de saponificación, según se indica en el informe de la autopsia, realizada dos días después. La causa de la muerte: “Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales”.
“Nosotros, como médicos forenses, no podemos conectar de ninguna manera con las bases de personas que están desaparecidas. Carecemos de esa información. Podemos tener perfiles genéticos y un estudio forense muy bueno y detallado, pero eso no lleva a ningún sitio si no podemos acceder a la base”, explica José Luis Prieto.
La base de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar (PDyRH) depende del Ministerio del Interior. A los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) en España no se les permite buscar coincidencias con la base de personas desaparecidas para una eventual identificación. Según Prieto, este es uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los forenses para poder identificar cuerpos. Estos cadáveres no están categorizados de ninguna manera, y por lo tanto es difícil tener datos específicos sobre muertes de personas migrantes.
Tanto el Ministerio del Interior como el de Justicia han declinado las solicitudes que hicimos de datos sobre cadáveres hallados en costas españolas, alegando que su obtención “excede” sus capacidades. El Ministerio del Interior remitió a los datos que engloban a todos los desaparecidos a nivel nacional, disponibles en el informe anual del Centro Nacional de Desaparecidos, que cifra en 5.646 los cadáveres hallados entre 2010 y 2024, de los cuales 1.690 fueron identificados.
“Existe una necesidad urgente de tener un protocolo que sea común para todos los IMLCF, sobre todo aquellos que trabajan en el problema de la identificación de migrantes”, dice el forense. “Existe también la necesidad de tener una base de datos centralizada que reúna toda esa información, en la que haya una referencia específica a los casos que pueden ser de muerte en frontera y migrantes”.
El entierro de Ferial
Ferial no pudo ser identificada antes de que se diera la orden de inhumación. La joven fue enterrada sin nombre el 9 de noviembre de 2021 en la Calle de Sa Ruda, hilera 60, nicho 1 del cementerio municipal de Formentera, según el documento de autorización de su inhumación.
Mientras, su hermana Siham seguía buscando sin descanso. Contactó con todas las personas que creía que podrían ayudarla, publicó vídeos en redes sociales contando el caso y pidiendo información y se puso en contacto con el Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos (CIPIMD), una oenegé española que, desde 2017, se presenta como alternativa para la búsqueda e identificación de personas migrantes fallecidas o desaparecidas en el mar.
En un correo electrónico, CIPIMD pidió a Siham documentos de identidad y le aseguró que tenía información sobre el caso de su hermana. Ningún organismo oficial había contactado con la familia previamente.
Siham estableció contacto con María Ángeles Colsa, directora de CIPIMD, y con Francisco Clemente, un joven andaluz de 28 años que hasta hace unos meses colaboraba con esa organización. Tanto Clemente como Colsa están imputados en un proceso judicial que se inició en marzo de 2024. Zahia, la madre de Ferial y Siham, cuenta a Baynana y 5W en una videollamada desde Argelia que ambos se pusieron en contacto con ellas para pedir los documentos de Ferial y ayudar con la repatriación del cuerpo.
Unos días más tarde, el Diario de Ibiza publicó que el cuerpo encontrado podría pertenecer a Ferial. En el artículo se publicaba también una fotografía que, horas antes de partir, la joven argelina había mandado a su hermana. En la imagen se le ve serena, junto a su hijo Amjed, enfundado en un anorak azul y un gorro de lana con un osito sonriente en la frente. Ferial hace el símbolo de la victoria con los dedos de la mano derecha. Esa, sin embargo, no sería la última imagen que Siham vería de su hermana.

Fotografías y familias
Francisco Clemente viste tejanos y una chaqueta negra, gafas de pasta y unas botas viejas que se acabarán rompiendo mientras recorremos las playas de Almería que tanto frecuenta. Es conocido entre las familias de migrantes marroquíes y argelinas por su intensa actividad en Facebook, donde tiene más de 260.000 seguidores.
El joven almeriense recuerda bien el caso de Ferial en el que estuvo implicado.
“A esa familia le había enviado las fotos de la autopsia completa del cuerpo. Me las habían pedido. Fue algo que no debí hacer, pero lo hice”, dice Clemente, que está siendo investigado por el manejo de información relacionada con las identificaciones de personas muertas en la frontera.
En las imágenes se observa un cuerpo sometido a una autopsia, tendido sobre una superficie metálica perforada. El rostro aparece esqueletizado, irreconocible. Algunas fotografías fueron tomadas antes de abrir el cuerpo, y en ellas aún se ve la camiseta amarilla que vestía cuando se ahogó. Otras capturan distintos detalles del procedimiento forense. También hay fotografías que muestran el cadáver en la playa.
Compartir este tipo de información privilegiada ha sido una práctica recurrente durante años. Aunque se ha hecho bajo el supuesto objetivo de identificar a las personas fallecidas en el mar, ha generado consecuencias graves, especialmente cuando el estado de los cuerpos no permite una identificación visual clara, como ocurrió en el caso de Ferial. La recepción de estas imágenes ha provocado confusión en las familias que hemos entrevistado.
“Esto, además de ser desagradable, es totalmente reprobable”, critica un miembro del servicio de Criminalística de la Guardia Civil, la unidad encargada del análisis forense y la investigación de pruebas en casos judiciales. Pese a ello, la fuente, que pide mantener el anonimato, admite que hay una “buena colaboración” entre Guardia Civil y oenegés, siempre con el objetivo de encontrar a los desaparecidos e identificar los cadáveres.
“Nosotros enviamos una descripción física, así como detalles sobre los enseres personales que pudiera portar el cadáver”, dice. “No se envían fotos de los rostros, solo en algunos casos imágenes de la ropa que pudiera estar llevando. A las familias se les solicitan fotos de sus seres queridos”.
Pero esta no es la norma que se ha seguido en todos los casos.
Cuando la descripción que hacen los familiares de una persona desaparecida coincide con la de un cuerpo sin identificar, el juez les solicita, a través de Interpol, que se hagan pruebas de ADN para confirmar la identidad. Esas pruebas solo se aceptan en caso de que haya un cadáver con el que cotejarlas. En el caso de Ferial, con el cuerpo ya enterrado, el juez solicitó a la familia las pruebas de ADN porque la descripción que había dado Siham coincidía con la del cuerpo hallado. Finalmente, tras un largo proceso donde se confirmó la identidad, se pudo exhumar el cuerpo y repatriarlo a Argelia. La embajada argelina en España suele asumir el coste de las repatriaciones, y así lo hizo también en el caso de Ferial.
“Cuando me la llevé, el enterrador de Formentera lloraba. Le ponía flores a menudo”, cuenta la encargada de la funeraria que repatrió el cuerpo, que prefiere mantener el anonimato. El 22 de marzo de 2023, un año y medio después de haber emprendido el viaje, los restos de Ferial Laroul llegaron a Argelia para ser enterrados.
Pero Siham no pudo borrar de su cabeza aquellas imágenes, ni los meses agónicos de búsqueda ni el recuerdo de su sobrino de dos años y medio, Amjed, quien sigue desaparecido tras el naufragio. En redes sociales, denunció la manipulación que había sufrido por parte de muchas personas a las que había contactado para pedir ayuda durante la búsqueda y repatriación de su hermana. El proceso fue demasiado para ella.
“Mi hija no pudo asimilar aquellas fotos. Antes ya sufría ansiedad, pero después de recibir esas imágenes entró en una depresión, aunque no me contaba los detalles para no preocuparme. Se lo guardaba todo”, cuenta su madre, rodeada por los cuatro hijos de Siham, por videollamada desde Argelia.
En un vídeo que Siham envió el 21 de abril de 2024 a otra de las personas que suele actuar de intermediaria entre las familias y los actores implicados en las identificaciones y repatriaciones, habla del impacto que le causaron esas fotos de su hermana mientras muestra un puñado de medicamentos.
“Francisco [Clemente], destruiste mi estado psicológico, estos son medicamentos que tomo […]. Me estoy tratando en un hospital de enfermedades mentales debido a esas fotos de mi hermana. Estoy dispuesta a presentar una denuncia, pero no sé cómo. En la llamada, él me dijo: ‘No le digas a nadie, o no te devolveré el cadáver de tu hermana!. Insha’Allah, que este mensaje llegue a algún juez o abogado”.
Dos meses después de enviar este vídeo, la tarde del 22 de julio de 2024, Siham abrazó a su madre y le dijo: “Perdóname, te quiero mucho”. Luego se dirigió a su habitación, tomó las pastillas de su tratamiento y, de repente, comenzó a vomitar un líquido blanco. Fue trasladada al hospital, pero falleció.
“Me detuvieron el año pasado. Pensaban que yo abría las cámaras frigoríficas [para hacer las fotos], pero los mismos que me han detenido son los que me mandaron fotos. Yo no he hecho una foto a un cadáver nunca”, dice Francisco Clemente mientras pasea por la playa. “Ahora mismo no puedo salir del país, me quitaron el pasaporte, hace poco volvió a venir la Guardia Civil a mi casa. Mi cuenta bancaria está bloqueada. Me acusan de haber matado a una testigo protegida que se ve que iba de cara contra mí… Se ve que la chica se suicidó”.
Clemente habla de Siham. Mientras cuenta todo esto, no deja de mirar el teléfono, donde tiene abierta su página de Facebook.
La de Ferial no es la única fotografía que Clemente mandó. Clemente tampoco es el único que está siendo investigado por el manejo de información en torno a las identificaciones de personas muertas en frontera en España. Durante la elaboración de este reportaje hemos tenido acceso a más de diez imágenes de cadáveres encontrados en las costas españolas entre 2020 y 2023 que han circulado entre familiares y fueron enviadas por distintos intermediarios. Algunas imágenes también fueron publicadas en redes sociales, según una revisión independiente que hicimos y un informe de la Policía.
Al margen de los canales oficiales
La Guardia Civil detuvo en marzo de 2024 a 14 personas en las provincias de Murcia, Cartagena, Almería y Jaén en el marco de una operación contra una supuesta “organización criminal que se lucraba con la identificación y repatriación de los cuerpos de personas migrantes” .
Entre los imputados se encuentran Francisco Clemente, Maria Ángeles Colsa, la directora de la funeraria que gestionó la repatriación del cuerpo de Ferial y la intermediaria a quien Siham envió el vídeo. También propietarios y empleados de funerarias, forenses e incluso auxiliares de distintos Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses españoles.
La Verdad y El País publicaron detalles abundantes sobre este caso. La Guardia Civil describe una supuesta trama en la que se obtenía “beneficio económico” a través de la gestión de identificaciones y repatriaciones de personas migrantes fallecidas. Según se especifica en el sumario del caso, cuando aparece un cuerpo, especialmente el de alguien que ha llegado en patera, “varias funerarias compiten por hacerse cargo del fallecido y gestionar su repatriación al país de origen”. Este proceso puede costar entre 2.000 y 7.000 euros.
Los implicados accedían presuntamente a imágenes de cadáveres de origen árabe ahogados en el mar, tomadas en el interior de los IMLCF de Murcia, Cartagena y Almería, como las imágenes del caso de Ferial. Este material gráfico era obtenido con la colaboración de trabajadores de estas instituciones, quienes recibían supuestamente “pagos en efectivo a cambio”, según un informe confidencial de la Guardia Civil. Posteriormente, las imágenes eran utilizadas para contactar con familiares de las víctimas en Marruecos y Argelia, desesperadas por obtener cualquier información de sus hijos desaparecidos.
La investigación judicial, que todavía sigue en curso, imputó meses después a un exasesor del Ministerio de Justicia por compartir presuntamente fotos de cadáveres e información confidencial con CIPIMID sin autorización judicial. El imputado, que fue director del IMLCF de Murcia, actuaba supuestamente como “facilitador” de datos para que funerarias afines agilizaran identificaciones y gestionaran repatriaciones con fines lucrativos, según recoge el auto judicial.
En conversación telefónica, el exasesor asegura: “El procedimiento judicial se está ramificando a niveles extraordinarios, están siendo investigados prácticamente toda la plantilla de la Guardia Civil de toda la costa, de Alicante, Murcia, de Almería, de Baleares y de Melilla”.
Añade que la única forma de conseguir información ante mortem es “recurrir a las oenegés, a los testigos o a los familiares. No hay otra manera de conseguir acercarse”. “Colsa y su oenegé también están investigadas; y es una oenegé que no solo está registrada oficialmente, sino que además tiene convenios con la Guardia Civil”.
Aunque CIPIMD y la Guardia Civil estuvieron trabajando en la formalización de un convenio, este nunca se llegó a firmar, según ha confirmado la propia Colsa. No existe ningún convenio firmado entre las organizaciones sociales y el Estado para intercambiar información de manera oficial y poder llegar a hacer estas identificaciones. El único convenio que existía y que se firmó en 2017 entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja ya no está en vigor, según confirman fuentes de esta entidad.
Que no exista una vía formal para compartir información es, según el forense José Luis Prieto, “un riesgo que ya hemos visto los efectos que tiene”. Por eso Prieto insiste en la importancia de crear una herramienta que permita a los forenses y a todas las personas implicadas en las identificaciones trabajar en un entorno seguro.
J-15 se llama Papa Moussa
El senegalés Abdulay, de 31 años, vive en el sur de Tenerife. A menudo se sienta en la playa, frente al océano Atlántico, pero no se baña porque el mar le da miedo. Hace un año y medio se embarcó desde Senegal en un cayuco con más de 200 personas, junto a su tío Assane y su primo hermano, al que llamaba simplemente “hermano”: Papa Moussa. Llegaron el 4 de noviembre a El Hierro, la isla más pequeña de Canarias, que desde hace dos años es el principal punto de entrada de personas migrantes a través del mar. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 llegaron a El Hierro 23.994 personas por vía marítima, más del doble de la población censada en la isla.
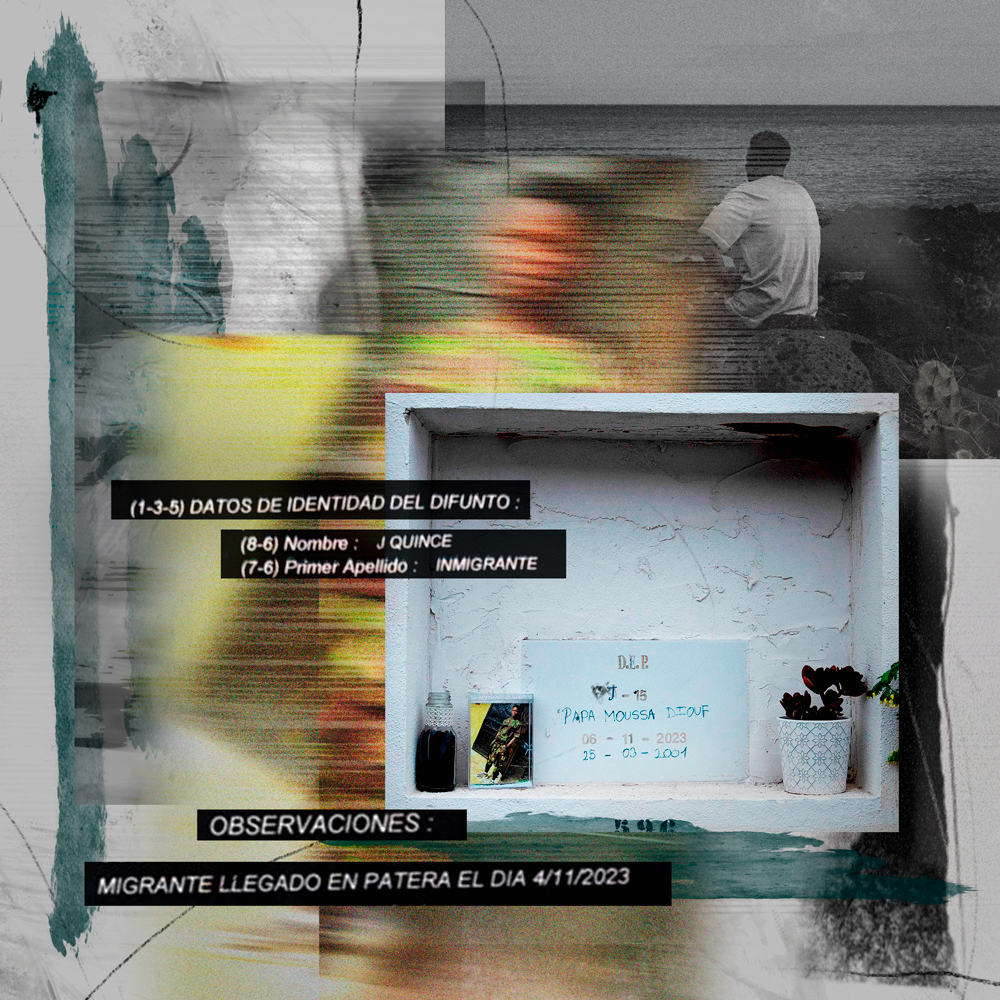
“Queríamos hacer el viaje los tres: Papa Moussa, nuestra hermana pequeña y yo”, cuenta Abdulay con la vista puesta en el horizonte. Antes de tomar la decisión de subirse a un cayuco, Abdulay había intentado viajar tres veces de manera regular, pero las tres le denegaron el visado. “Ella se fue primero, sin decirnos nada. Cuando llevábamos cinco días sin saber nada de ella, le compré el pasaje a mi hermano y nos fuimos. Mi tío Assane también vino”.
Estuvieron seis días en el mar. Papa Moussa bebió agua del mar porque en la embarcación no tenían agua, y empezó a encontrarse mal. Cuando llegaron, estaba muy débil. Tuvieron que ayudarle a bajar del cayuco.
Papa Moussa fue uno de los primeros en desembarcar. En el puerto de La Restinga —el principal punto de llegada de cayucos en El Hierro—, la Cruz Roja asigna a cada persona una letra y un número: la letra identifica la patera y el número depende del orden de desembarco. La patera de Papa Moussa era la J y él fue la persona número 15 en bajar, por eso le asignaron ese nombre, J-15, que le perseguiría hasta la muerte pese a que muchas personas en El Hierro ya sabían su nombre real.
Como de costumbre, los recién llegados pasaron al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde son retenidos durante un máximo de 72 horas, se les hace una identificación policial, un reconocimiento médico y se inician, en principio, los trámites administrativos. En el CATE de El Hierro hay un grupo de voluntarios, Corazón Naranja, que trabaja con Protección Civil y al que se le permite la entrada; es un apoyo clave para las personas migrantes durante esas primeras horas. Teseida, voluntaria de Corazón Naranja, estaba allí cuando llegaron Papa Moussa, Abdulay y Assane.
“Llegaron de madrugada. A Papa Moussa lo traían casi en volandas, porque no podía caminar. Se acostaron. Por la mañana, cuando se levantaron, el tío de Papa Moussa me vino a buscar porque su sobrino no se encontraba bien, le dolían las piernas. Cuando levanté el chándal… Aquello era una monstruosidad. Nunca había visto nada igual. Tenía una inflamación de la rodilla para abajo. Llamamos a la ambulancia y se lo llevaron”.
El tío se pasó todo el día preguntando por Papa Moussa, quería ir a verlo pero no podía salir del CATE. Finalmente, al día siguiente, gracias a la intermediación e insistencia de Teseida, consiguieron hacer una videollamada.
“Él estaba en la cama del hospital, estirado. Pero no podía hablar, solo balbuceaba, hablaba mal. El médico me dijo que tranquilo, que Papa Moussa estaría bien”, cuenta su tío, Assane, por teléfono desde Lepe (Andalucía).
Pero pocas horas después de esa videollamada, Papa Moussa falleció. Nadie se puso en contacto con el tío hasta días después.
“De lunes a viernes hablé con su familia en Senegal y le dije que estaba bien. Yo no sabía que estaba muerto. Cuando me enteré, no sabía cómo contárselo”, recuerda, y su voz se rompe. “Cuando el padre de Papa Moussa se enteró, quería el certificado de defunción, porque no se lo creía”.
Fue de nuevo Teseida quién tiró de contactos para conseguir ese certificado.
“Un día me llamó Assane para decirme que la familia necesitaba un certificado de defunción para arreglar papeles, porque Papa Moussa tenía hijos en Senegal. Fui al juzgado, pregunté y me dijeron que sí”.
Sin embargo, ese certificado de defunción no ha servido ni para convencer a la familia de la muerte de Papa Moussa ni para arreglar papeles en Senegal. El nombre del difunto en ese certificado es “J QUINCE” y el apellido, “INMIGRANTE”.
“Hablé con una amiga que trabajaba en el juzgado”, dice Teseida. “En cuanto le conté el caso, abrió un expediente. Me llamaron de la Guardia Civil para preguntarme sobre mi relación con Papa Moussa, me enseñaron fotos del cadáver y dije que sí que era él, y que había viajado con familiares que estaban dispuestos a hacerse un ADN”.
Pero entonces se dieron cuenta de que en el hospital no le habían tomado muestras de ningún tipo para poder hacer su ADN, así que hubo que solicitar una orden de exhumación, que tardó más de ocho meses.
Al tío de Papa Moussa todavía no le han llamado para hacerse las pruebas y Abdulay, el primo hermano, viajó a El Hierro para hacerla, pero hasta el momento no ha sabido nada más.
El problema es que, para que las pruebas de ADN den resultados fiables, tienen que ser de familiares directos: padres biológicos o hijos. Las extraídas de primos y tíos son menos precisas y no suelen funcionar. A los padres, que están en Senegal, no les han solicitado las pruebas de ADN.
Que la verdad no se borre
Una de las reivindicaciones más comunes entre las organizaciones defensoras de los derechos migrantes es que se debe permitir a los familiares acceder a las embajadas o consulados españoles para que puedan hacer las denuncias de desaparición y se les tomen las muestras para hacer los perfiles de ADN.
El forense Prieto afirma que, si fuera así, “los familiares podrían ir a esas oficinas consulares a denunciar esa desaparición y se podrían tomar las muestras de referencia. Eso tendría un cauce legal y formal que permitiría que toda esa información y todos los perfiles genéticos se pudieran introducir en el procedimiento judicial y sirvieran para que nosotros pudiésemos realizar nuestros cotejos comparativos”.
La activista Maleno denuncia que existe un claro racismo institucional en estos casos. “Lo que hay que entender es que el tema de las desapariciones se aborda de una manera en el norte global y de otra en el sur global. Claro que estas desapariciones constan, hay registros, hay denuncias en origen; allí las víctimas existen y se contabilizan. Pero para muchas de esas familias los protocolos se terminan ahí porque no hay una acción transnacional que permita un intercambio de información fluido entre los países para dar respuesta a las familias”.
En la lápida de Papa Moussa se lee: “DEP J-15 6-11-2023”. Indira, la hija de Teseida, también voluntaria de Corazón Naranja, se acerca cuando puede al cementerio de Mocanal para escribir en mayúsculas y con rotulador negro su nombre completo, Papa Moussa Diouf, y la fecha de su nacimiento: 25-3-2001. Las inclemencias del tiempo borran las letras y los números, pero Indira los escribe y reescribe para evitar que el polvo y la indiferencia oficial arrebaten a Papa Moussa su verdadera identidad.
Haridian Marichal, periodista herreña, conoce de cerca la historia que hay detrás de prácticamente todas esas lápidas repletas de números, letras y fechas. Aunque no siempre puede identificar a las personas allí enterradas, sí puede contar qué ocurrió en la mayoría de casos.
En los cementerios herreños hay decenas de tumbas sin identificar; además de las letras, números y fechas, en la mayoría de ellas se lee: “INMIGRANTE”. Las primeras tumbas datan de 2007, pero la gran mayoría tiene fecha posterior a 2022, el momento en que las muertes aumentaron más. En los cementerios que hemos visitado hay al menos 75 tumbas de este tipo, distribuidas entre los de El Pinar (44), Valverde (10), La Frontera (9) y Mocanal (12).
Ante el vacío institucional, en El Hierro existe también una red extraoficial que remueve tierra y cielo para lograr identificar y derribar esos muros burocráticos que deben sortear las personas migrantes incluso después de la muerte. Redes informales con vocación solidaria que tocan el material sensible que deberían manejar las autoridades.
“En El Hierro nos ayudamos mucho. Aquí hay mucho trasvase de muchos datos, de mucho aprendizaje y de saltarte todos los pasos oficiales que te puedas imaginar. Tienes que hacer la parte no oficial para que después las familias puedan llegar a la oficial”, dice Haridian.
Cuando pasamos frente a la lápida de J-15, Haridian se detiene y la limpia.
“J-15 fue de esas primeras historias que nos hizo dar ese golpe de realidad. J-15 es Papa y a Papa le pusimos cara. Porque a través de las voluntarias de Corazón Naranja, los compañeros del hospital, los periodistas especializados y las personas que estábamos aquí en El Hierro, empezamos a atar cabos y obtuvimos una fotografía de Papa. La tenemos aquí”, dice Haridian tocándose el corazón.

Esta crónica se hizo con el apoyo de Journalismfund Europe

Perdieron cuando estaban a punto de ganar. Y fue retransmitido en directo.
Eran las 9.30 de la mañana del 28 de mayo de 2025 en la isla de El Hierro. Todo estaba preparado en el puerto de la Restinga para desembarcar a las 152 personas de un cayuco que ya se avistaba en el horizonte. Su origen era la costa africana occidental, pero no estaba del todo claro: según fuentes policiales, había salido cinco días antes de Nouakchott, pero también había especulaciones sobre si era una embarcación que había salido diez días atrás, procedente de Guinea, y de cuya existencia ya había alertado la oenegé Caminando Fronteras.
En el muelle, aquella mañana, estaban los equipos de Cruz Roja, estaban los cuerpos de seguridad del Estado, médicas, enfermeras, trabajadoras sociales y la tripulación de la Salvamar Diphda. Toda la maquinaria estaba en marcha para acompañar el cayuco de unos 22 metros de eslora a amarrar en el muelle. Solo faltaba la recta final.
La televisión canaria retransmitía en directo la entrada aparentemente tranquila del cayuco en la isla, pero de repente, ante los ojos de todo el mundo, el cayuco volcó.
Los testigos, los que acostumbran a aparecer en este tipo de reportajes con nombres y apellidos —frente al anonimato de supervivientes y muertos—, describen lo sucedido como un deasastre. “De repente se oyeron gritos, me estaba tomando una cerveza y salí disparado, sin pagar ni nada, me quise tirar al agua, pero no me dejaron. Fue un horror”, cuenta un turista visiblemente emocionado. Los trabajadores de las escuelas de buceo del puerto también acudieron a socorrer la embarcación. “Los aros salvavidas que tanto costó meter en la Salvamar salvaron muchas vidas”, cuenta un miembro del Cabildo Insular de El Hierro.
Pero no las suficientes. La mañana del 28 de mayo quedará marcada para siempre en la historia de la isla. Fatoumatta Banaro, Mariama, Sarah Samoura, Mami Kamara, Adama Keita, Makia Binti Kamara y Aissatou Tabassa estuvieron solo a 5 metros de lograrlo, pero a ellas nadie las pudo salvar. Por eso, en su recuerdo, estos serán los únicos nombres propios que aparecerán en esta crónica. Nombres que se acostumbran a esconder y que son los que más importan en un naufragio, por encima de responsables políticos, portavoces y activistas.
Siete nombres, siete vidas, siete sueños que se ahogaron en la indiferencia.
“Si se muere la gente a medio metro del muelle, algo no hacemos bien”, decía el presidente del Cabildo de la isla de El Hierro horas después del naufragio.
Desde hace años, los trabajadores de Salvamento Marítimo insisten en que se necesitan más recursos, mejores condiciones de trabajo, mejor equipamiento y más tripulación en las embarcaciones. El naufragio de EL Hierro demuestra, una vez más, que no se les ha escuchado lo suficiente.
Esta crónica visual es un intento de preservar la memoria de las mujeres y niñas que vinieron persiguiendo ese sueño europeo, tan romantizado y cruel, y que hoy están enterradas en los cementerios de El Hierro. Una tierra poblada de demasiadas tumbas de personas a las que el mar quitó la vida. Aunque quien les quitó la vida, en realidad, no fue el mar, sino la política migratoria europea, que ha convertido las fronteras en un escenario de muerte.

En el puerto de la Restinga descansa el cayuco que cruzó el océano Atlántico con 152 personas a bordo. A bordo iban personas de Guinea, Mali, Senegal y Mauritania. Eran 78 hombres, 45 mujeres, 19 niñas y 10 niños. “No es frecuente ver tantos núcleos familiares en una misma embarcación”, comenta una de las activistas más implicadas en preservar la memoria de las víctimas de las fronteras en El Hierro.
Las siete muertas son mujeres: cuatro adultas y tres niñas. “En estos últimos años que he estado trabajando en El Hierro, he visto como mucho tres o cuatro mujeres. Es la primera vez que hay tantas mujeres y niñas entre las víctimas”, dice el forense de El Hierro, que ha estado toda la mañana tomando muestras de sangre y preparando la burocracia para que puedan ser enterradas lo antes posible.
En el Hierro solo hay dos neveras para preservar los cadáveres. Están en la sala de autopsias, en el municipio de La Frontera. Cuando se acumulan los cadáveres, tienen que utilizar también la sala de velatorio para mantenerlos fríos. “Esta vez tenemos el nombre de todas, porque aunque la documentación cayó al mar, pudieron ser identificadas por familiares o compañeros que quedaron vivos”, cuenta el forense.
De nuevo: Fatoumatta Banaro, Mariama, Sarah Samoura, Mami Kamara, Adama Keita, Makia Binti Kamara, Aissatou Tabassa.
Entre las personas fallecidas había tres niñas. La primera que se identificó fue Fatoumatta Banaro: viajaba con su madre, su hermana mayor y su hermano pequeño, y murió en el hospital de El Hierro. Todo estaba preparado para enterrarla al día siguiente del naufragio, la mañana del 29 de mayo, pero un error en la documentación hizo que se retrasara. Habían confundido su nombre con el de la hermana mayor que viajaba junto a ella. Los incansables voluntarios de la organización Corazón Naranja subsanaron el error y la pequeña fue enterrada la mañana del 30 de mayo, Día de Canarias. Un día festivo que en El Hierro se convirtió en un día de luto.

A las 12 del mediodía todo estaba listo en el cementerio de Valverde para enterrar a Fattoumata que murió a los 12 años. A la ceremonia asistieron la madre de Fattoumata y su hermana mayor: una escena nada habitual, porque en este tipo de entierros, si se producen, rara vez están los familiares, por motivos obvios.
Madre y hermana fueron rodeadas durante la despedida por las vecinas de El Hierro, que se abrazaban unas a otras sin esconder las lágrimas. “Es la primera vez que asisten a un entierro familiares que todavía están bajo custodia policial tras la llegada. No podía ser de otra manera”, dice una de las voluntarias de Corazón Naranja que estuvo acompañando a los supervivientes desde el primer momento.

Antes de dar sepultura a Fattoumata, otra de las voluntarias de Corazón Naranja leyó la primera sura del Corán, como es habitual en la liturgia islámica. En los cementerios de El Hierro hay muchas tumbas sin nombre, por eso que en esta ocasión se conozcan los nombres es un pequeño alivio dentro del desastre, porque es lo que permite hacer el duelo.
De nuevo: Fatoumatta Banaro, Mariama, Sarah Samoura, Mami Kamara, Adama Keita, Makia Binti Kamara y Aissatou Tabassa.

A las 5 de la tarde llegaron al cementerio de La Frontera los cadáveres de Adama Keita y su pequeña de 4 años, Mami Kamara, para ser sepultados. Madre e hija habían viajado en la misma embarcación. “Por suerte, murieron juntas”, decía el forense mientras preparaba los registros de defunción en su despacho el día anterior. También fueron enterradas juntas.

Esta voluntaria y periodista de El Hierro es la memoria de las personas migrantes que fallecieron camino a El Hierro. Sabe las historias de todas y las cuenta una y otra vez para que no sean olvidadas. Gracias a personas como ella, Fatoumatta Banaro, Mami Kamara, Adama Keita, Mariama, Sarah Samoura, Makia Binti Kamara y Aissatou Tabassa también serán contadas y recordadas.

El último entierro se hizo en el cementerio de El Pinar, el que más muertes a causa de naufragios acoge en El Hierro. Esta es la localidad a la que pertenece el puerto de la Restinga, y por lo tanto es donde corresponde enterrar a las personas que fallecen en ruta. Su alcalde, que es el primer y único alcalde que ha tenido El Pinar hasta ahora, no lo duda: “Son humanos, igual que nosotros, qué hay qué hacer. Mientras esté yo aquí, se enterrarán en el cementerio todos los que haga falta”.
Cuando hay tantas muertes en un mismo naufragio, otros municipios dan apoyo a El Pinar. Por eso Adama y Mami han sido enterradas en el cementerio de La Frontera. Este pequeño municipio de poco más de 2.000 habitantes tiene en su cementerio a más de 40 personas víctimas de las fronteras. Conviven tumbas sin nombre con otras que llevan inscritas en la lápida nombres españoles, de vecinos de El Hierro. Al funeral de Mariama, Sarah Samoura, Makia Binti Kamara y Aissatou Tabassa pudieron asistir familiares de la pequeña Aissatou: su madre, su hermana pequeña y su tío, que fueron arropados por las voluntarias de Cruz Roja y las vecinas de El Pinar.

Estos son algunos de los objetos que llevaban Mariama, Makia Binti y las pequeñas Mami Kamara y Aissatou Tabassa. “Normalmente estos objetos quedan en los juzgados hasta no se sabe cuándo”, dice el forense. Pero en este naufragio los objetos tienen nombre, tienen propietaria, y eso significa que seguramente no quedarán en un armario olvidados.
“Los cadáveres de las mujeres estaban llenos de moratones a causa de los golpes que se dieron seguramente al querer salir tras el vuelco”, decía el forense mientras miraba las fotografías.

La pequeña Aissatou, de 5 años, fue la última víctima que se encontró. Al principio se la dio por desaparecida. La hallaron cuando la embarcación ya estaba fuera del agua. Su pequeño cuerpo cayó de una manta que un policía levantó cuando inspeccionaba el cayuco, según el relato de una de las personas que más desembarcos ha fotografiado en esta pequeña isla canaria, el fotógrafo de la agencia EFE.
No es el único que vivió con dolor aquella mañana del 28 de mayo en El Hierro. Así lo recuerda un camarero de la Restinga que escribió este texto sobre lo ocurrido cuando por fin pudo parar y digerir lo vivido:
“Ahora que ya se fueron las cámaras y los micrófonos de este pequeño pueblo al sur de El Hierro, la vida vuelve aquí a la normalidad. Pero para muchos quedará la mañana del 28 de mayo como una de las más duras que le ha tocado vivir a La Restinga.
Después de oír los gritos desesperados de los inmigrantes desde mi casa al volcarse su cayuco, no dudé en correr y acercarme al lugar del accidente. Sí, fue un accidente.
Cuando llegué, todos los profesionales estaban dando el máximo. Pero no solo el miércoles, lo llevan haciendo años y merecen el máximo reconocimiento de las instituciones por su esfuerzo y valentía.
Moví alguna que otra camilla e hice de apoyo para que diesen los primeros pasos después de días en la mar, pero me marcó la desesperación de un hombre joven, delgado; era imposible calmarlo, no nos entendíamos con palabras, pero sí lo entendí. Me miraba y me hacía un gesto con la mano indicando la altura de lo que buscaba, estaba claro que buscaba a un niño, lo buscaba desesperado, gritaba sin fuerzas, agotado, pero no lo encontraba.
Recuerdo a una vecina del pueblo que también se fijó en este chico y me dijo: ‘¿Y a este pobre hombre quién lo consuela?’. No dudé en abrazarlo, fuerte, muy fuerte, con el desconsuelo de no poder hacer nada más por calmarlo.
Ayer, viernes, un compañero de trabajo que hace casi tres años llegó a La Restinga en un cayuco me pidió que lo acompañara al entierro de las víctimas en el cementerio de El Pinar. Lo acompañé, y allí estaba otra vez aquel chico que hacía dos días nadie podía consolar. Estaba de pie, con la mirada perdida, estaba enterrando a su sobrina de 5 años, me acerqué, le pregunté si se acordaba de mí, y el abrazo me lo dio él”.

Fatoumatta Banaro, Mariama, Sarah Samoura, Mami Kamara, Adama Keita, Makia Binti Kamara y Aissatou Tabassa.
Recuerda sus nombres.
Las elecciones al Parlamento Europeo han dejado varios titulares. El primero es el auge de la ultraderecha —impulsada especialmente en Alemania y Francia—, que tendrá cerca del 18% de los escaños de la Eurocámara. A pesar de este aumento, la alianza tradicional de populares, socialdemócratas y liberales resiste y mantiene la mayoría.
El Partido Popular Europeo (PPE) ha ganado las elecciones con 186 escaños, seguido de los Socialistas y Demócratas (S&D) con 135 y los liberales (Renew) con 79, según los resultados provisionales. Por su parte, las fuerzas ultraderechistas sumarán 131 escaños, y los Verdes, 53. Tras conocerse estos resultados, la actual presidenta de la Comisión Europea y candidata del PPE, Ursula von der Leyen, pidió a los partidos europeístas construir “el bastión contra los extremos de la derecha y de la izquierda”.
En el podcast de este mes analizamos los resultados de las elecciones europeas con Josep Ramoneda, periodista, filósofo y escritor; Anna Bosch, periodista de TVE y excorresponsal en Estados Unidos; Viviane Ogou, especialista en relaciones entre la Unión Europea, África y el Sahel; Jaume Duch, portavoz y director general de Comunicación del Parlamento Europeo; Pablo R. Suanzes, cofundador de 5W y corresponsal en Bruselas, y Agus Morales, director de 5W.
Como siempre, un podcast de Raül Flores y Núria Jar. El montaje musical es de ROAD AUDIO.
Este podcast nace de una colaboración con la Oficina de Parlamento Europeo en Barcelona.
Recuerda que puedes escuchar todos nuestros monográficos en el espacio podcast mientras navegas por la web, o descargarlos a través de las principales plataformas como Spotify, Ivoox o Apple Podcast.
La fotoperiodista Anna Surinyach, editora gráfica de 5W, ha obtenido el primer premio en la categoría portrait series (serie de retratos) de los Istanbul Photo Awards con su proyecto Mar de Luto, una serie fotografías realizadas bajo el agua para denunciar las muertes invisibilizadas de quienes intentan alcanzar Europa por mar.
Los premios, organizados por la agencia Anadolu, han premiado fotografías en diez categorías, seleccionadas de entre más de 20.000 imágenes presentadas a esta edición. La Fotografía del Año ha sido la imagen del fotoperiodista Mohamed Salem de una mujer abrazando el cuerpo sin vida de su sobrina en la Franja de Gaza, recientemente galardonada también con el World Press Photo a la imagen del año. En total, los galardones han reconocido los trabajos de 32 fotógrafos y fotógrafas .
El proyecto Mar de Luto —parte de cuya investigación se realizó junto a Mercè Folch y el equipo del programa Solidaris de Catalunya Ràdio— denuncia las muertes invisibilizadas de personas migrantes en las rutas por mar hacia la Unión Europea: desde 2014, una media de nueve personas han muerto cada día en esas rutas. Las cifras son superiores a la de muchas guerras, pero apenas tienen impacto pese a que son muertes ocurridas a las puertas de una Europa blindada. El trabajo de Surinyach muestra, bajo el agua, los retratos que las propias familias utilizan para buscar a los suyos, en un proyecto tras el que hay un trabajo periodístico ingente: desde la reconstrucción de tres naufragios hasta el acompañamiento de familias y viajes a Senegal, Marruecos, Sáhara Occidental y varios puntos de España.
El resultado transmite historias como la de Maimouna Fati, que tenía 27 años cuando zarpó de la costa de Tan Tan (Sáhara Occidental) el 22 de septiembre de 2022 junto a 57 personas. Antes de salir mandó una nota de voz a su hermano Bakary para decirle que rezara por ella, que estaba a punto de subirse a la embarcación: “Cuando recibas una llamada pérdida de un número español da gracias a Dios, querrá decir que he llegado”. Esa llamada nunca llegó. Su madre y su hermano llevan un año de lucha incansable para conseguir alguna información sobre lo que ocurrió con la embarcación de Maimouna, pero esa información tampoco ha llegado.
Además de los Istanbul Photo Awards, desde su publicación el pasado noviembre Mar de Luto ha sido reconocido también con premios como el Premio Zampa 2023 y ha sido finalista en el Pictures of the Year (POY) y el Premio Luis Valtueña de Fotografía.
¿No me encontraron?
No. No me encontraron.
Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba
y que el mar recordó ¡de pronto!
los nombres de todos sus ahogados.
Federico García Lorca: Poeta en Nueva York
Parte de la investigación del proyecto Mar de luto se ha realizado junto a Mercè Folch y el equipo del programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
“Cuando recibas una llamada perdida de un número español da gracias a Dios, querrá decir que he llegado”. Con este mensaje, Maimouna, una senegalesa de 27 años, se despedía de su hermano Bakary. Dos meses después, cuando conocí en Tambacounda (Senegal) al propio Bakary y a su madre, Kalo Kebe, seguían sin haber recibido esa llamada. No sabían nada de ella.
Cuando Maimouna se lanzó al mar el 22 de septiembre de 2022 desde el Sáhara Occidental junto a 57 personas más, solo se lo dijo a su hermano pequeño. No quería que nadie supiera que iba a arriesgar su vida para intentar llegar a Europa. Como Maimouna, al menos 31.997 personas han perdido la vida intentando alcanzar suelo europeo a través del mar desde 2014. Son datos registrados por la plataforma Missing Migrants de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Eso supone una media de nueve personas al día. Son cifras de guerra, pero la alarma social no es la misma, pese a que estas muertes suceden a las puertas de Europa. Nueve personas durante más de 3.600 días. Con un agravante: se contabilizan las que las autoridades o las oenegés registran, pero solo el fondo del mar sabe el número real.
¿Dónde están los cadáveres? ¿Qué pasa con las familias que no pueden hacer el duelo? ¿Por qué no hay un protocolo común para buscar a las personas desaparecidas e identificar a los muertos? He intentado responder estas preguntas a través del proyecto fotográfico Mar de luto, cuyo propósito es hacer visibles las muertes que Europa esconde.

En 2015 me subí a bordo del Dignity I, barco de rescate operado por Médicos Sin Fronteras, para documentar las condiciones en que miles de personas se veían obligadas a lanzarse al mar. Desde entonces, nunca he dejado de prestar atención a este drama humanitario que año tras año sigue creciendo en nuestras costas. En paralelo, las políticas migratorias no hacen más que endurecerse: la externalización de fronteras y la vulneración de derechos humanos son cada vez más públicas y evidentes, sin que ello tenga peajes políticos; todo lo contrario, de hecho. Durante los primeros años que estuve documentando rescates en el mar, cuando encontrábamos embarcaciones en las que había personas muertas o se producía un naufragio con desaparecidos, los medios de comunicación solían fijarse en esta noticia y publicarla. Quizá no era la más importante del día, pero era noticia. Con el paso de los años, esas muertes se han normalizado. Ya no son noticia.
¿Cuál es la cara oculta de esas desapariciones y muertes? Sus familias, para quienes el impacto emocional es devastador. Al dolor de la pérdida se le suma la incertidumbre de no saber qué ha pasado, la impotencia de no poder acudir a ninguna ventanilla oficial para pedir información y el miedo a denunciar la desaparición a las autoridades.
El mar traga cadáveres, y los pocos que expulsa son enterrados en nichos sin nombre. Los procesos de identificación son complicados y la mayoría de las veces no terminan en nada. Las muestras de ADN que se conservan en los laboratorios forenses no se pueden cotejar porque los familiares cercanos no cuentan con los medios económicos o legales para acudir y realizar las pruebas que permitan la identificación. Muchas ni siquiera se lo han llegado a plantear. El 90% de los cuerpos que escupe el mar no son identificados. Son, en todo caso, una minoría: de la mayoría de las personas desaparecidas no queda ni rastro.
Mar de luto es el resultado de años de trabajo documentando las rutas marítimas hacia Europa. Las muertes no cesan en el mar y a menudo los naufragios son invisibles. El proyecto combina la investigación periodística, realizada junto al equipo del programa Solidaris de Catalunya Rádio —de ahí nació el podcast El mar, el mur—, con imágenes sumergidas de los retratos que las familias utilizan para obtener información sobre sus seres queridos. La inmersión de esas fotografías tan importantes para las familias es una forma de insistir en la identidad que las políticas migratorias europeas quieren arrebatar a las personas desaparecidas. Mar de luto requirió la reconstrucción de naufragios, el acompañamiento de familias y viajes a Senegal, Marruecos, Sáhara Occidental y varios puntos de España, como las islas Canarias, Andalucía y Cataluña.

El 15 de mayo de 2017 Maisa Sambé tenía 27 años. Decidió cruzar el mar junto a seis personas desde Tánger. En aquel momento tenía dos hijos que se quedaron en Senegal: Bouba, de dos años, y Aliou, de cinco. Se embarcó en una pequeña toy, una embarcación a remos, que naufragó poco después de partir. Cinco de los viajeros pudieron nadar hasta las costas marroquíes, pero Maisa y otra de las personas a bordo, Adama, no lo lograron. Adama vio cómo Maisa se hundía y finalmente fue rescatado por un barco de Salvamento Marítimo.
Fuimos a casa de Maisa, en Fimela (Senegal), y allí conocimos a su madre, Aissatou, a uno de sus hermanos, Aliou, y a su hijo, que también se llama Aliou. Viajé allí junto a Mame Sheik, presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, y un equipo de Catalunya Ràdio formado por Mercè Folch y Martí Cuní. Hacía cinco años de la desaparición, pero Aissatou seguía con la esperanza de volver a escuchar la voz de su hijo. Enfermó esperando. Nos dijo que empezó a perder la vista tras la desaparición de Maisa.
Maisa vivía en casa de su madre con su esposa y sus dos hijos. La habitación sigue allí, pero ahora está vacía. La mujer de Maisa no ha podido tramitar ningún tipo de pensión de viudedad. Es algo habitual, un problema para los familiares que se tiende a olvidar: si no hay certificado de muerte o de desaparición, no hay derecho a indemnizaciones ni, por ejemplo, a administrar herencias. La camiseta de fútbol de Maisa es una de las pocas pertenencias que su madre guarda. En la puerta de la habitación sigue colgada una foto para recordarlo. En ella aparece junto al camión que conducía para ganarse la vida en Senegal.

Cuando visitamos a la familia de Maisa, su hijo mayor, Aliou, tenía 10 años. Aliou suele estar en casa de su abuela (la madre de Maisa). Es donde mejor se encuentra. Al igual que Maisa, su hijo también sueña con ser futbolista algún día. Aliou suele ir a bañarse con sus primos y amigos a un sitio al que llaman ndagan maak, que significa “playa grande” en serer.

Ilha Roudane es la hermana de Mohamed, desaparecido en el mar Mediterráneo en febrero de 2022. La Asociación de Ayuda a los Migrantes en Situación Vulnerable (AMSV), creada en 2017 en Oujda (Marruecos), se encarga de denunciar la falta de respuesta por parte de las administraciones e intenta ayudar a los familiares a buscar a sus desaparecidos. “Sabíamos que Mohamed quería irse, nos lo dijo. Hablaba todo el rato con nosotros. Cuando llegó a Argelia, nos informó. Pero un día dejamos de tener noticias suyas. Hemos escrito cartas a todas las instituciones de Marruecos, Argelia y España para ver si tenían alguna información fiable sobre dónde puede estar mi hermano. Cada consulado nos ha dado informaciones distintas. Estamos muy tristes, estamos sufriendo mucho”, nos dijo Zahara.
La AMSV recoge todos los casos que le llegan y elabora informes de cada una de las desapariciones para hacer una labor de denuncia y exigir respuestas a las administraciones. Desde 2017 ha recibido centenares de denuncias por parte de familiares que buscan a sus desaparecidos. En las imágenes, de izquierda a derecha, aparecen datos del informe de Mohamed Roudane, la carta que la familia envió al Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos denunciando la desaparición y centenares de expedientes custodiados por la AMSV.
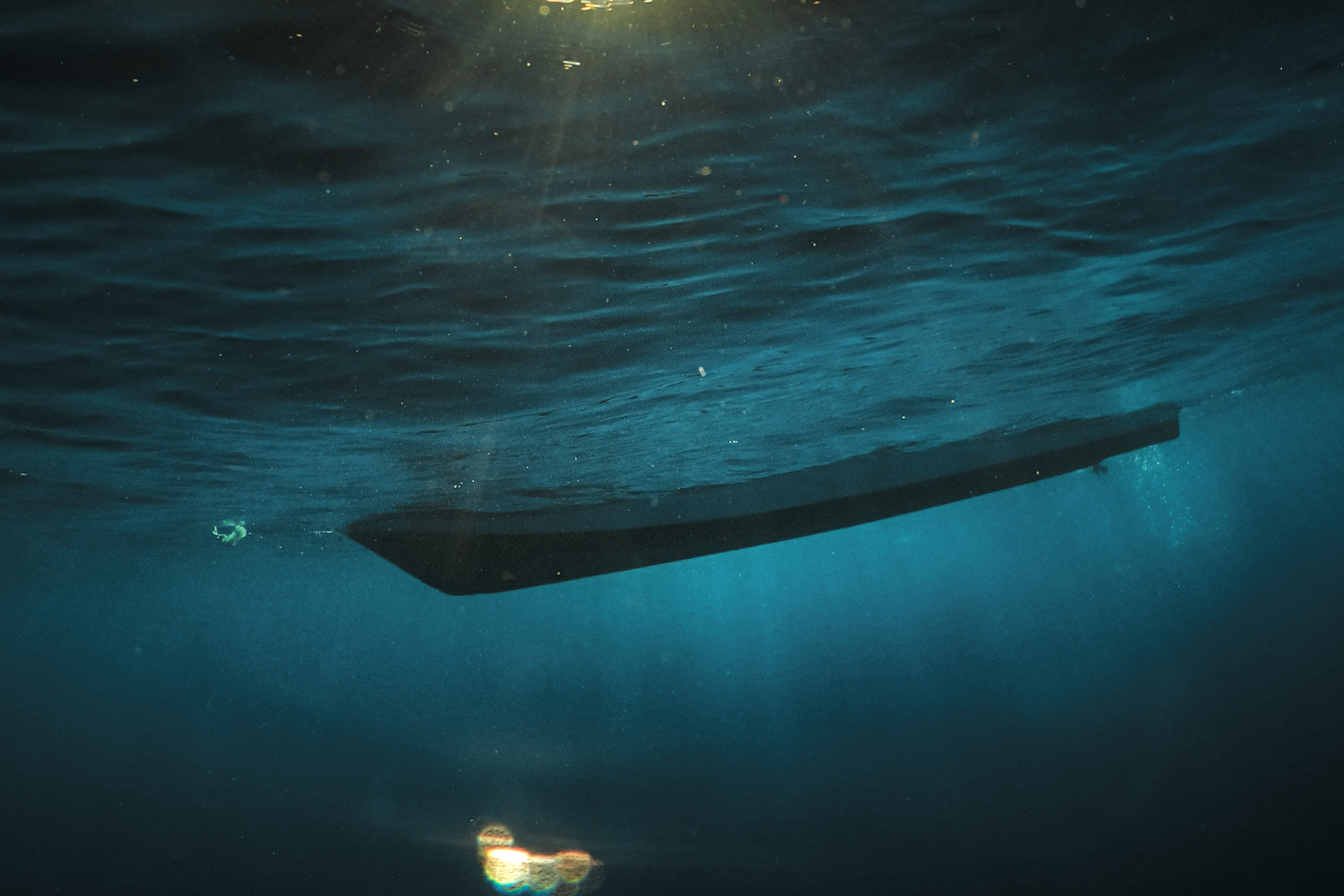
La ruta marítima más mortífera para alcanzar Europa es la del Mediterráneo Central, la que va del norte de África a Italia. Al principio la mayoría de embarcaciones que seguían esta ruta salían de Libia, envuelta en el caos posgadafista. Miles de personas, sobre todo del África negra, se encontraban trabajando en Libia en 2011, y tras la caída de Muamar el Gadafi el país se convirtió en una ratonera para aquellos trabajadores que no necesariamente habían llegado allí con la idea de ir a Europa, pero que en aquel momento se quedaron sin otra alternativa. Muchas de las personas con las que me crucé en 2015, 2016 o 2017 habían huido de Libia y habían sido víctimas de torturas, violaciones y explotación laboral. En los últimos años hemos visto cómo esa ruta se ha ido modificando ligeramente: ahora el principal punto de salida es Túnez. Las llegadas desde Túnez se han más que triplicado en 2023 y las cifras globales de esta ruta recuerdan a las de 2017. Las muertes y desapariciones en el mar también han crecido.
En otras rutas ha ocurrido lo mismo. Estos últimos años hemos visto cómo la ruta que separa África Occidental de las islas Canarias ha vuelto a utilizarse. Muchas embarcaciones están saliendo desde el Sáhara Occidental o incluso Senegal y Gambia para intentar llegar a las islas.
En el podcast El mar, el mur seguimos a dos embarcaciones que salieron del Sáhara Occidental en septiembre de 2022. En ellas viajaban Maimouna, Cira Cissé y Lamine Cissé, entre otros.

Maimouna Fati tenía 27 años cuando zarpó de la costa de Tan Tan (Sáhara Occidental) el 22 de septiembre de 2022 junto a 57 personas. Antes de salir mandó una nota de voz a su hermano Bakary para decirle que rezara por ella, que estaba a punto de subirse a la embarcación: “Cuando recibas una llamada pérdida de un número español da gracias a Dios, querrá decir que he llegado”. Esa llamada nunca llegó. Su madre y su hermano llevan un año de lucha incansable para conseguir alguna información sobre lo que ocurrió con la embarcación de Maimouna. Esa información tampoco ha llegado.
Kalo Kebe, madre de Maimouna, no sabe nada de su hija. “Si nadie los ha visto [a los pasajeros] desde hace dos meses, ¿puede ser que estén muertos y nadie lo sepa?”, nos preguntaba cuando la conocimos en Tambacounda. Fue en aquel momento, a través de las respuestas que nosotras le dábamos, cuando empezó a cobrar conciencia real de que nunca volvería a ver a Maimouna.
La falta de información empuja a las familias a aferrarse a cualquier esperanza. También a recurrir a los marabúes (brujos). Desde que Maimouna desapareció, Kalo acude a uno de ellos de forma regular.
Los marabúes son una figura importante y arraigada en la cultura y sociedad senegalesas. Tienen prestigio social y se les atribuyen poderes espirituales. Ante la ausencia de información oficial, las familias, desesperadas, acuden a los marabúes para que les digan qué pasó con sus seres queridos. Muchos jóvenes los visitan también antes de viajar. El marabú les entrega un amuleto al que llaman gri-gri para protegerlos durante la ruta.
A 150 kilómetros de Dakar conocimos a Birama Dog, el marabú de la comunidad de Simal. Nos contó que recibe a muchas personas que buscan a familiares desaparecidos en toda la ruta, no solo en el mar, y que intenta ayudarlas. Aseguraba que podía saber el paradero de la persona desaparecida tan solo conociendo su nombre y el de su madre.
La magia ocupando el espacio que debería ocupar la responsabilidad de los Estados.

La senegalesa Cira Cissé tenía 35 años cuando desapareció. Vivía en Tambacounda con su marido Bakary y sus cuatro hijos. En el último mensaje que envió a Bakary, le decía que la noche del 22 de septiembre de 2022 tendría la posibilidad de cruzar el mar. Bakary había fracasado varias veces en su viaje a Europa, por eso esta vez fue Cira quien lo intentó. Nunca llegó. A Bakary le ha costado meses explicarle a sus hijos que su madre ha desaparecido.
La psicoterapeuta estadounidense Pauline Boss acuñó el término “pérdida ambigua” para definir la incertidumbre que sufren las familias de personas desaparecidas. “Es una pérdida poco clara, sin pruebas. Ni de vida ni de muerte. Las familias supervivientes quedan confundidas, preguntándose si su ser querido sigue vivo o está muerto”. Boss acuñó este término tras sus investigaciones sobre familias de soldados desaparecidos en combate en la década de 1970.
Los cuatro hijos de Cira y Bakary siguen viviendo en la casa familiar de Tambacounda. Tras la desaparición de su mujer, Bakary está preocupado por los estudios de sus hijos. No sabe cómo los costeará, especialmente los de sus hijos mayores. Después de que Cira desapareciera, el marabú al que la familia acude les dijo que compraran una cabra blanca, que eso les traería suerte y recibirían noticias. Antes de asumir la desaparición de Cira, Bakary recorrió todas las cárceles de Mauritania en busca de pistas. No encontró nada.

Lamine Cissé es de Senegal. Salió en una neumática junto a 33 personas desde El Aaiún, en el Sáhara Occidental, el 23 de septiembre de 2022. Tenía 24 años. Salvamento Marítimo rescató la embarcación nueve días después a 278 kilómetros del sur de Gran Canaria. En ella encontraron a un superviviente y cuatro cadáveres. Las otras 29 personas, entre ellas Lamine, siguen desaparecidas. Según el relato del único superviviente, Lamine fue una de las personas que enloqueció cuando el barco iba a la deriva… y acabó tirándose al mar. En Senegal se quedaron su mujer y su hijo.
Aminata Cissé es hermana de Lamine y vive en Guédiwaye, en la región de Dakar. Se enteró de la desaparición de su hermano por una llamada de su padre desde la región de Casamance, en el sur de Senegal, días después de que la patera saliera. “Hablábamos a menudo por WhatsApp, pero nunca me había contado que se quería ir a Europa”, dice Aminata. Quien avisó a la familia fue Sadio, su tío, quien vive actualmente en España. Los padres de Lamine creen que su hijo está preso en Marruecos o en las islas Canarias. Para obtener más información o más bien comprar esperanzas, también ellos acuden a los marabúes locales, que les aseguran que sigue vivo.
Los cuatro cadáveres hallados en la patera en la que viajaba Lamine fueron trasladados a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Gran Canaria. Permanecieron allí hasta que el juez dio la orden de enterrarlos. Ninguno de los cadáveres fue identificado, a ninguno se le asignó un nombre, a pesar de que uno de los fallecidos llevaba una carta de solicitud de asilo en el bolsillo y de que el único superviviente de la embarcación reconoció, mediante fotografías proporcionadas por familiares, a un joven con el nombre de Alhassane Camara. Nada de eso sirvió para que el juez reconociera la identidad de estas personas. Tampoco se hicieron pruebas de ADN a los supuestos familiares de los muertos. De hecho, costó mucho que se les informara de las muertes, ya que la Cruz Roja, la única organización que tiene un pequeño proyecto para intentar identificar a los muertos y desaparecidos en las pateras, exige que haya una denuncia por parte de las familias para facilitar cualquier tipo de información.
El proyecto de la Cruz Roja, impulsado por el forense peruano Jose Pablo Baraybar, pretende crear una metodología científica para identificar a las personas desaparecidas en los naufragios a partir de las pocas pistas disponibles. Sin embargo, los recursos para este proyecto son limitados y no acaba de funcionar. El forense está trabajando con Pierre François, un ingeniero que trabaja en el Departamento de Telecomunicaciones del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon, para desarrollar una aplicación que, mediante inteligencia artificial, ayude a reconstruir los rostros de los cadáveres recuperados para averiguar su identidad.
Los cuatro cadáveres de la patera en la que viajaba Lamine fueron enterrados en el Cementerio de San Lázaro. La cruda ironía es que estos cadáveres no solo no fueron identificados, sino que se les dio sepultura con información errónea. Los cuatro cadáveres iban en la misma embarcación y llegaron el mismo día, pero las fechas inscritas en sus lápidas son diferentes.

Las humillaciones que sufren las personas que no logran cruzar el mar siguen incluso más allá de la muerte.
El hierro es duro, pero en el mar Mediterráneo es más frágil que la madera o el plástico. La irrupción de las pateras metálicas, mal soldadas y proclives a llenarse de agua, es la última metáfora visual del desamparo de las miles de personas que cada año intentan llegar a Europa a través del mar.
Como cada verano, la mejora de las condiciones climatológicas favorece que haya más salidas. Pero esta semana las llegadas se han disparado. Todo ello pese a la insistencia de la Unión Europea en su estrategia de externalización de fronteras. A los acuerdos con Turquía, Marruecos o Libia se ha sumado ahora el de Túnez, que incluye una partida de más de 100 millones de euros para detener las salidas de sus costas. El fracaso de fiar la “seguridad” de las fronteras europeas a terceros países continúa, pero, sobre todo, continúan las muertes y la confirmación de que este es el capítulo más negro en la historia reciente de Europa. Más de 1.700 personas desaparecidas en el Mediterráneo en 2023; más de 27.800 desde 2014.
Parece que todo sigue igual, pero no es así. Empeora. La fotoperiodista Anna Surinyach se ha embarcado en una misión de la oenegé Open Arms para documentar la situación de las personas que intentan cruzar el Mediterráneo. A bordo del Astral no dejaron de sonar alertas en apenas cuatro días. Una cacofonía de la desesperación y la imposible coordinación para salvar vidas. Los avisos se sucedían por el canal de emergencias en alta mar. Se oían mensajes, entre otros, de pescadores tunecinos y de Radio Lampedusa, la estación de coordinación marítima de esa isla.
“La barca está llena de agua. Quizá alguno se ha caído al agua”.
“Debe prestar socorro, debe rescatar a las personas que han caído al agua”.
“¿Cuál es la posición de esta barca que se está hundiendo? Debe darme la posición”.
“¿Pero hay todavía personas en el agua? ¿Las han sacado? Si hay personas en el agua, deben sacarlas”.
“Lo he entendido, lo he entendido, gracias. Pero no podemos hacer otra cosa. Son realmente muchísimos. No tenemos medios para poder llegar inmediatamente a todas partes”.
La ciudad tunecina de Sfax se ha convertido estos días en el principal punto de salida de las embarcaciones. En el Astral no recuerdan tantas salidas desde 2016, cuando la mayoría de las pateras partían de Libia. Los rescates son siempre complicados, porque decenas o cientos de personas se hacinan en pequeñas barcazas. Las pateras metálicas han añadido urgencia y peligro a estas operaciones.
“Las embarcaciones de hierro se han empezado a ver en los últimos meses y ahora son mayoritarias. Tienen una estructura débil, están muy mal hechas. Hemos visto incluso que las juntas de hierro están mal soldadas y les ponen un tipo de silicona para intentar que no entre agua”, dice Gerard Canals, jefe de la misión.
Este es un relato de la misión de rescate del Astral a través de las imágenes de Surinyach.
Martes 1 de agosto. Primer día de navegación. Empiezan a llegar alertas. Una patera metálica con 40 personas a bordo, entre ellas mujeres y niños, está en peligro. Esta perspectiva acuática no es demasiado habitual, porque la mayoría de imágenes se toman desde los barcos. La visión desde el mar ayuda a entender mejor la angustia de las personas que viajan en embarcaciones precarias. El objetivo es no caer al agua, pero la amenaza es constante.

El Astral se acerca a la barcaza. El equipo de rescate, formado por Felip Moll, patrón de la lancha, y Juanjo Cebrià y Gloria Tena, socorristas, reparte chalecos salvavidas. Había entrado mucha agua en la patera. La mayoría de las personas son de Guinea y Burkina Faso. La patera se mueve mucho y da la sensación de que va a volcar. “Las embarcaciones hinchables y las de madera, que son las que más se veían antes, son más estables. Las de goma a veces se pinchaban, pero incluso en ese momento podían mantener a gente a bordo. Las metálicas son más parecidas a los cayucos y son más inestables. Van de lado a lado. Tienen un francobordo muy bajo. Tienes que intentar acercarte sin tocarla para no crear movimiento lateral. He visto algunas que incluso se doblan. Cuando están cargadas y viene una ola, se deforman y el agua entra por el punto central de la barca”, explica Moll.

La barcaza metálica finalmente se hunde. El Astral fue el primer barco que se acercó a la patera y la protegió. El rescate se hizo en coordinación con la Guardia de Finanzas, encargada de la seguridad de las fronteras. “Se veía claro que tenía un francobordo muy bajo. Aseguramos a todos y les dimos chalecos. Vino la Guardia de Finanzas y se intentó abarloar”, dice Moll. El movimiento hizo que pronto la barcaza se llenara de agua y se hundiera. La gente cayó al agua. El Astral lanzó una balsa flotante y churros. La Guardia de Finanzas lanzó aros salvavidas. Afortunadamente, no hubo ningún muerto, pero el episodio sirve para explicar la fragilidad cada vez mayor de estas barcazas a la deriva; ahora metálicas, pero más débiles que nunca.
El Mediterráneo Central está lleno de pateras vacías. Casi no se ven embarcaciones neumáticas, que eran las más habituales, sobre todo entre 2015 y 2017, cuando partían principalmente de Libia (ahora lo hacen desde Túnez). Sí las hay de madera, y acostumbran a llevar a más personas a bordo. La Organización Internacional de las Migraciones, que depende de Naciones Unidas, sospecha que el incremento de las muertes en el mar está directamente relacionado con la irrupción de estas pateras metálicas. En ellas acostumbran a ir las personas con menos recursos, casi siempre de países del África negra. Es una dinámica que se repite también en los pesqueros, por ejemplo, donde el precio que se paga a los traficantes varía según el lugar que se ocupa. Los que pagan menos se van a la bodega.

La primera patera que encontramos el segundo día en el mar es de madera, más segura que las metálicas. En ella viajan 25 personas, todas de Túnez. Salieron del puerto de Sfax. En la embarcación van familias enteras que huyen de su país.

Ninguna de las personas que viajan en la embarcación de madera lleva chalecos salvavidas. Lo primero que hace el equipo de Open Arms es repartirlos para darles seguridad en caso de que caigan al agua.
Vaya tiene dos años y se resiste a ponerse el chaleco. Viaja con su padre, Mohamed, y su madre, Semna, embarazada de ocho meses y medio.
Ammal viaja con su marido y sus dos hijos; uno de ellos tiene cáncer.
Aisha tiene tres años y viaja con sus padres y su hermano. Se rompió el brazo hace unos días.

Cuando la lancha de rescate del Astral se acerca, Semna tiene contracciones de parto. La enfermera a bordo del Astral, Marta Barniol, decide trasladarla al barco, porque parece que el parto ha empezado. El Astral contacta con las autoridades italianas, que le piden que embarque a todas las personas y las traslade a Lampedusa.
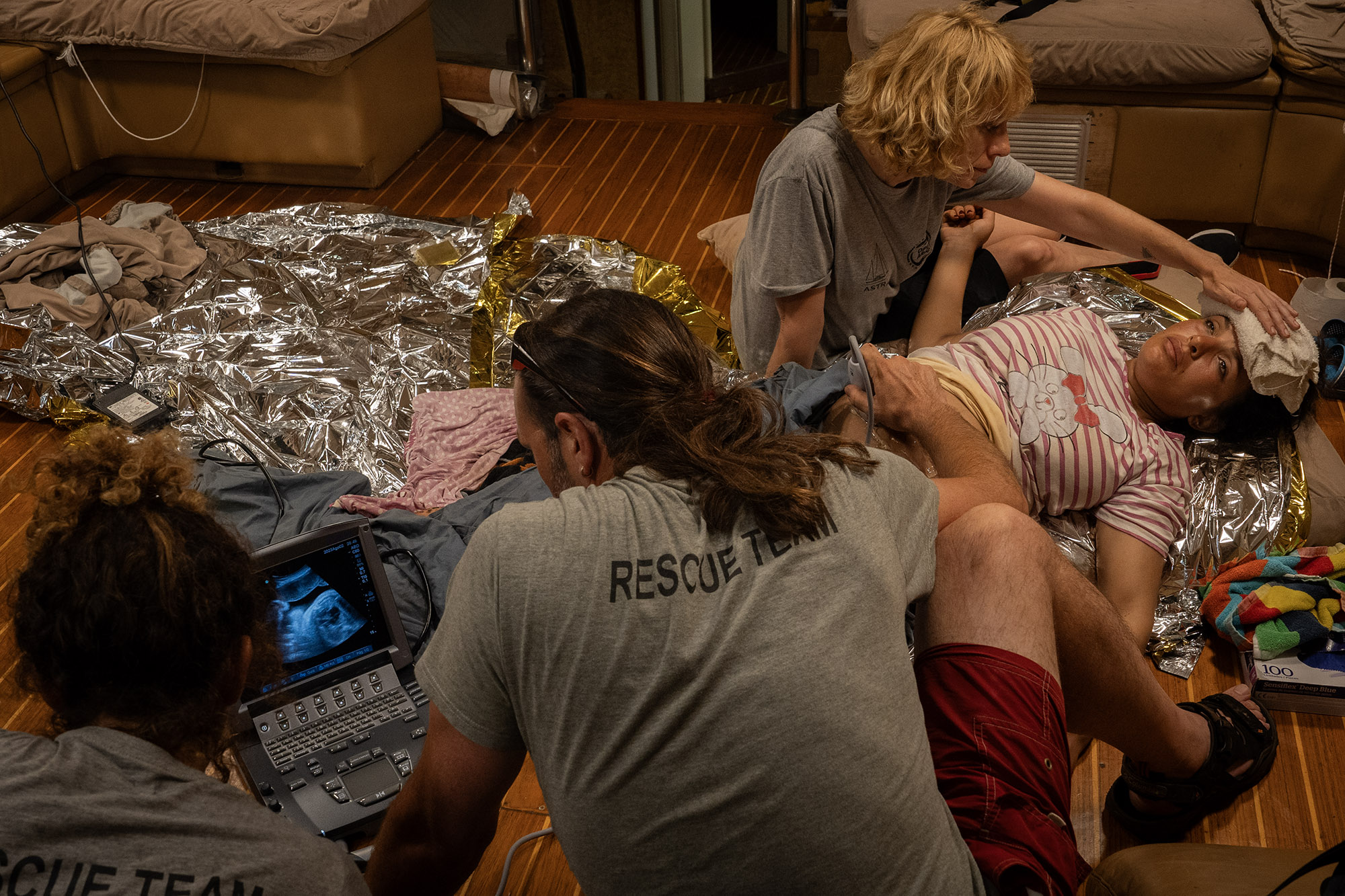
La enfermera Marta Barniol y el jefe de operaciones, Gerard Canals, hacen una ecografía a Semna y observan sufrimiento fetal y que el bebé estaba atravesado. Su anterior parto había sido por cesárea. Barniol explica que la deshidratación aceleró las contracciones, pero que tras rehidratarla por vía intravenosa estas se detuvieron. Después del desembarco en Lampedusa supimos a través de una activista italiana que la hija y el marido de Semna fueron trasladados a Palermo. Pero no nos llegó ninguna información sobre ella.

Después del rescate, Aisha y Yahya son reconfortados por su madre. Ya están a salvo, a bordo del Astral. Son una familia tunecina. En los últimos años ha crecido el número de personas que salen de Túnez. Desde sus costas parte tanto población tunecina como de otros países africanos.
La oenegé Open Arms tiene ahora mismo dos barcos operativos (hay otro en el puerto de Barcelona): el Astral y el Open Arms. El Astral, más ligero, acostumbra a acudir a socorrer a las embarcaciones en peligro para asegurar su posición y evitar que naufraguen, a la espera de que otros barcos procedan al rescate. El Open Arms, con más capacidad, sí que lleva a los rescatados a los puertos italianos asignados.
Al principio, mientras el Astral seguía en puerto esperando el permiso de salida, la Guardia Costera y el barco Open Arms se coordinaban para hacer múltiples intervenciones que resultaron en 777 personas rescatadas. Pero, por primera vez, cuando por fin pudo salir el Astral tuvo que rescatar y descargar a decenas de personas en Lampedusa y volver al mar el mismo día para rescatar de nuevo. Un síntoma de la falta de recursos en el mar. El equipo de Open Arms no recuerda tanto movimiento desde 2016, cuando en un solo día el Astral llegó a tener a más de 2.000 personas a su alrededor.

Hace mucho viento y las olas golpean contra esta patera. Es muy inestable. Viajan en ella 41 personas, todas ellas del África negra (Camerún, Burkina Faso, Costa de Marfil). Después aparecen dos barcazas más, todas metálicas. El triple rescate se alarga durante unas tres horas. La oscuridad de la noche siempre complica los rescates. Si el tiempo no acompaña, la situación es aún más difícil. En total son rescatadas 134 personas.

El Astral ha hecho en dos días consecutivos dos desembarcos en Lampedusa, con un total de 202 personas rescatadas. Los relatos de los supervivientes una vez a bordo son duros. Virgine, una mujer embarazada de ocho meses procedente de Camerún, cuenta que sufrió mucho en la ruta, especialmente en Argelia. La mayoría critica las duras condiciones de vida en Túnez, donde vivían escondidos. Algunos dormían en la calle. Desde hace años, Argelia lleva a cabo una campaña sistemática de deportaciones de personas del África negra. El pasado mes de julio dieron la vuelta al mundo imágenes de una madre y una hija muertas y abandonadas en el desierto en la frontera entre Túnez y Libia (aparecieron luego otras fotografías similares de más personas). Los ataques racistas en Túnez se suceden. El norte de África se está convirtiendo en un lugar cada vez más inhóspito para quienes llegan de los países de más al sur.

A Lampedusa no dejan de llegar aviones cargados de turistas. El verano de los refugiados es diferente. El Nadir, barco de rescate de la oenegé Reqship, espera en el puerto de Lampedusa a que las personas rescatadas puedan ser desembarcadas. Mientras, las llamadas de socorro no cesan. Se espera mal tiempo en los próximos días. Si las condiciones climatológicas no son buenas, el riesgo de naufragio es mayor. Faltan recursos y voluntad para salvar vidas, pero en realidad todo este esfuerzo, aunque colosal, solo es una tirita. Todas las personas que cruzan el Mediterráneo están en riesgo. Lo que falta es una alternativa política y humana para que esto no siga ocurriendo.
5W nació con un propósito casi utópico: contar el mundo. Hacemos reportajes sobre las migraciones, las guerras, la violación de los derechos humanos, las culturas, el clima… Es difícil hacerlo, porque son temas inabarcables, que nos superan. Pero precisamente por eso es necesario intentarlo.
Los recursos disponibles hacen que cada vez sea más difícil contar el mundo. Nacimos en 2015 y, desde entonces, cada año hemos sumado más de 500 socios/as, hasta llegar a algo más de 4.700. Este año es el primero en que eso no sucede: a finales de 2021 teníamos más apoyo que ahora. Esta tendencia puede ser menos preocupante para otros medios, pero en 5W las suscripciones y ventas suponen más de un 80% del presupuesto anual. Conscientes de ello, en septiembre lanzamos un grito de socorro. Decenas de personas nos dieron su apoyo, pero pronto hemos vuelto al mismo escenario económico. Tenemos pérdidas y, aunque hay una base sólida de los años anteriores que nos permite resistir, los medios pequeños y medianos como el nuestro no tienen colchón para estar mucho tiempo en números rojos.
5W no navega sola, sino gracias al viento que soplan miles de personas. Necesitamos más fuerza. Esta Navidad queremos convencerte de que te sumes a 5W explicándote cómo hemos intentado lo casi imposible: contar el mundo. Porque en ese intento, en ese esfuerzo del periodismo y el público por saber, está la esencia de lo que somos.
En nuestras crónicas buscamos detalles que iluminen la realidad. En 2022, para contar el futuro de las pandemias nos fuimos a un bosque de Uganda. En el Sáhara descubrimos que los activistas recurren a teléfonos Nokia, sin conexión a internet, para huir de la vigilancia de Marruecos. Fuimos más allá de Occidente y dimos un repaso de los movimientos feministas en China. Nos fijamos en las protestas en Irán. También en la guerra de Ucrania: Santi Palacios fue uno de los primeros periodistas en documentar la masacre de Bucha. Pero hay otras guerras además de la de Ucrania, y por eso no nos olvidamos de Afganistán, ni del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, ni del hambre en el Sahel.
En 2023 necesitaremos entender qué pasa en esos lugares. Y en muchos más. Con tu ayuda, 5W estará allí para contarlo. Suscríbete a 5W. Regala 5W. Hay regalos que se acaban estropeando, pero el buen periodismo dura para siempre.
Para darte el último empujón, estas son nuestras ofertas de Navidad. Si regalas una suscripción con opción papel o te suscribes antes del 6 de enero a través de este enlace, te descontamos diez euros de la cuota. Y si prefieres la opción digital, puedes conseguir una suscripción trimestral por 8€ en lugar de 12, o una anual por 24€ en lugar de 36 si lo adquieres en este enlace.
Casi 60.000 personas atravesaron la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, el pasado mes de octubre. Fue el mayor tránsito jamás registrado en este inhóspito tramo de la ruta hacia Estados Unidos. Dos de cada tres huían de Venezuela y la mayoría de ellos viajaba en familia. Mujeres embarazadas, niños pequeños y bebés de pocos meses están enfrentándose diariamente a esta travesía inhumana, de largas caminatas, jornadas sin comer y noches a la intemperie en las profundidades de la jungla darienita.
1. PANAMERICANA
Yéssika Aguilar ha estado a punto de dar a luz prematuramente en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Está embarazada de siete meses y no sabe si podrá llegar a tiempo a Estados Unidos para solicitar asilo.
—Me temo que nacerá antes, en Guatemala o en México.
Jonathan Cartaya palpa el vientre de su mujer. Él cumple hoy 36 años. El hijo de ambos, Jósber, hará cuatro la próxima semana. Los tres almuerzan un plato de arroz en las afueras de la ciudad panameña de David, en el porche de la casa de la señora Rina, a quien acaban de conocer. La anciana los ha acogido para librarlos de pasar otra noche en la calle. Mañana continuarán su camino y dormirán en algún lugar de Costa Rica.
Como otros centenares de miles de venezolanos, la familia Cartaya Aguilar ha atravesado a pie la jungla que separa a Colombia de Panamá.
Yéssika, Jonathan y Jósber son supervivientes de la selva del Darién.

***
La carretera Panamericana serpentea más de 30.000 kilómetros desde Prudhoe Bay hasta Ushuaia, desde Alaska a la Patagonia. Sin embargo, un pequeño agujero negro en el mapa impide conducir desde una a otra esquina del continente. Nunca se asfaltó el camino a la altura del Darién. Desde el norte, como una vía muerta, la calzada se interrumpe abruptamente en Panamá; desde el sur, termina en Colombia. En medio de los dos extremos inconexos reina la jungla. No existe ningún paso fronterizo entre ambos países vecinos. Atravesar furtivamente la selva es el único modo posible de cruzar la muga colombo-panameña.
Más de 210.000 personas han recorrido esta ruta entre enero y octubre, casi el doble que en todo el año pasado. El 15% son menores. La inmensa mayoría son familias venezolanas que han huido del colapso económico de su país con la esperanza de ser acogidas en Estados Unidos. Desde 2015, han abandonado Venezuela 7,1 millones de sus habitantes —uno de cada cinco, aproximadamente, según datos de Naciones Unidas—. Después de Colombia y Perú, Estados Unidos es el destino que ha recibido un mayor número de ellos.

2. NECOCLÍ
Génesis Ayari acaba de llegar con sus tres hijos a la playa colombiana de Necoclí, la última parada antes de adentrarse en la espesura.
—Todos me dicen que no me meta en la selva con los niños.
—Pero tú vas a cruzar la frontera con ellos.
—Pues claro, chamo.
Sofía tiene seis años. Ángel, tres. Emmanuel es un bebé de doce meses. Los cuatro van a dormir en la tienda de campaña que Génesis ha conseguido prestada esta tarde, y que ahora está montando sobre la arena, antes de que anochezca, antes del aguacero que viene por el horizonte.
Partieron hace 35 días de Puerto Cabello, en Venezuela. Entraron en Colombia por Maicao, junto a la costa del Caribe. A veces parando a conductores por la carretera, a veces suplicando monedas para un billete de autobús, a veces a bordo del remolque de un camión, han conseguido llegar hasta aquí, hasta el golfo de Urabá, contiguo a la frontera panameña. “Tres días he pasado sin comer, mira cómo estoy de flaca”. De voz firme y mirada hirviente, Génesis es muy, muy delgada.
Llevan más de un mes malviviendo en la calle, en las cunetas. No traen consigo más que una muda y un petate con restos de comida. Cualquier chatarra servirá para armar un brasero. Lo más urgente es hacerse con una cacerola para cocinar la cena. Génesis mira alrededor.
—Necesito alimentarme para amamantar al pequeño.
Una multitud de familias venezolanas se esparce por la playa de Necoclí. Todas aguardan su turno para embarcar en una lancha hacia el extremo opuesto del golfo, hacia la aldea de Capurganá, a solamente mil quinientos pasos de la frontera panameña. Allí comienza la jungla. Génesis sabe que es una prueba atroz de supervivencia. Habla con media sonrisa forzada y un miedo en los ojos imposible de disimular.
Muestra cómo se le eriza el vello mientras relata una de tantas historias que le han contado sobre los espantos del Darién: la de una madre que pierde a sus dos hijos, arrancados de sus propios brazos por la corriente del río, cuando trata de vadear el cauce. Tal puede llegar a ser el precio de este viaje.
Después de la travesía de la selva, rumbo norte, vendrán otras cinco fronteras centroamericanas. La sexta será la de Estados Unidos.
***

Necoclí, cálida y fértil, toda de verde, es una cuadrícula de diez calles de norte a sur y otras diez de este a oeste, no todas asfaltadas, trazadas sobre un esquinazo de tierra que se abalanza sobre el golfo de Urabá. Este confín de Colombia tendría todo para asemejarse a eso que suele llamarse paraíso, de no ser por el desastre humanitario que se extiende por cada uno de sus rincones.
En los puestos ambulantes de la playa no hay gafas de bucear, ni flotadores con forma de flamenco, ni toallas de Bob Esponja. Lo que ofrecen es una variedad de machetes, hornillos, linternas, botas impermeables y frascos de creolina —un desinfectante que también se utiliza como repelente de reptiles, insectos y arácnidos—. Lo llaman “el kit del Darién” y lo venden a precios abusivos. No todos aquí pueden permitirse, por ejemplo, una tienda de campaña. Muchos duermen en hamacas, otros en el suelo. El chaparrón de anoche encharcó el pueblo y esta mañana Jennyfer se siente griposa.
***
Jennyfer Alvarado es caraqueña, ingresó en la academia de la Guardia Nacional Bolivariana siendo aún adolescente, alcanzó el rango de sargento segunda y abandonó Venezuela en 2018, poco después de cumplir la mayoría de edad. Decidió marcharse una noche en la que sorprendió a su madre llorando frente a la nevera.
—No había nada para comer el día de mi 19 cumpleaños.
Emigró a Colombia, Ecuador y Perú. En Lima conoció a su pareja, con quien acampa hoy bajo una tejavana. Gabriel Moreno es de Los Teques y fue suboficial en las Fuerzas Especiales de la Marina venezolana. Salió del país en 2017 por razones económicas pero también por desencanto político.
—Me arrepiento de algunas órdenes que tuve que acatar.
—¿Cómo cuáles?
No contesta y prefiere omitir los nombres de su batallón y de su comandante.
Llevan casi tres semanas en Necoclí. Quieren salir cuanto antes, a pesar del estado febril de Jennyfer, pero les faltan unos pocos pesos para pagar a los lancheros. Tienen el equipaje listo, envuelto en plástico para que no se empape. Sus vidas caben en una bolsa de basura y aún les sobra espacio. Él tiene 27 años. Ella, 22.
***
En Necoclí hay dos embarcaderos desde los que zarpan las lanchas rumbo a Capurganá, la puerta colombiana del Darién: unas dos horas, unos 65 kilómetros de navegación. Los viajes los operan dos empresas turísticas, coordinadas entre sí, que están explotando un negocio mucho más lucrativo con la migración. A quienes viajan sin billete de vuelta para adentrarse en la selva —es decir, a prácticamente todos sus clientes— les cobran el doble: unos 40 dólares. Consultadas ambas compañías, se niegan a comentar este sobreprecio.
Además, los funcionarios del ayuntamiento recaudan una tasa de 90 céntimos a cada pasajero. “Esto es todo un comercio”, se resigna Samuel.
—Estoy buscando trabajo aquí, con el favor de Dios.
—Si lo encuentras, ¿te quedas?
—No, varón. Es para pagar el tiquete de la lancha.
Samuel Rivas lleva dos semanas en Necoclí con su mujer, Katerín Tovar, y su hijo Damián, de cuatro años. Él trabajaba envasando pollos en San Felipe, Venezuela. Con el bebé recién nacido, incapaces de salir adelante en su país, la familia se instaló en Cúcuta, en el costado colombiano de la frontera. Allí se dedicaron a portar equipajes y mercancías por la trocha del puente internacional Simón Bolívar —el paso irregular de la muga venezolana por el río Táchira—.
Tras una noche a la intemperie, Samuel necesita ganar algo de dinero esta tarde, como Edwar, quien ha conseguido una pequeña paga de camarero en un asador necocliseño.

***
Edwar Becerra ha dejado a su familia en Venezuela, tres hijos y un nieto. Era profesor de educación física y árbitro de fútbol sala en San Fernando de Apure, hasta que se hizo imposible subsistir con su salario. Emigró hace poco más de un año. En este tiempo errando por más de quince localidades colombianas le han atracado dos veces. “La segunda, me dejaron en chanclas, sin nada de nada de nada”. Ahora tiene alquilada una habitación compartida pero ha soportado dos meses seguidos durmiendo en la calle.
—Uno nunca imagina que terminaría rebuscando su comida en la basura, ¿ve?
Edwar se disculpa por interrumpir la conversación para comenzar a despejar las mesas de la terraza del restaurante. Ya no queda nadie cenando y ha empezado a jarrear, mucho más fuerte que anoche.
***
Se desbordan las cloacas de Necoclí. “Imagínate, el alcantarillado se diseñó hace cuarenta años para unos 5.000 habitantes”, recuerda César Zúñiga, secretario de Riesgos de la Alcaldía. Ahora hay censados 20.000 vecinos y han llegado a convivir con hasta 25.000 personas más que esperaban su oportunidad de partir hacia el Darién. El municipio se queda sin agua potable ni red de telefonía.
El Ayuntamiento recopila los datos de todos los pasajeros que viajan a Capurganá. Cuando visito la zona, en agosto de 2022, están saliendo alrededor de 800 personas diarias, pero ha habido jornadas con más de 2.000 embarques. En su despacho del consistorio, Zúñiga permite un vistazo rápido al listado. Solamente en los primeros folios, las nacionalidades de los migrantes dan la vuelta al mundo: Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Argentina, Haití, República Dominicana, Túnez, Mauritania, Mali, Senegal, Angola, Nigeria, Camerún, Eritrea, Somalia, Afganistán, Pakistán, Tayikistán, la India, Sri Lanka, Bangladesh, China, Tailandia, Vietnam, Japón…
—Entonces, ¿por qué en la playa prácticamente solo se ven venezolanos?
—Ellos son los únicos que se quedan acá represados, días o semanas, porque vienen sin plata para pagar la lancha.
Quienes proceden del resto de países suelen llegar de noche, con más recursos económicos, con el pasaje apalabrado, y zarpan a la mañana siguiente. Zúñiga enfatiza que estos desplazamientos son legales pero aparenta ignorar las redes mafiosas tejidas en la playa de Necoclí, que ofrecen guías para acompañar a los migrantes en el trayecto por el Darién. El tráfico de personas prospera a la vista de todos.
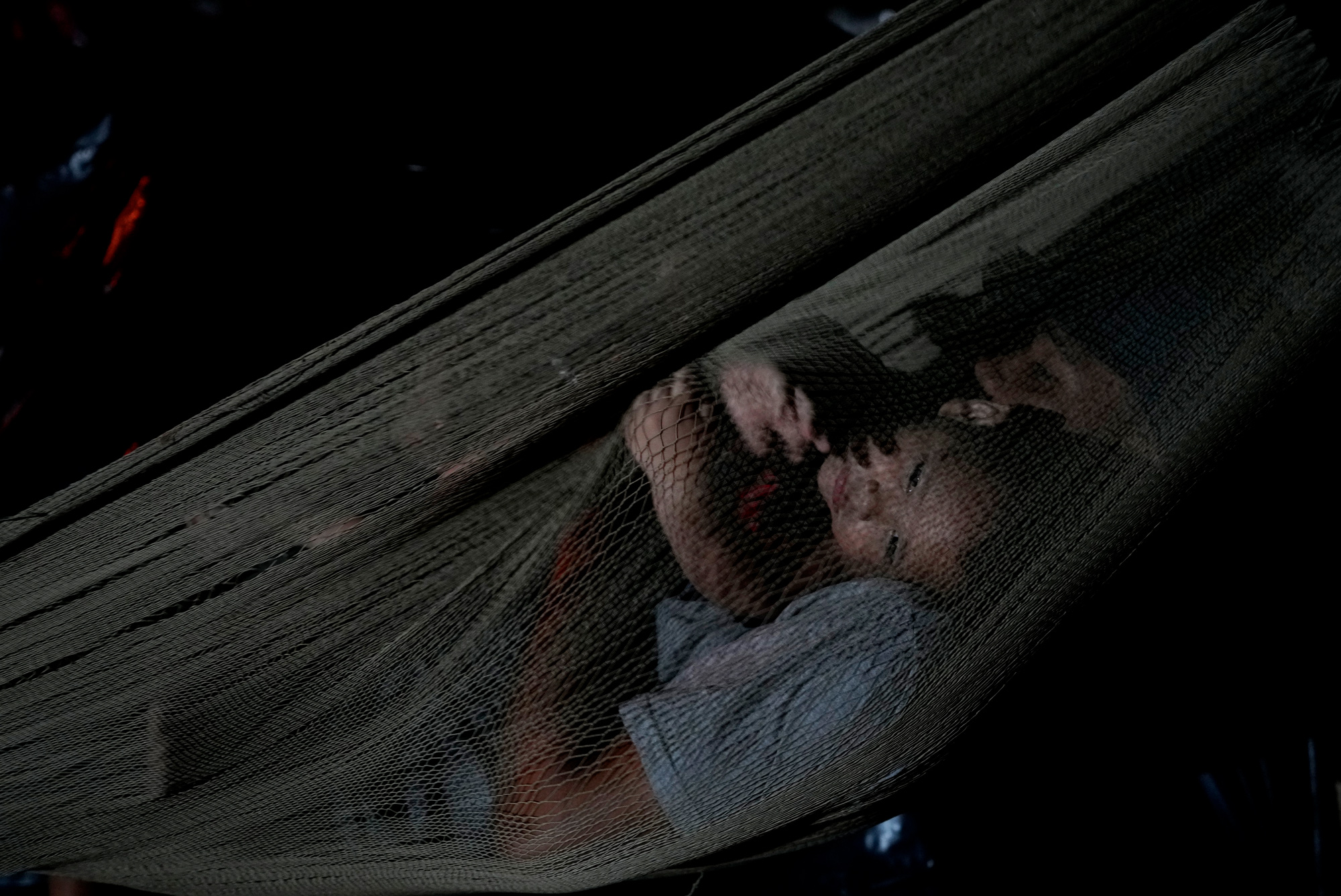
***
—Marico, y qué pensabas que iban a decirte en la Alcaldía.
Mateo es el nombre ficticio de un hombre que lleva tres años haciendo negocio de forma directa o indirecta con el tránsito de migrantes en la playa. Confirma que el golfo de Urabá es territorio de traficantes y que ellos controlan cada movimiento en esta esquina de Colombia.
(Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, comandante del Clan del Golfo, el narcoterrorista más buscado desde Pablo Escobar, fue capturado el 23 de octubre del año pasado en su bastión de Necoclí).
—En la selva mueven billetes —continúa Mateo—. Son rudos, mañosos, mucha malicia. No permiten que nadie hable. A uno bien pueden meterlo en el carro, sacarlo del pueblo y ¡pum! Lo desaparecen.
Con la mano pegada a la cintura dibuja el gesto de una pistola disparando.
—Mira, ese es uno de ellos —desliza arqueando las cejas, apretando los labios, señalando con la boca a un muchacho sentado en una silla de plástico, absorto en su teléfono.
El chaval se presenta con el nombre de Mono. Así llaman aquí a los rubios, y él tiene el pelo teñido con mechas amarillas. Muy pretencioso, sentencia que su negocio es la confianza. Explica que lleva a los migrantes a su casa y les muestra vídeos de cómo sus guías los acompañan por la jungla hasta entrar en Panamá. Les pide 350 dólares —lancha incluida— y les promete que seguirán un atajo para aliviar el camino. Les toma una fotografía y se la envía a su patrón, quien los recibirá en Capurganá.
“Los que pagan menos dan demasiada vuelta por la pura selva”, asegura Mono. “Esos otros guías no se hacen responsables, te parten el brazo, te dejan botado, te estafan. Aquello no es un paseo, no es para todo el mundo”. Mateo le reprocha que él también vende billetes a niños y embarazadas, y que tampoco sabe qué pasa con ellos una vez en el Darién.
Mono se encoge de hombros, se despide y ofrece su número de teléfono para continuar más tarde la charla. En su perfil de mensajería instantánea dice: “Cuenta de empresa”.
Pocos minutos después se aproxima un hombre corpulento, gran papada, ojos achinados, voz pausada. Detiene la motocicleta, saca una foto con el móvil sin ningún disimulo y exige explicaciones.
—¿Periodista? Esto no es España. Acá es más complejo. Manda uno, manda el otro. No haga más preguntas, ¿oyó? En esta playa solo deberían estar los que pasan al Darién. Vaya a Medellín a hablar con los venezolanos.
***
La silla de plástico que Mono ha dejado libre se la habían afanado a la unidad móvil de la Cruz Roja instalada en la playa de Necoclí.
Sandra Quintero coordina un equipo de ocho sanitarios que atiende a un centenar de personas al día. “El perfil sociodemográfico más frecuente aquí es el de una familia de tres o cuatro hijos”. Muchos de ellos llegan deshidratados o con problemas causados por una mala alimentación. También es habitual que requieran algún tipo de cura, como puntos de sutura, en heridas leves. Quintero destaca, además, la asistencia psicológica que ofrecen a los migrantes.
—Nunca antes había visto una crisis así.
Hoy, 9 de agosto, han atendido a la familia Cartaya Aguilar, acampada a pocos metros del puesto médico. Han revisado el embarazo de Yéssika, que sigue su curso sin complicaciones —aunque no tiene forma de saber si será niño o niña porque nunca pudo hacerse una ecografía—. Han comprobado que el estado de salud de Jósber es bueno, a pesar de que está perdiendo peso. A Jonathan le han entregado medicinas para el derrame cerebral que sufrió dos meses y medio antes de llegar a Necoclí: necesita nimodipina, fenitoína y clonazepam.
***
Patrón de granja, operario de fábrica de pañales, socorrista en la playa de Chichiriviche. Así es el currículum de Jonathan. Yéssika y él montaron en Maracay su propio negocio de compraventa de piedras abrasivas, que se utilizan para reparar piezas mecánicas. Cuando Venezuela se les hizo inhabitable se instalaron en Perú. Él se metió a albañil y recogió plásticos en la calle para sacar un pellizco con el reciclaje. Ella trabajó como cocinera y depiladora.
En mayo salieron de Lima con destino al Darién. Jonathan comenzó a sentirse mal a bordo del autobús en el que cruzaban Ecuador. Perdió el conocimiento, lo bajaron del vehículo y lo llevaron al hospital. Estuvo un mes y medio ingresado en la ciudad de Machala.
—Me dijeron que estaría seis meses sin caminar, y aquí estamos.
Aquí están, acampados en Necoclí, 67 días después del ictus sobrevenido en una carretera ecuatoriana. Aún le cuesta mover el costado izquierdo del cuerpo, le falta sensibilidad en la mano y sonríe solo a medias. “No puedo estresarme demasiado porque se me hincha la cara”.
Jonathan negocia esta tarde con un grupo de lancheros que merodean la playa. En ocasiones queda algún asiento libre, alguna plaza suelta, que se oferta con descuento. Saldrán mañana.
Se despiden con la promesa de llamar cuando estén en Panamá.

3. DARIÉN
Yéssika sintió las primeras contracciones dos días después de meterse en la jungla. Tras cinco jornadas de travesía, cuando llegó a la primera población de Panamá, aún dentro de la selva, le inyectaron isoxsuprina para retrasar el parto.
***
La caminata del Darién comienza en la aldea colombiana de Capurganá y concluye en el poblado panameño de El Abuelo, una finca privada a unos 45 kilómetros en línea recta desde el punto de partida. Los últimos pasos antes de llegar a la meta, al límite de la extenuación, revelan toda la crueldad de esta ruta migratoria.
Desde la mañana, entre la maraña verde de la jungla, sobre el marrón pastoso del lodo, va apareciendo lentamente una hilera de familias desfallecidas, enfangadas, semidesnudas. Apenas pronuncian palabra a su llegada a El Abuelo; si acaso, elevan al cielo alguna plegaria de agradecimiento, o preguntan por comida, por agua, por si alguien ha visto aquí a alguno de sus parientes o amigos.

Sus voces se quiebran pero con los ojos pueden decirlo todo. La mirada húmeda y temblorosa que traen en los metros finales de la andadura —casi imposible de sostener frente a frente— es la de quien poco a poco empieza a comprender que ya por fin está a salvo, que ha logrado sobrevivir después de haber visto la muerte demasiado cerca.
“Nadie debería cruzar por ahí”, alcanza a decir Gerson Arévalo, con las piernas hinchadas, abrasadas de picaduras, heridas y sarpullidos.
—Vea, ya no tenemos ni zapatos —Gerson señala las magulladuras en sus pies y pantorrillas.
Toda la familia ha llegado descalza a El Abuelo, sin equipaje, sin tienda de campaña, sin nada que echarse a la boca. “Llevamos dos días sin comer, nuestros niños han pasado hambre en la selva”, lamenta su mujer, Wilmerlis Alfaro, mientras busca un rincón entre las chabolas para acomodarse y descansar. Heidi, Gael y Geiker tienen seis, cuatro y dos años.
Gerson era pastelero en Mérida, Venezuela, hasta que el sueldo dejó de ser suficiente para pagar un techo y cinco platos.
—¿Qué quiere hacer cuando llegue a Estados Unidos?
—No lo sé. Trabajar en jardinería o lavando platos. Yo solo quisiera aprender.

Entre los venezolanos acampados en El Abuelo hay ingenieros, transportistas, funcionarios, manicuristas, hosteleros, administrativos, vendedores ambulantes o empleados de la petrolera PDVSA. Vienen de Barquisimeto, Valencia, Maracaibo, Barcelona, Acarigua, Buena Fé, Ciudad Bolívar o Puerto La Cruz.
Cada historia, como cada familia, es diferente a las demás. Sin embargo, sus relatos de la agonía del Darién siempre convergen en varios puntos:
- El depredador más temido de la selva es el ser humano.
- A la salida de Capurganá son constantes los asaltos de pequeños grupos, de entre tres y cinco bandidos, encapuchados, uniformados con prendas de camuflaje verde o negro, portando distintos tipos de armas automáticas. Emboscan, arrodillan y encañonan a los migrantes. Les roban el dinero y los teléfonos móviles.
- Quienes no hayan contratado ningún guía son trasladados a la fuerza a una lonja en las afueras de Capurganá donde se les exige, bajo amenaza, que paguen cuanto lleven encima.
- Los guías nunca llevan a los migrantes por los senderos más cortos ni más llevaderos. Esos atajos se los reservan para ellos mismos y sus redes de tráfico. Casi siempre dejan tirados a los migrantes en mitad de la selva, antes de haberles conducido hasta el lugar convenido en Panamá.
- Las comunidades indígenas panameñas emberá y guna cobran a los migrantes por pasar a través de sus asentamientos, como Armila o Anachucuna, o por facilitarles el cruce de un río en una canoa. También les venden agua y alimentos a precios desorbitados.
- Las lomas, los lodazales y los ríos son los obstáculos más difíciles del terreno. El barro puede llegarles hasta la cintura; el agua, hasta el cuello. Se ven obligados a desprenderse del poco equipaje que llevan consigo: empapado por la lluvia, su peso se hace imposible de acarrear.
- La lluvia aumenta la profundidad del fango y el caudal de los ríos, y determina cuánto va a tardar cada familia en cruzar la selva. Las más veloces pueden completar la travesía en cuatro jornadas. La mayoría necesita una semana. La peor parte la sufren quienes se desorientan en algún punto y llegan a permanecer más de diez días en el Darién.
- Las noches son aterradoras.
- Los ataques de pánico son inevitables. La fatiga y el miedo trituran los nervios y nublan la cabeza. Hay instantes en los que todo se ve perdido, sin comida y bebiendo el agua dañina de los ríos y las quebradas. La fortaleza mental para sobreponerse a la desesperación es igual de importante que la forma física.
- Es mejor no mirar los cadáveres que se descomponen en los costados del camino.
***
El Abuelo es, en realidad, una persona: Jerónimo Dequía, anciano de la etnia emberá. Los migrantes le pusieron este apodo, con el que se conoce también a su finca. Son las siete y media de la mañana y Jerónimo desayuna en su cabaña un grueso filete de cerdo y dos hojaldras —tortas fritas de trigo, típicas de Panamá—. Es el patriarca. Canoso, delgado, va impartiendo órdenes sobre la organización del campamento a los familiares que lo rodean.
—Hijos, yernos, nietos. Todos llevan mi apellido.
—¿Cuántos son ustedes, aquí en El Abuelo?
—No sé cuántos.
Everenio Dequía es su sobrino. Sentado frente a Jerónimo, aclara que son unos 80 parientes. Everenio se encarga de coordinar la evacuación de los migrantes que llegan a El Abuelo. Bajo la supervisión de cuatro agentes de la policía fronteriza de Panamá, hasta un millar de personas embarcan cada día en medio centenar de piraguas de madera. Los cayucos descienden el río Membrillo durante una hora hasta llegar a Canaán, un poblado emberá de unos 500 habitantes. Allí tomarán otra canoa hasta la orilla de la carretera Panamericana.
Los dos viajes cuestan 50 dólares en total. Los niños también pagan. Quien no tenga dinero para el billete deberá hacer “trabajo social”: limpiar las grandes cantidades de basura que están amontonando en este rincón del Darién.
***
Panamá ha instalado un pequeño cuartel policial en Canaán. Los agentes fronterizos y los funcionarios de migración registran aquí la entrada de cada persona que atraviesa la selva. Además, siempre hay un fiscal desplazado en esta aldea. Hoy está de guardia Víctor García, especializado en crimen organizado, y a primera hora de la tarde toma declaración a una joven venezolana. Ariana Valor acaba de llegar con su hija, Ginett Oropesa, de cuatro años recién cumplidos. Este es su relato:
Mi pareja y yo comenzamos la relación cuando la niña era un bebé. Nos fuimos de Venezuela y nos instalamos en Perú, en Lima. Allí me agredió por primera vez. Me saltó un diente de un puñetazo, me clavó un lápiz a la altura del mentón y me golpeó con una tabla en la pierna. Aún tengo las marcas, mire. Rompimos y él se marchó a Colombia, a Cali. Al cabo de un año me llamó y me suplicó que volviéramos, que cruzáramos el Darién los tres juntos, que todo sería diferente en Estados Unidos, y yo le creí.
Comenzamos a discutir al segundo día de travesía por la selva, cuando me pidió la última pastilla potabilizadora de agua que nos quedaba. Yo me negué porque sabía que la necesitaríamos más adelante. No dejó de insultarme, de amenazarme, cada vez más agresivo. Subiendo a la loma más alta de la ruta me empujó hacia el precipicio que se abría a la derecha del camino. Yo llevaba a mi hija a hombros. Caímos y quedamos enganchadas entre las ramas de los árboles.
Cuando regresé al sendero volvió a empujarme y nos tiró al suelo. Trató de asfixiarme llenándome la boca de barro. Intentó ahorcarme con su camiseta. Entonces apareció una pareja de ecuatorianos mayores que nosotros. Les rogué que se llevaran a mi hija, ella no tenía por qué morir conmigo. Mientras los tres se adelantaban por la colina llegó un grupo de siete jóvenes venezolanos. Les pedí auxilio y la tomaron a palos con mi pareja. Él huyó corriendo ladera abajo con nuestra maleta. Se arrojó por el mismo terraplén al que me había empujado a mí. Los chamos lo persiguieron. No sé qué pasó después.
Me reuní con los ecuatorianos en la cima de la loma y recuperé a mi hija. Caminamos durante dos días más, asustadas por si él pudiera aparecer de pronto detrás de nosotras. Llegamos hoy mismo al campamento de El Abuelo y los agentes nos metieron en una piragua hasta aquí. ¡Por favor, solo les pido que nos deporten a Venezuela! No tengo fuerza ni dinero para continuar. Quiero regresar a Guárico con mi mamá. Ella piensa que seguimos los tres en Lima, nunca le dije que entraríamos en el Darién.
—Pero mami. Yo quiero que sigamos viajando —protesta, risueña, Ginett—. Y también quiero una manzana.
Se miran. Se sonríen. Se abrazan. Ariana contiene el llanto para seguir protegiendo a su hija de todos los horrores padecidos en las últimas semanas.
***

Con el primer resplandor del día comienza el embarque en Canaán. El río Chucunaque, el más grande de Panamá, conduce la letanía de piraguas durante tres o cuatro horas hasta Puerto Limón, un meandro donde aguardan los camiones militares de la patrulla fronteriza. En los remolques del convoy llegarán hasta la Estación de Recepción Migratoria de San Vicente, al pie de la carretera Panamericana.
—La semana pasada recibimos aquí a un bebé de 22 días.
Conrado Hincapié coordina al equipo de Médicos Sin Fronteras desplegado en este campamento, completamente saturado, incapaz de alojar dignamente a un número cada vez mayor de personas que cruzan el Darién.
Un joven es traído en volandas hasta el consultorio. Se convulsiona en la camilla, víctima de la deshidratación extrema. “Lo que más vemos son diarreas agudas, infecciones respiratorias o lesiones músculo-esqueléticas como inflamaciones, contusiones, o fracturas”, detalla Hincapié. “Los peores casos son los relacionados con la violencia. En la primera mitad del año hemos atendido 151 agresiones sexuales”.
La Estación de Recepción Migratoria de San Vicente se está ampliando con la instalación de nuevos módulos prefabricados, pero el hacinamiento actual del recinto es insalubre. Jesús y Wlaismary no podían soportarlo más.
***
Es mediodía y el sol tuesta el asfalto de la Panamericana mientras Jesús León y Wlaismary Lovera caminan por el arcén con su hijo Alberto, de un año y siete meses.
—¿Adónde van?
—Teníamos al niño desnudo y con diarrea, no podíamos quedarnos allí quietos.
Se han echado a la carretera para pedir auxilio a los vecinos que se dispersan por este paraje de la provincia panameña de Darién. En pocas horas han recibido un pedazo de pan, una lata de atún, un paquete de galletas, un racimo de plátanos, pañales para Alberto y varias prendas de ropa para los tres. Son todas sus pertenencias, no tienen nada más. “En la selva no dejábamos de caminar por miedo”, recuerda Jesús. “Ahora, por necesidad”.

Las autoridades panameñas tutelan el tránsito de los migrantes. Desde San Vicente salen los autobuses hacia Gualaca, un destartalado albergue de montaña a más de mil metros de altitud, en el extremo opuesto del país. El viaje dura cerca de doce horas y el billete cuesta 40 dólares. Quien no tenga dinero ya sabe qué debe hacer: limpiar las instalaciones y recoger la basura.
Una vez en Gualaca solamente quedan dos paradas más antes de la próxima frontera: la ciudad de David y el pueblo de Paso Canoas, un municipio internacional con un pie en Panamá y el otro en Costa Rica.
***
Manuel Rojas ha escuchado que, bajo cuerda, ofrecen trabajo por horas como peón en una obra de Paso Canoas. Necesita el dinero pero apenas puede mantener el equilibrio, con las piernas entumecidas por trece jornadas de caminata por el Darién.
—Me arrepiento mucho de haber metido a mi familia en la selva, todo esto es culpa mía.
Lo dice masticando aún las emociones, esforzándose por tragar la rabia y la angustia, aprovechando un momento en el que su mujer, Norelvis Cerven, se ha ausentado para ir al baño en la estación de autobuses. “¿Y dónde vamos a dormir esta noche? Es fuerte, fuerte, fuerte”, repite Manuel en Paso Canoas. Su hijo Cristopher, un bebé de 11 meses, sentado en sus rodillas, tiene fiebre. Norelvis regresa del servicio con gesto sombrío. ¿Qué pasa, amor?
—Hacía casi un mes que no me miraba a un espejo —suspira.
Manuel es publicista. Norelvis era contable de la administración venezolana. De aquella vida caraqueña no queda más que un hatillo de plástico.
Al lado de la bolsa, abatido en el suelo, con la mirada perdida en la acera de enfrente, en la aduana de entrada a Costa Rica, está sentado Frank Uzcátegui.
Frank entró en la selva con su hijo Carlos, de 22 años, y hace más de dos semanas que no sabe nada de él. “El segundo día, después de almorzar, se separó del grupo y se apartó del camino. Dijo que iba a asearse. Pasó un buen rato y no apareció. Seguimos sus pasos y lo buscamos durante cuatro horas. Ni rastro. Casi al anochecer tuvimos que reanudar la marcha con la esperanza de que se hubiera perdido un momento y se hubiera orientado después, de que estuviera más adelante, o de que apareciera de pronto más tarde”.
Carlos Uzcátegui nunca salió de la selva. Su padre lo ha denunciado a las policías panameña y colombiana, pero no ha recibido ninguna información valiosa. Frank ya no sabe si seguir aguardando o continuar el viaje. Muestra una fotografía de su hijo en el teléfono móvil.
—No se puede explicar, entrar dos en la selva y salir solo uno.
Yéssika me llama por teléfono, tal y como había prometido. “¿Está usted en Panamá? Una vecina nos ha acogido en su casa, en David, en el barrio de San Cristóbal. Pregunte por la señora Rina y venga a reunirse con nosotros. Es el cumpleaños de Jonathan”.
Es viernes, 26 de agosto.
4. ALAHANA
Estados Unidos cerró su frontera de un portazo el pasado 12 de octubre. Mediante una argucia legal, amparándose en normativas sanitarias de la pandemia, la Casa Blanca advirtió que los venezolanos que lleguen irregularmente al país serán expulsados a México. Hasta entonces, tenían la posibilidad de permanecer en suelo estadounidense para tramitar su solicitud de asilo.
Samuel Rivas, Katerín Tovar y su hijo Damián entraron en Estados Unidos el 13 de septiembre a través de una trocha cercana a Ciudad Juárez.
Frank Uzcátegui cruzó esa misma frontera solo unas horas antes que ellos y se instaló en la ciudad de Elkhart, Indiana. Allí va perdiendo lentamente la esperanza de que su hijo Carlos pueda aparecer con vida.
Edwar Becerra nunca llegó a atravesar el Darién. Continúa trabajando en Colombia, a la espera de encontrar otra vía para establecerse en Estados Unidos.
El endurecimiento de la política migratoria anunciado súbitamente por Washington sorprendió a Manuel Rojas, Norerlvis Cerven y su hijo Christopher en San Pedro Tapanatepec, en el estado mexicano de Oaxaca. Pisaron suelo estadounidense el 24 de octubre y se entregaron a la policía. Fueron detenidos, esposados, y deportados a México tras seis días de arresto. Vuelven a dormir en la calle. Ya no saben qué hacer.
Jesús León, Wlaismary Lovera y su hijo Alberto contaron en redes sociales que habían pasado la frontera de Costa Rica a finales de octubre, y no han dado noticias desde entonces. El contacto con Gerson Arévalo, Wilmerlis Alfaro y sus hijos Heidi, Gael y Geiker se perdió cuando salieron de la selva —no tienen teléfono móvil, lo vendieron para pagarse el viaje hacia el Darién, igual que Génesis Ayari y sus hijos, Sofía, Ángel y Emmanuel—.
No lo dijeron en Necoclí, pero Gabriel Moreno y Jennyfer Alvarado estaban esperando un bebé. Lo perdieron en Gualaca el 6 de septiembre a las 18 semanas de gestación. Ella sufrió una fuerte hemorragia y permanecen en ese albergue panameño. Jennyfer cumplió allí 23 años el 14 de noviembre. Una trabajadora de la Organización Internacional para las Migraciones les consiguió unos globos y unas guirnaldas para celebrarlo, en la medida de lo posible. Siguen allí. Han desistido de continuar el viaje y han iniciado los trámites para intentar quedarse en Panamá.
Con un embarazo, con un derrame cerebral, con un niño en brazos, con una selva de por medio, atravesaron Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México: Yéssika, Jonathan y Jósber llegaron a Estados Unidos el 24 de septiembre. Él está trabajando en una construcción de viviendas mientras ella se recupera de la cesárea.
Alahana Cartaya Aguilar nació en Galveston, Texas, el 17 de octubre de 2022.
Hace un tiempo nos dijeron que el mundo se abría. Sucedió al final de la Guerra Fría: se puso de moda el término globalización —hoy tan demodé—, se instaló el llamado nuevo orden mundial —más jerga de la época—, se nos dijo que los Estados estaban de retirada —y es cierto que lo público perdió músculo—, se hizo propaganda de un mundo sin fronteras —al menos al comercio—. Pero el mundo, caprichoso, se encerró en sí mismo: desde la caída del muro de Berlín, en 1989, decenas de países han construido barreras, en su mayoría para separar el norte del sur global.
La seguridad es la explicación: protección frente al terrorismo, frente a la “inmigración ilegal”, frente a refugiados —personas que, precisamente, buscan protección—. Han pasado ya demasiados años para no darse cuenta de que esa no es una explicación o un motivo, sino un pretexto. La función esencial de los muros y las vallas no es defensiva, sino ofensiva. Las fronteras protegidas —y no las políticas sociales o la gestión pública— son una de las principales herramientas de los Estados para afirmar su poder, para reivindicar su vigencia, para justificar que deben existir.
El mundo está hoy hecho de cemento, concertinas y sensores. Los gobiernos y los medios de comunicación hablamos de muros y vallas, pero cada vez tiene menos sentido nombrarlas: las fronteras modernas son sofisticados dispositivos que, con su diseño y su virtuosismo tecnológico, exhiben la superioridad del Estado que las construye. Lo que se ve en el lugar casi nunca es un muro, sino una cadena metálica de vallas, concertinas, sensores, cámaras de seguridad, zonas desérticas, alambradas, inhibidores. El concepto medieval y opaco del muro o la valla tiene una pretensión práctica pero sobre todo simbólica: es ahí donde se concentran el dolor y la muerte, y los Estados ya no hacen nada para ocultarlo, sino que lo exhiben. La angustia existencial de los Estados —que tuvieron en el momento histórico de la pandemia una oportunidad para redimirse— se expresa en sus bordes, y tiene como víctimas a los fugitivos del planeta.
La tragedia bajo la valla de Melilla, que ha dejado al menos 37 muertos y centenares de heridos —según la oenegé Caminando Fronteras, aunque las autoridades de Nador cifraron los muertos en 23—, se inscribe en esta lógica perversa. El presidente español, Pedro Sánchez, habló de un “asalto violento” que suponía “un ataque a la integridad territorial de nuestro país”. No es una guerra lo que hay en esa frontera, pero el lenguaje bélico sirve para fortalecer al Estado, para crear un enemigo externo que cree un consenso interno. También dijo que la gendarmería marroquí “trabajó coordinadamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para repeler este asalto tan violento”. La violencia en una frontera ya no es solo una herramienta para la autoafirmación, sino un método para comunicarse con otro Estado, un lenguaje para entenderse con un vecino con el que no se entiende: la violencia se convierte en una forma cínica de diplomacia. Para recuperar la “cooperación” en materia migratoria, según la jerga oficial, España tuvo que tragarse el sapo de alinearse con las tesis de Marruecos y abandonar su apoyo a la vía del referéndum en el Sáhara Occidental. Esta tragedia ha sido la primera gran “cooperación” desde entonces.
Las palabras son importantes. Lo sabe el periodista Nicolás Castellano, uno de los que mejor conoce las migraciones y lo que se hace desde el Gobierno con las migraciones en España. Por eso escribió este tuit:
La normalización de ese léxico, como sugiere Castellano, es un triunfo de las ideologías xenófobas —mucho más plurales de lo que se piensa—. De fondo hay algunas consideraciones que nos pueden ayudar a medir la profundidad del problema, que va mucho más allá de que la extrema derecha sea la que domine el marco mental —el término de George Lakoff del que tanto se viene abusando— sobre las migraciones. ¿Han colonizado las ideas de la extrema derecha todo el espectro político, al menos en este ámbito? Lo terrible es que no hay resistencia a esa colonización. O peor: es una postura política que conviene a partidos en el Gobierno del espacio de la centroizquierda, no solo en el caso español. Ante la presión de la derecha política y mediática, estos partidos piensan que deben demostrar al electorado que son capaces de crear un Gobierno fuerte, y las fronteras son un lugar esencial para expresar su “sentido de Estado”. ¿Y entonces no perderán al electorado progresista, que es al que fundamentalmente se dirigen? Ni las políticas de asilo, ni una gestión humana de las migraciones ni la violencia en las fronteras son factores que puedan, por sí solos, cambiar la orientación del voto progresista. Sí funciona el reverso, como hemos visto sobre todo desde 2015: las políticas migratorias duras tienen premio electoral en la derecha, en el centro y quizá más allá.
Falta una investigación para saber qué ocurrió exactamente en el lado marroquí de la valla. Una crítica irracional y demagógica dibujaría una caricatura: la de Estados aprovechando cada oportunidad que tienen para reprimir y, si es necesario, matar. Masacres como la de Melilla se producen debido a un complejo entramado en el que participan los propios Estados, dinámicas locales, las redes de tráfico de personas y por supuesto el eslabón más débil, las personas que migran. La oenegé Caminando Fronteras, que siempre maneja información sobre el terreno, ha emitido un comunicado que nos da ese contexto: “Las condiciones de la tragedia de este viernes 24 de junio se vienen sucediendo desde hace varias semanas. Las campañas de detenciones, las redadas en los campamentos y los desplazamientos forzados contra las comunidades migrantes en Nador [Marruecos] y su región presagiaban este drama escrito de antemano. La reanudación de la cooperación en materia de seguridad en el ámbito de la migración entre Marruecos y España en marzo de 2022 ha tenido como consecuencia directa la multiplicación de las acciones coordinadas entre ambos países. Estas acciones están marcadas por las violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes en el norte (Nador, Tetuán y Tánger), así como en el sur de Marruecos (El Aaiún, Dajla). El drama de este día tan triste es la consecuencia de una presión planificada contra los exiliados. Desde hace más de un año y medio, los emigrantes de Nador no tienen acceso a medicamentos ni a atención sanitaria, sus campamentos han sido incendiados y sus bienes saqueados, sus escasos alimentos destruidos e incluso se ha confiscado la poca agua potable de la que disponen en los campamentos”.
Los Estados quieren dar la impresión de que controlan las fronteras. Reprimen en las fronteras, pero en realidad no las controlan, porque han creado un sistema que genera muerte, dolor y también caos. Es la llamada “externalización de fronteras”, un término que no usan evidentemente los Gobiernos, sino los sectores críticos, que harían bien en buscar palabras menos técnicas y que lleguen más a la gente, algo en lo que la extrema derecha es especialista. Su aplicación es endemoniada, pero la idea es en realidad simple: supone, según la definición de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), “el despliegue de una compleja arquitectura que desplaza la gestión de las políticas migratorias y de asilo hacia terceros Estados”, con el objetivo de “evitar y contener la llegada de personas refugiadas e inmigrantes en situación irregular”. Compras a otros, siempre más al sur, para que hagan el trabajo sucio. Lo cual abre la puerta al chantaje: lo vimos con Turquía y la Unión Europea, lo vimos en Ceuta y Bielorrusia el año pasado, lo veremos tantas otras veces. Esta estrategia también construye un sistema de relaciones internacionales no solo cínico, sino imprevisible. Nos imaginamos un mundo en erupción debido a las migraciones, pero el culpable principal de los súbitos episodios que tanto nos cuesta interpretar es esta política esquizofrénica.
¿Cuál es el peso real de la llamada externalización de fronteras en la diplomacia? En las relaciones entre el norte y el sur global, sobre todo si son países vecinos o cercanos, es lo que más importa. Lo que no importa son los que se mueven, los que migran, los que huyen. Las palabras “refugiado” o “migrante” se han vaciado de su significado original. Su definición más exacta en 2022 no es la de una persona que encuentra refugio o que migra, sino que choca contra las fronteras del dolor.
Muchos habitantes de Bucha huyeron. Decenas de miles. Pero quienes no tenían medios, salud o un lugar mejor al que ir se vieron atrapados en esta ciudad del noroeste de Kiev cuando las tropas rusas tomaron sus calles. Durante un mes sufrieron la violencia y el miedo, los bombardeos, la falta de electricidad, agua y calefacción, las jornadas en sótanos sin saber qué ocurriría al día siguiente.
—No teníamos coche ni medios para salir. Luego fue demasiado tarde. Era más peligroso irse que quedarse —dice Olena, de 40 años.
—Mi padre construyó esta casa en los años 70. No tenemos dinero para ir a otro sitio —dice Andriy, de 32.
—Mi madre no puede andar. Nos era imposible dejar la ciudad —dice Irina, de 63.
—Esta es mi casa —dice Lidia, de 80.
Las autoridades estiman que, de las cerca de 50.000 personas que residían en Bucha, unas 3.500 permanecieron en la ciudad durante la ocupación rusa. Los soldados dejaron un reguero de muertes y un escenario de posibles crímenes de guerra que ya investiga la Corte Penal Internacional: en las calles, jardines y edificios de Bucha se encontraron cerca de 500 cadáveres, muchos de ellos ejecutados. Ahora, con su relato, los supervivientes construyen la memoria colectiva de uno de los capítulos más negros de la guerra en Ucrania.
Kostiantyn y la invasión
La columna de tanques y blindados era muy larga: al menos cuarenta, calcula Kostiantyn. Entraron por la calle Vokzal’na de Bucha el 27 de febrero, solo tres días después de que Vladimir Putin ordenara la invasión de Ucrania y sus tropas llegaran, entre otros lugares, al cercano aeropuerto de la ciudad de Hostómel, pegada a Bucha.
Desde su casa, Kostiantyn vio cómo los carros armados rusos avanzaban despacio a pocos metros de su jardín. La columna llegó hasta el final de la calle y desapareció de su vista. Luego oyó explosiones y, al cabo de un rato, los tanques volvieron por el mismo lugar por el que se habían ido. Konstantin dice que fue entonces cuando llegó el ataque de las fuerzas ucranianas.
—Utilizaron [drones armados] Bayraktar. Normalmente no llevan suficientes cohetes como para acabar con una columna como esta. Pero aquí consiguieron destruir los vehículos del principio y del final.
Algunos de los blindados que formaban la parte central de la columna y sus ocupantes huyeron por el único sitio posible: con un giro de 90 grados, salieron atravesando los jardines y patios de las viviendas. Entre ellas, la de Kostiantyn.

Cuando hablamos con este vecino de Bucha ya han pasado 40 días desde el ataque que marcó la entrada del Ejército ruso en su ciudad, pero en su jardín aún se ven claramente las huellas que dejó el vehículo blindado. A unos metros, la carretera está llena de esqueletos de tanques destripados, retorcidos como culebras. Entre los trozos oscuros de metal se pasean militares, periodistas que documentan la destrucción y algún vecino que, a fuerza de convivir con él, apenas presta ya atención a este escenario de guerra.
A sus 68 años, Konstiantyn habla con tranquilidad, sin dejar de fumar, mientras camina por el terreno sembrado de casquillos de munición. Cuenta que durante el ataque no quiso bajar al sótano por miedo a quedar encerrado si el edificio se derrumbaba. Estaba solo: viudo desde hace algo más de un año, sus dos hijas, Olena y Natalia, habían huido a Polonia. Con un gesto, nos indica los lugares en la calle donde vio soldados rusos heridos: aquí, allá, y allá también.
—¿Qué pasó con los que murieron?
—No vi cuerpos. Solo piernas, manos, sangre. No sé exactamente qué pasó con ellos, pero los vecinos vieron cómo vino un coche y soldados rusos recogieron los cadáveres y los reunieron en algún sitio al inicio de la calle. Quizá los quemaron.
Nos lleva al patio trasero de su casa para enseñarnos un coche con el parabrisas atravesado por disparos de bala. Con tristeza, cuenta que era de su vecino Andriy, de 40 años, asesinado a tiros por un soldado por negarse a mover el coche para dejar paso al blindado. Tras el ataque, dos soldados rusos se refugiaron brevemente junto a las escaleras traseras de su casa.
—Me pareció que eran de Chechenia, por la simbología en su ropa. Eran muy jóvenes, de unos 20 o 23 años. Les pregunté qué hacían aquí, si no tenían miedo. Les dije que se fueran a casa.
No hubo respuesta, dice, y los soldados se marcharon. Aquello no fue el final, sino el principio de las semanas más oscuras de Bucha.
Los días siguientes, mientras las fuerzas ucranianas dinamitaban los puentes de Bucha y la vecina Irpín para frenar el avance ruso hacia Kiev, las tropas de Putin consiguieron tomar la ciudad. Para el 3 de marzo Bucha estaba “absolutamente ocupada”, según reconocería más tarde su alcalde, Anatoliy Fedoruk.
Las primeras semanas de ocupación Kostiantyn las pasó en su casa. Con las ventanas dañadas, sin electricidad ni calefacción, el frío era insoportable, y se trasladó a casa de unos vecinos al principio de la misma calle. Dice que, durante las semanas siguientes, los soldados no se ensañaron con ellos.
—En esta parte de la calle Vokzal’na no se preocupaban de los locales.
En otros rincones de la ciudad el escenario fue muy distinto.

El padre Andriy y los muertos
El sacerdote ortodoxo Andriy Galavin tiene 45 años y lleva 15 como responsable de la iglesia de San Andrés, un gran edificio blanco de cúpulas doradas cerca del Ayuntamiento de Bucha. Va vestido de negro y lleva una cadena con un gran crucifijo. Hablamos con él cerca del terreno de la iglesia donde se abre, como una herida, una fosa común que alberga los cuerpos de decenas de personas asesinadas por las tropas rusas. Con la ciudad ya liberada, en torno a la fosa trabajan ahora varias personas para exhumar los cadáveres con ayuda de una grúa. Luego serán trasladados a la morgue para ser identificados y determinar las causas de su muerte, como parte de la investigación sobre posibles crímenes de guerra.
En una invasión que aún está escribiendo sus capítulos más cruentos en lugares como Mariúpol o el resto del Donbás, el nombre de Bucha ha quedado inevitablemente ligado a las imágenes de los civiles asesinados en sus calles, de los rastros de sangre en los sótanos, de la fosa común en la iglesia del padre Andriy.
El día en que estalló la guerra lanzada por Putin, el sacerdote se encontraba en la vecina Hostómel para celebrar un funeral. Recuerda cómo los proyectiles empezaron a caer: había comenzado la batalla en el aeródromo de esa ciudad, famoso por albergar el mayor avión comercial del mundo —el Antonov An-225, destruido en los combates— y un punto crucial en la estrategia rusa para tomar Kiev. De ser tomado por las fuerzas rusas, el aeropuerto se convertiría en un lugar clave para permitir un avance rápido hacia la capital de Ucrania. Pero la inesperada resistencia ucraniana logró repeler el asalto inicial. En un serio revés para la ofensiva rusa, la destrucción de las pistas impidió que el lugar se convirtiera en un puente aéreo entre Rusia y Kiev.
La resistencia, sin embargo, no frenó la llegada de los soldados rusos a Bucha tres días después.
—La primera columna de rusos estaba formada por kadirovtsy —detalla el sacerdote, en alusión a la milicia chechena leal al presidente de esa región, Ramzán Kadírov. El padre Andriy, como Kostiantyn, también cuenta que aquella columna fue destruida por las tropas ucranianas. Pese a ello, los días siguientes Bucha se convirtió en escenario de una masacre: las calles estaban llenas de personas muertas por disparos o explosiones, relata. Recuerda con especial dolor un incidente ocurrido hacia el 3 ó 4 de marzo —no está seguro de las fechas—, cuando los soldados rusos dispararon contra coches en los que iban personas que salían de la ciudad.
—Uno de los vehículos iba conducido por una mujer. Su cuerpo fue enterrado en un parque. Como no llevaba documentación, sobre su tumba se colocó la matrícula de su coche, para intentar identificarla más adelante.
El relato del sacerdote es un esbozo del horror que vivió Bucha.
—Había tumbas en los parques, en los patios, en el campo, en las calles. En un supermercado se encontraron los restos de una mujer sin cabeza por una explosión. Los vecinos enterraron su cuerpo cerca del supermercado. En otros lugares torturaron a la gente: se encontraron cadáveres con las manos atadas, disparos en la cabeza o hechos por la espalda.

El sacerdote ha perdido la cuenta de cuántos se enterraron en la fosa común, pero sí sabe que el primer día que depositaron cuerpos allí —67 cadáveres— fue el 10 de marzo. Recuerda la fecha con claridad porque aquel día los soldados rusos autorizaron un corredor para abandonar la ciudad. Dice que se concentraron unas 2.000 personas cerca del Ayuntamiento para esperar a los autobuses que los sacarían de Bucha. Había autoridades y personal de la Cruz Roja.
—Mientras el corredor humanitario estuvo en marcha, sí fue posible recoger cuerpos y enterrarlos.
La morgue estaba llena y al cementerio no podían llegar, así que decidieron abrir una fosa común en el patio trasero de la iglesia. Mientras habla, el sacerdote saca su móvil y nos enseña un vídeo en el que se ven varias personas descargando una furgoneta con los restos de los fallecidos que irán a la fosa común, sin nombre ni identidad más allá de un tatuaje, una camiseta de colores o una uña pintada.
El padre Andriy pasó la ocupación entre su casa y la iglesia, que fue atacada varias veces: nos enseña cómo casi todas las ventanas están dañadas y la fachada tiene orificios de disparos. A la violencia se sumaba la falta de gas, de electricidad y de agua: algunas personas, cuenta, llegaron a beber agua extraída del interior de los radiadores.
Andriy consiguió salir de Bucha dos o tres días antes de la retirada rusa, y regresó con su familia el 1 de abril.
El relato del sacerdote queda interrumpido por la llegada al interior de la iglesia de una anciana que le pide indicaciones para celebrar un funeral. El sacerdote dice que irá organizando funerales a lo largo de estos días.
Hasta ahora, despedirse de los muertos ha sido imposible.
Mykola y los familiares
Muchos de los cuerpos que recogen los empleados del cementerio llevan semanas tendidos en el lugar donde les arrancaron la vida. El de Oleksi Kadura, de 41 años, está desde el 10 de marzo bajo un plástico en un pequeño descampado al lado de un edificio bajo. Su suegro, Mykola Savenko, de 60 años, espera consternado la llegada de la camioneta blanca que lleva los cadáveres al cementerio. Nos cuenta que su yerno había salido a primera hora de la tarde de aquel jueves a ver a su madre cuando fue detenido por un grupo de soldados. Un vecino oyó los gritos y avisó a Mykola y a su mujer. A última hora de ese mismo día, pudieron salir y encontraron el cuerpo de Oleksi.
La manta rosa con la que cubrió a su yerno queda al descubierto cuando los empleados del cementerio retiran el plástico que lo tapa. Luego abren la bolsa negra e introducen el cadáver. En la parte trasera de la furgoneta, otro empleado recoloca otros dos cuerpos que acaban de recoger para hacer sitio al cadáver de Oleksi. Toda la operación dura apenas tres minutos.

Durante los seis días que pasamos en Bucha vemos cómo se retiran cuerpos sin vida de jardines, fábricas, patios. No han sido solo disparos y explosiones: las penosas condiciones impuestas por la ocupación, con falta de suministros básicos y medicinas, también han pasado una desoladora factura entre la población. La mayoría de cadáveres que retiran los empleados del cementerio, sin embargo, muestran disparos y, en ocasiones, otros signos de violencia.
En el refugio de una casa que había estado ocupada por los soldados rusos encuentran el cuerpo de una mujer de unos 35 años. Está semidesnuda, con tan solo un abrigo, y según la policía hay indicios de que sufrió abusos sexuales. La mataron de un disparo en la cabeza.

Natalia y el miedo
La calle Yablunska atraviesa el sur de Bucha y desemboca en el vecino pueblo de Vorzel. En esta vía, los soldados rusos dejaron uno de los escenarios más macabros de las semanas de ocupación. Quienes entraron en la ciudad poco después del repliegue de los soldados se encontraron una calle sembrada de cadáveres; algunos de ellos llevaban varias semanas tendidos allí. En uno de los edificios de Yablunska los soldados rusos habían establecido su sede administrativa. El bloque, que pertenecía a una empresa privada, se convirtió en un oscuro lugar donde se llevaron a cabo torturas y ejecuciones: solo en el patio trasero de ese edificio se hallaron ocho cadáveres, algunos maniatados.
Las vías del tren cortan la calle a la altura del número 180. A un lado, una mujer con la cabeza cubierta con un pañuelo rojo se lamenta cuando nos ve.
—Ahí abajo hay desde hace días un cuerpo —nos dice, apuntando a un punto lejano del terreno que hay al lado de la vía.
Alguien le asegura que ya no está, que lo han retirado. Parece tranquilizarse. Se llama Natalia Steponenko, tiene 70 años y vive a muy pocos metros de aquí. Cuenta que en este lugar los militares rusos habían instalado un puesto de control, y recuerda especialmente un capítulo que se produjo el primer día en que entraron en la ciudad.

—Aquí, exactamente en este lugar [señala el punto donde las vías atraviesan la calle], un grupo de personas bloqueó la carretera, como un muro humano. Intentaban parar a los rusos. Negociaron de algún modo y los rusos se retiraron.
Las tropas volvieron luego para quedarse durante las siguientes semanas, pero Natalia dice que le gustaría encontrar a esas personas.
—Les quiero dar las gracias.
Durante la ocupación, la mujer apenas salió de su casa. Estaba acompañada de su hija, su yerno y sus dos nietas. Al principio pasaban las horas en el sótano, pero su nieta menor, de 15 años, se puso enferma y, pese a la amenaza de los ataques, decidieron trasladarse a la casa. Ella pasaba las horas rezando.
—Los últimos días los pasamos casi sin comida. Solo teníamos patatas y algunas zanahorias. Por suerte, tenemos un pozo.
Habla del miedo, de las explosiones y de las armas pesadas portadas por los kadirovsky —también ella utiliza este término—, en su mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años, dice. Cuenta que tres casas más allá de la suya vive una mujer sola, sin familiares, a la que ella suele cuidar desde antes de la guerra. Durante la ocupación, pidió a los soldados rusos permiso para ir a verla y llevarle comida y agua. Se lo dieron, después de registrarla. Recuerda cómo al pasar vio casas quemadas, restos humanos y perros merodeando alrededor.
Vitaliy y el cementerio

Al cementerio número 3 de Bucha no dejan de llegar cuerpos. Las furgonetas salen de aquí vacías y vuelven cargadas de bolsas negras con cadáveres. Estamos a 6 de abril y una fila de 58 bolsas con cuerpos se extiende frente a una explanada de tumbas cuidadas. Aquí se hace una inspección preliminar de los cadáveres. Un grupo de policías va apuntando datos —muchos de los fallecidos llevan la documentación encima— y las aparentes causas de cada muerte.
Vitaliy Chayna, de 27 años, es una de las personas que recogen cadáveres en las furgonetas blancas del cementerio. Dice que en los últimos días se han retirado unos 30 cuerpos diarios. La mayoría son de hombres, aunque también hay mujeres (él estima que cerca del 20 %) y algunos niños. Los cadáveres, envueltos en bolsas de plástico, permanecen en este cementerio un máximo de dos días, y luego son trasladados a una morgue en la ciudad de Kiev o a Bila Tserkva, al sur de la capital, para ser examinados.

Si ahora el traslado de cuerpos es un flujo incesante, durante la ocupación recoger los cadáveres fue extremadamente complicado. Sergiy Matiuk, de 43 años y trabajador del cementerio desde hace nueve meses, lo intentaba. Cuenta que su furgoneta, cargada de cuerpos, fue atacada en dos ocasiones, y que parecía no haber buena comunicación entre los diferentes grupos de soldados rusos. Mientras en algunos puertos de control les permitían la recogida, en otros les negaban el permiso de forma agresiva.
—Una vez los soldados nos obligaron a quitarnos casi toda la ropa, nos registraron de arriba a abajo, examinaron si teníamos tatuajes y nos quitaron los teléfonos y los ordenadores.
Al enterrador le pareció que algunos soldados rusos estaban “realmente asustados” de estar aquí.
Los funerales se empiezan a celebrar la segunda semana de abril. Al cementerio acuden familias rotas, personas que han regresado a Bucha con la penosa tarea de identificar los cadáveres de los suyos. En uno de los extremos del cementerio, frente a un terreno minado y vallado, una fila de agujeros excavados en la tierra aguarda los cuerpos de quienes no han sobrevivido a la ocupación.
Lidia y el hambre
Algo más al norte de la calle Yablunska hay un barrio con bloques de edificios de ladrillo. Aquí, en un primer piso, vive Lidia Borysenko, de 74 años, con su hija Olga. En su casa hace frío y huele a pan. Sobre el sofá de la sala tiene extendidas decenas de panes de todo tipo —barras, hogazas, rodajas—. En el suelo, al lado del sofá, hay garrafas de plástico con agua. También en la cocina tiene varios tarros llenos de agua. Ha pasado más de una semana desde que se marcharon las tropas rusas, pero Lidia sigue teniendo miedo a quedarse sin pan, así que lo seca para almacenarlo. En una explanada cercana a su edificio, un grupo de voluntarios cocina y reparte alimentos entre los vecinos.

—Ahora tenemos más que suficiente. Pero lo hemos pasado mal. En el sótano teníamos patatas, zanahorias, algo de fruta y verduras. Pero nos faltaban pan, leche, carne…
Las ventanas de su casa están rotas por las explosiones: Lidia cuenta cómo los proyectiles pasaban de un lado a otro, cómo le daba miedo el ruido de los aviones y cómo un obús cayó muy cerca pero no explotó. Pese al frío que hace en el pequeño piso, ella se resiste a marcharse de este lugar en el que vive desde 1972. Recuerda cómo durante la ocupación no podía alejarse más de dos o tres metros de la entrada del edificio.
—Los soldados venían de vez en cuando. Nos pidieron los pasaportes para hacer una lista de la gente local. Nombres, registros… Hicimos esas listas hacia el final de la ocupación. El 31 de marzo se marcharon con sus vehículos.
Aunque por las ventanas entra la luz del día, Lidia habla sin soltar una linterna apagada que ha cogido al entrar en la casa, en la que aún no hay electricidad. Su marido murió el pasado 17 de febrero, una semana antes de la invasión rusa. Tenía 86 años.
—Tuvo suerte de no ver esta guerra.

A dos bloques del edificio donde vive hay un terreno en el que se ven dos montículos de tierra con cruces improvisadas: marcan el lugar donde se enterraron los cuerpos de dos vecinos asesinados. Al lado hay un jardín de infancia donde se llegaron a refugiar, al inicio de la ocupación, cerca de 500 personas. Estuvieron en el sótano de la escuela, un amplio espacio separado en varias habitaciones en las que todavía se ven colocadas hileras de camas y una caja donde se guardaba la comida. Los últimos estuvieron viviendo allí hasta una semana después de la salida de las tropas rusas: tenían miedo de regresar a sus casas.
—Muchos de los que estaban al inicio pudieron salir con las evacuaciones [de principios de marzo]. Nos quedamos 55 personas. Había gente con problemas de movilidad, ancianos. Al principio había también muchísimos niños, pero la mayoría fueron evacuados. Al final quedaron cuatro.
Nos lo cuenta Lora Khvorostinova, periodista de 50 años. Pasó el mes de marzo en ese sótano con su marido, porque su casa estaba en plena línea de frente y las explosiones y ataques eran continuos. Lora explica que los soldados solo permitían salir de ese lugar a las mujeres para que fueran a buscar comida y cocinaran. Recuerda cómo en una ocasión no les permitieron salir. Aquel día, su única comida fue un huevo.
En el mes de ocupación, el grupo de soldados desplegado en la zona rotó en tres ocasiones. Tras la marcha del primer grupo llegaron miembros del Servicio de Seguridad Federal de Rusia, “más agresivos”, dice. Les quitaron los teléfonos y los ordenadores y los destruyeron.
Lora recuerda que durante su encierro hablaron en varias ocasiones con los soldados. Algunos decían que estaban allí para liberarlos, otros simplemente decían seguir órdenes. Uno de ellos, cuenta, le dijo que su abuelo era de Chernígov (norte de Ucrania) e incluso se disculpó.
A la periodista se le saltan las lágrimas cuando habla de los momentos más duros de la ocupación. Dice que en una ocasión los soldados les ofrecieron ser evacuados a Rusia.
—“Seréis libres, ricos, tendréis universidades, coches, casas…”, nos dijeron. Nadie aceptó.

Valeriy y el dolor
En Bucha, el duelo por las muertes de los seres queridos se ha convertido en un camino largo y doloroso.
Es 8 de abril. En el gran patio trasero de una casa en el noreste de la ciudad, siete hombres cavan en presencia de dos policías. Uno de ellos da instrucciones a los demás. Tras varios minutos sacando tierra, las palas tocan un ataúd de madera. El hombre que parece al mando lo toca con tristeza. Es Valeriy, de 68 años, y en el interior del ataúd yace su hijo Oleksey, de 39. Con la ayuda de varias cuerdas, los hombres intentan sacar la caja, pero pesa demasiado. Finalmente, el propio Valeriy fuerza con una palanca de hierro la tapa hasta romperla y sacar el cuerpo de su hijo; el ataúd, vacío, se queda dentro de la sepultura. Valeriy llora. En una carretilla transportan el cuerpo hasta la entrada del patio, donde espera la furgoneta del cementerio. Todo el proceso está inundado de dolor. El cuerpo de Oleksey, que había sido enterrado provisionalmente en el patio de su casa, será trasladado ahora a una morgue para que se le haga la autopsia.
Entre los hombres que han participado en el desentierro está Andriy, de 32 años. Es el hermano menor de Oleksey. Ambos vivían con su padre en esta casa, construida por el propio Valeriy en los años 70. Su madre murió en abril del año pasado, y desde entonces los hermanos permanecían con el padre para ayudarle a superar el duelo. Andriy cuenta que Oleksey fue asesinado el 12 de marzo. Había salido en bicicleta para encontrarse con alguien que iba a ser evacuado de Bucha. Recibió un disparo en la cabeza cuando pasaba por el centro de la ciudad; hasta ahora, no saben si fue un soldado en la calle o un francotirador apostado en un edificio. Al ver que no regresaba, Andriy y Valeriy se aventuraron a buscarlo al anochecer en las inmediaciones de la casa, sin éxito. No se alejaron demasiado: desde las 5 de la tarde hasta la noche solían oír drones de vigilancia.

Al día siguiente, Valeriy cogió su bicicleta y salió a buscar a su hijo, con autorización del Ejército ruso. Aquellos días había en las calles de Bucha soldados con rifles de asalto, grandes ametralladoras, lanzagranadas, camiones de tipo Ural y KamAz, detalla Andriy. Valeriy encontró el cuerpo de su hijo tendido en una calle del centro. Alguien había robado su bicicleta. Trasladó el cadáver a casa en una carretilla.
En las semanas siguientes recibieron la visita de cuatro soldados rusos con un comandante. Eran muy jóvenes, de unos 20 años, y uno de ellos llevaba una ametralladora.
El comandante les hizo muchas preguntas.
—Por qué estábamos aquí, si teníamos armas, si habíamos estado en el Ejército, cuál era nuestra postura ante la guerra…
—¿Qué respondiste?
—Que estoy en contra de cualquier guerra. Se relajó un poco. Dijo que a mucha gente no le gustaba que los soldados estuvieran aquí, que eran muy agresivos hacia ellos. Yo le dije que no tengo nada en contra de los soldados, pero mucho en contra de quienes provocan las guerras. Estuvo de acuerdo, pero creo que nos referíamos a cosas diferentes. Porque yo me refería a Putin y su círculo, y probablemente él pensó que yo me refería al Gobierno ucraniano. Porque muchos de ellos están adoctrinados por la propaganda.
Ruslana y el futuro
Volvemos a la calle Yablunska: allí vive Ruslana, de 10 años, con sus padres, su hermano mayor y su abuela. No pudieron huir porque no tenían coche y pasaron casi toda la ocupación en el sótano. Olga, su madre, cuenta que solo a las mujeres se les permitía salir a por agua y alimentos. Los soldados disparaban a aquellos que salían tras el toque de queda, que normalmente era de 5 de la tarde a 8 de la mañana, dice. Estaban incomunicados, sin cobertura móvil hasta el final de la ocupación.
La pequeña Ruslana va vestida de negro y en torno al cuello lleva un colgante que representa una pequeña guitarra eléctrica. Es una de las pocas niñas que hemos visto en Bucha estos días: la gran mayoría de los menores fueron evacuados tras la llegada de las tropas rusas a la zona. Ella dice que pasó miedo el primer día de la invasión, el 24 de febrero, cuando le dijeron que había guerra en su país. Luego, en el sótano en el que pasaban los días y las noches, sus padres intentaban contarle historias para que pensara en otra cosa. Allí hizo algunos dibujos, dice, pero faltaba papel, así que muchas de las pinturas las ha hecho ahora que ha terminado la ocupación. Sale a buscar una de ellas: es un paisaje montañoso, con un cielo azul violeta. En primer plano hay una casa marrón con el techo a dos aguas, parecida a la casa en la que vive. En el dibujo no hay ninguna persona.
La familia nos lleva a la parte de atrás de su vivienda y nos enseña el gran agujero que dejó un disparo de mortero que cayó en el jardín. A un lado hay un pequeño corral con gallinas y un huerto con cebollas.

Después el padre de Ruslana, Sergiy, nos invita a ver algo que permaneció escondido para los soldados rusos: una colección que incluye medallas de la antigua Unión Soviética, imágenes de Stalin, Lenin y Hitler, una foto del astronauta Yuri Gagarin, antiguos billetes alemanes, una bandera de la URSS, un viejo silbato… Sergiy dice que esta colección es su gran afición, recuerdos recopilados por sus abuelos y bisabuelos. Ahora, a ellos ha sumado una granada vacía encontrada tras la ocupación. Ruslana la agarra entre sus manos.
—La guardaremos como recuerdo. Para nuestros hijos y nuestros nietos —le dice a su padre.
Igor y el silencio
En la misma calle, tres casas más abajo, vive Igor, de 40 años, con su madre Valentyna y su perro Tuzik. El jardín de su vivienda sirvió como aparcamiento para un tanque ruso durante un día y medio. En la acera de enfrente, en una villa que mira directamente a la de Igor, los soldados instalaron un cuartel en el que permanecieron tres semanas. El cristal de una de las ventanas del primer piso aún muestra el agujero que los soldados hicieron para colocar allí una ametralladora. Hasta hace pocos días, unos metros calle arriba yacía tendido en la acera el cadáver de uno de los vecinos de Igor. A él le dispararon en una ocasión cerca de las piernas desde esa ventana, quizá como advertencia por haber salido del sótano; por suerte no le dieron, recuerda.

El interior de la villa ocupada por las tropas rusas está destrozado. En la sala de estar aún cuelga la foto de una pareja el día de su boda, pero todo está revuelto y tirado por el suelo. El sofá cama está desplegado. Hay ropa revuelta, cedés, baldas, cajas vacías de raciones de comida del Ejército ruso, botellas vacías, un uniforme militar. Entre los objetos tirados en el suelo hay una maquinilla de afeitar y a unos metros, sobre la alfombra, mechones castaños de alguien que decidió cortarse el pelo en medio de aquella ocupación. En el piso de arriba el panorama es parecido, con todo revuelto y saqueado en una escenografía con puntos incomprensibles: al lado de la ventana donde colocaron la metralleta hay una tarta y en medio, como si fuera una vela, alguien ha colocado un teléfono móvil.
Igor pasó la ocupación a unos metros de ese cuartel, la mayor parte del tiempo escondido con su madre en el sótano de su casa. Por la noche estaban a entre 3 y 5 grados, dice. Durante los bombardeos, para evitar que les cayeran cascotes, se cubrían la cabeza con un cubo. Explica que al principio los soldados rusos no les autorizaban a salir de los sótanos.

—Solo las mujeres podían salir a por algo de agua, o medicinas, o comida… Para los hombres, era suicida.
Le preguntamos por los cuerpos que yacían a lo largo de la calle.
—No nos permitían siquiera taparlos, eran como un mensaje: “Si estás contra nosotros, te mataremos”.
Disparaban a la gente que salía sin permiso, dice. Algunas familias, continúa, intentaron dejar la ciudad en coches, a veces con carteles que decían: “Niños”. Pero los soldados no se lo permitieron y dispararon contra ellos. Cuenta que las tropas rusas registraron las casas y los teléfonos de los vecinos en busca de fotos o de mensajes sobre Ucrania o sobre el nazismo.
—Todos los hombres, al menos en esta zona, fueron inspeccionados para ver si llevaban tatuajes o tenían alguna simbología nazi.
Los dos días anteriores a la retirada de las tropas rusas, Bucha fue escenario de una lucha sin cuartel. Igor relata cómo desde el sótano oían explosiones y cohetes en diferentes direcciones, explosión de minas, el paso de vehículos armados, soldados corriendo. Hacia las seis de la tarde del 31 de marzo hubo mucho ruido; una hora más tarde, reinaba el silencio absoluto.
Salieron con cuidado de los refugios: no había nadie alrededor. Vieron que los soldados rusos se habían marchado.
—El 1 de abril fue un día de silencio. No había soldados rusos ni ucranianos. Solo silencio.
No tocaron los cadáveres de las calles por miedo a que tuvieran bombas trampa. Había un poco de cobertura, e Igor consiguió llamar por teléfono a su mujer, refugiada en Polonia. Ella le dijo que en las noticias decían que Bucha aún estaba ocupada, pero Igor se lo negó.
—Somos libres —le dijo.
*Con la colaboración de Evelina Riabenko.